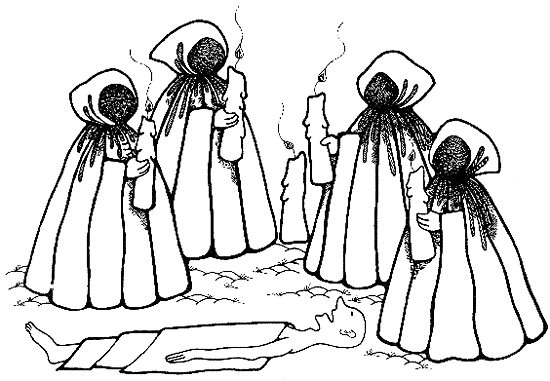
¿Te gustaron las historias de Doña Bernarda? Como a ella le encantan los cuentos de príncipes y castillos, escogimos éste para el final de su libro. |
Isabel |
Una señora pobre tenía tres hijas. Pasaban días enteros cosiendo, pero apenas les alcanzaba el dinero. Un día, llegó un señor a ofrecerles que cuidaran un castillo encantado. Aunque les daba miedo, dijeron que sí pues así tendrían donde vivir. Ya en el castillo, una noche la hija mayor se quedó despierta cosiendo. De
pronto, oyó rezos en la soledad del huerto. |
|
A la siguiente noche le tocó velar a la hija de en medio. Le ocurrió lo mismo que a su hermana, y asustada se desmayó. Al otro día, Isabel, la hija menor, cosía en la noche cuando escuchó los rezos. Entró gente al cuarto, tendieron al muerto y pasaron uno por uno a apagar una vela encendida sobre el ojo del difunto. Isabel los veía sin asustarse y se dio cuenta que al irse dejaron una vela prendida, así que la apagó en el ojo del muerto. Cuál no sería su sorpresa al oír que el difunto le hablaba. |
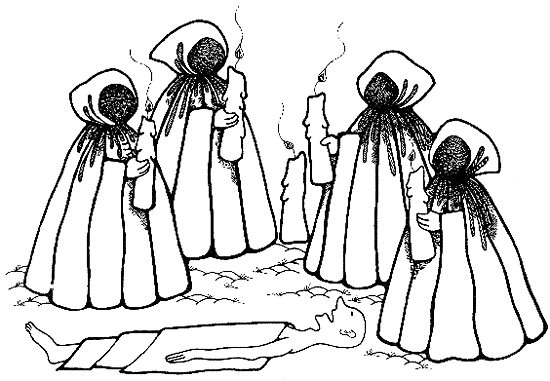
|
Estaba en un palacio precioso, pero sola. No encontró al príncipe ni a los sirvientes. En realidad, Isabel no podía ver al príncipe porque todavía estaba un poco encantado. Un día Isabel vio en un espejo a su hermana mayor casándose. En eso, una voz le preguntó: —¿Quieres ir a ver a tu hermana? —íSí! —dijo Isabel buscando de dónde venía la voz. —Entonces te llevarán a medianoche. La única condición es que no cuentes cómo vives aquí. |
|
Otro día, al peinarse frente al espejo, Isabel observó la boda de su otra hermana. De nuevo oyó la voz poniéndole la misma condición para dejarla ir. Ya en su casa, Isabel estaba muy contenta de ver a su familia, cuando una muchacha se acercó a preguntarle cómo vivía. —No puedo contarte —le respondió. —Pues de todas formas yo lo sé. Tú crees que estás sola, pero el príncipe duerme contigo en las noches. —Mentira, nunca lo he visto —protestó Isabel. —Si quieres comprobarlo llévate una vela y préndela en la noche. Verás como el príncipe duerme a tu lado. Levántale la camisa y fíjate en su ombligo. |
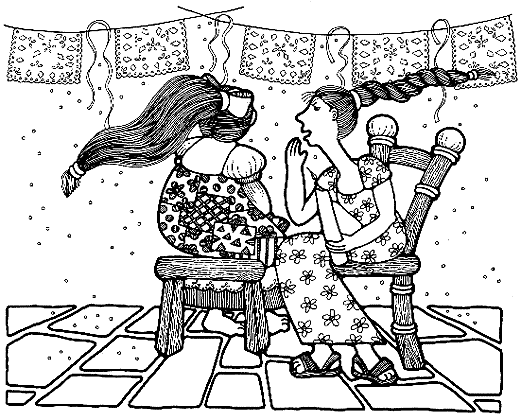
Sin darse cuenta que era una trampa, al regresar al palacio Isabel esperó la noche para prender la vela. Entonces, la luz permitió que viera al príncipe dormido junto a ella. Le alzó la camisa con cuidado y vio sobre su ombligo una pequeña puerta con una llave de oro. En cuanto Isabel trató de abrirla, el príncipe despertó y dijo: —Caíste en la trampa; ahora ya no podrás encontrarme. Después de eso desapareció junto con el palacio. Ella se quedó sola en un monte de espinos y nopales. Isabel estaba muy triste y se propuso buscar al príncipe. Así anduvo recorriendo caminos y pueblos, hasta que llegó a un palacio. |
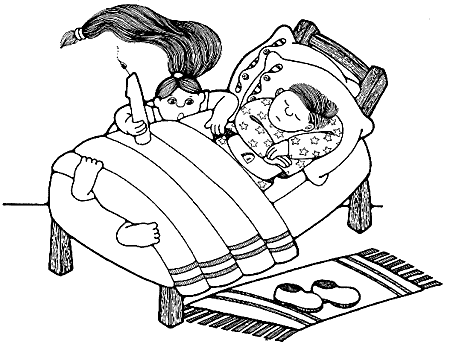
Estaba descansando cuando una viejita abrió la puerta. —¿Qué haces aquí niña? En este castillo no hay muchachas y menos tan bonitas como tú —le dijo. Isabel le platicó su vida y le pidió que la ayudara a conseguir trabajo, porque no tenía dinero. —Uy, aquí ocupan puras viejas. Pero me caes bien; te voy a pintar arrugas a ver si te aceptan. La anciana la llevó con la encargada del palacio, quien creyó que Isabel era una vieja. —Tu trabajo será barrer un cuarto lleno de piedras de colores, pero no debes entrar sola en él —ordenó la encargada. |
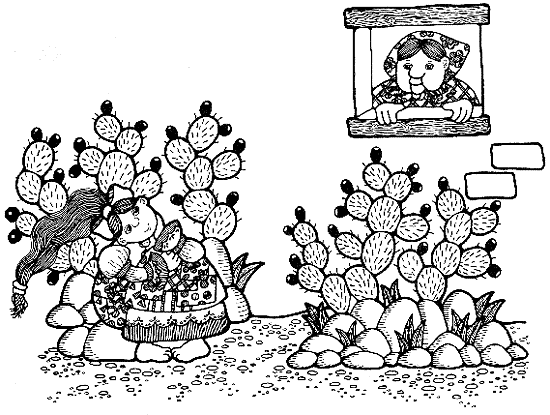
A Isabel le daba curiosidad saber por qué debía estar acompañada en el cuarto y qué hacían allí las piedras. Se lo preguntó a la anciana, quien le respondió: |
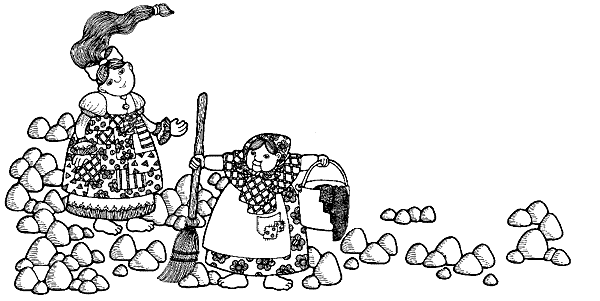
—Las piedras son príncipes y princesas encantados, pero si alguien entra solo puede hallar la forma de quitarles el encanto. Desde ese día, Isabel buscó la oportunidad de quedarse sin compañía en el cuarto, hasta que un día la anciana que la ayudaba se sentía cansada. —Yo puedo limpiarlo todo, nadie se dará cuenta —ofreció la joven.
La viejita aceptó, e Isabel se quedó en el cuarto buscando algo que pudiera romper el hechizo. En una esquina, escondido entre las piedras, vio un frasco lleno de líquido oscuro. Luego de agarrarlo, se le ocurrió ponerle una gota a una piedra a ver que pasaba, y ízaz!: la piedra se convirtió en un joven. |
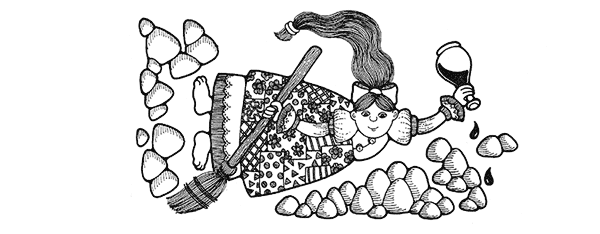 |
|
En ese momento el castillo comenzó a temblar y desapareció dejando a todos muy asombrados. Los príncipes y princesas le agradecieron a Isabel haber roto el hechizo y le prometieron darle riquezas a cambio, aunque a ella lo que más le importaba era estar con su príncipe. —Esta vez sí rompiste el encanto, ¿quieres casarte conmigo? —le preguntó él. —íSí! —respondió Isabel y juntos se fueron a su palacio, donde por fin se acabaron los hechizos.
|