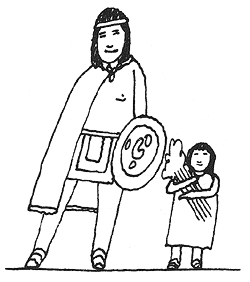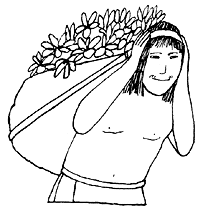Las ruinas indias
No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia
americana. No se puede leer sin ternura y sin ver, como flores y plumas
por el aire, uno de esos buenos libros viejos que hablan de la América
de los indios, de sus ciudades y de sus fiestas, del mérito de sus artes
y de la gracia de sus costumbres. Unos vivían aislados y sencillos, sin
vestido y sin necesidades, como pueblos acabados de nacer; y empezaban
a pintar sus figuras extrañas en las rocas de la orilla de los ríos, donde
es más solo el bosque y el hombre piensa más en las maravillas del mundo.
Otros eran pueblos de más edad y vivían en tribus, en aldeas de cañas
o de adobes, comiendo lo que cazaban y pescaban y peleando con sus vecinos.
Otros eran ya pueblos hechos, con ciudades de ciento cuarenta mil casas,
pirámides adornadas de pinturas de oro, gran comercio en las calles y
en las plazas y templos de piedra fina, con estatuas gigantescas de sus
dioses. Sus obras no se parecen a las de los demás pueblos, sino como
se parece un hombre a otro. Ellos fueron inocentes, supersticiosos y terribles.
Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura,
su industria, su poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido, nuevo.
Fue una raza artística, inteligente y limpia. Se leen como una novela
las historias de los pueblos nahuas y mayas de México.
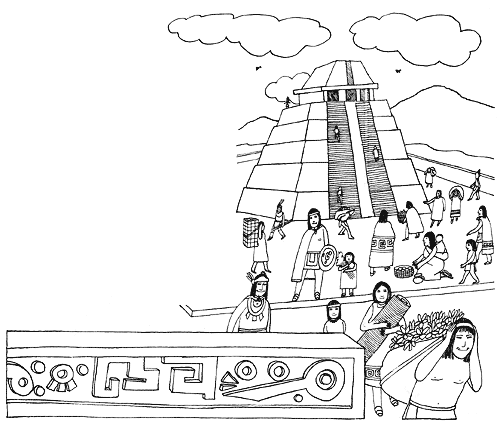
ĦQué hermosa era Tenochtitlan, la ciudad capital de los aztecas, cuando llegó a México Cortés! Era como una mañana todo el día y la ciudad parecía siempre como en feria. Las calles eran de agua unas y de tierra otras; las plazas, espaciosas y muchas; y los alrededores, sembrados de una gran arboleda. Por los canales andaban las canoas, lanchas pequeñas tan veloces y diestras como si tuviesen entendimiento; y había tantas a veces que se podía andar sobre ellas como sobre la tierra firme. En unas vendían frutas y en otras flores, y en otras jarros y tazas y demás cosas de alfarería. En los mercados hervía la gente, saludándose con amor, yendo de puesto en puesto, celebrando al gobernante o diciendo mal de él, curioseando y vendiendo. Las casas eran de adobe, que es el ladrillo sin cocer, o de calicanto, si el dueño era rico. Y su pirámide de cinco terrazas se levantaba por sobre toda la ciudad, con sus cuarenta templos menores a los pies, el templo magno del dios de la guerra, Huitzilopochtli, de ébano y jaspes, con piedra fina como nubes y con cedros de olor, sin apagar jamás, allá en el tope, las llamas sagradas de sus seiscientos braseros. En las calles, abajo, la gente iba y venía en sus túnicas cortas y sin mangas, blancas o de colores, o blancas y bordadas, y unos zapatos flojos, que eran como sandalias de botín. Por una esquina salía un grupo de niños disparando con la cerbatana semillas de fruta o tocando a compás de sus pitos de barro de camino para la escuela, donde aprendían oficios de mano, baile y canto, con sus lecciones de lanza y flecha y sus horas para la siembra y el cultivo: porque todo hombre ha de aprender a trabajar en el campo, a hacer las cosas con sus propias manos y a defenderse.
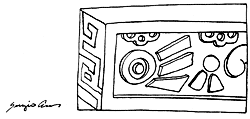
Pasaba un señorón con un manto largo adornado de plumas y su secretario al lado, que le iba desdoblando el libro acabado de pintar, con todas las figuras y signos del lado de adentro para que al cerrarse no quedara lo escrito en la parte de los dobleces. Detrás del señorón venían tres guerreros con cascos de madera, uno con forma de cabeza de serpiente, otro de lobo y otro de tigre, y por afuera la piel, pero con el casco de modo que se les viese encima de la oreja las tres rayas, que eran entonces la señal del valor. Un criado llevaba en un jaulón de carrizos un pájaro de amarillo de oro para la pajarera del rey, que tenía muchas aves y muchos peces de plata y carmín en peceras de piedra fina, escondidos en los laberintos de sus jardines.

O se paraban en la calle las gentes a ver pasar a los dos recién casados, con la túnica del novio cosida a la novia, como para pregonar que estaban juntos en el mundo hasta la muerte. Y detrás les corría un chiquitín, arrastrando un carro de juguete. Otros hacían grupos para oír al viajero que contaba lo que venía de ver en la tierra brava de los zapotecas, donde había otro gobernante que mandaba en los templos y en el mismo palacio real y no salía nunca de pie, sino en hombros de los sacerdotes, oyendo las súplicas del pueblo, que pedía por su medio los favores al que manda al mundo desde el cielo, y a los gobernantes en la pirámide y a los otros gobernantes que andan en hombros de los sacerdotes. Otros, en el grupo de al lado, decían que era bueno el discurso en que contó el sacerdote la historia del guerrero que se enterró ayer y que fue rico el funeral, con la bandera que decía las batallas que ganó y los criados que llevaban en bandejas de ocho metales diferentes las cosas de comer, que eran del gusto del guerrero muerto. Se oía entre las conversaciones de la calle el rumor de los árboles de los patios y el ruido de las limas y el martillo. ĦDe toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos de oro, unas piedras como yugo, de obsidiana pulida, y uno que otro anillo labrado! La ciudad de Tenochtitlan no existe. No existe Tullan, la ciudad de la gran feria. No existe Texcoco, el pueblo de las pirámides. Los indios de ahora, al pasar por delante de las ruinas, bajan la cabeza, mueven los labios como si dijesen algo y mientras las ruinas no les quedan atrás, no se ponen el sombrero. De ese lado de México, donde vivieron todos esos pueblos de una misma lengua y familia que se fueron ganando el poder por todo el centro de la costa del Pacífico de México en que estaban los nahuas, no quedó después de la conquista una ciudad entera ni un templo entero.