|
—Domitila, mañana me voy a ir más lejos, el bosque cercano
ya está muy pelón, hay que dejarlo descansar un tiempo. |
|
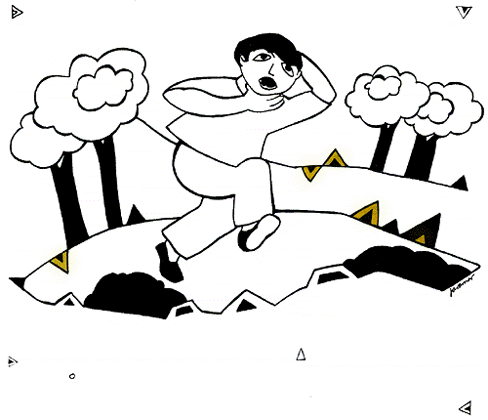 |
| Al día siguiente, Gavilondo se fue con su burro hasta el monte más lejano. Con la caminata le dio hambre, así que apenas llegó se puso a almorzar; gustoso abrió el itacate que le diera su mujer y cogió un taco, iba en el segundo bocado cuando se le atoró la tortilla, tomó su cántaro pero se le resbaló de las manos, derramándose toda el agua; desesperado corrió de un lado a otro buscando un aguaje, subió hasta la cúspide del monte y encontró un ojo de agua de intenso color azul. Se hincó y bebió hasta que se le desatoró la tortilla. Al levantar la cabeza, observó que del agua saltaban decenas de peces dorados, asustado trató de hacerlos regresar, pero era imposible, los peces parecían huir del agua. De pronto, el centro del ojo de agua empezó a hervir y entre las burbujas apareció un hombre que se iba haciendo más y más grande, hasta que Gavilondo quedó pequeñito, cubierto por la sombra del gigante. La voz de ese hombre enorme era como la unión de todos los vientos, así que apenas abrió la boca, Gavilondo tuvo que abrazarse a un tronco para no salir disparado. |
—iEy, buen hombre! ¿Por qué sacas mis peces a que se mueran con el
sol? ¡El que se atreve a tanto, merece morir a manos de mi cuchillo! |
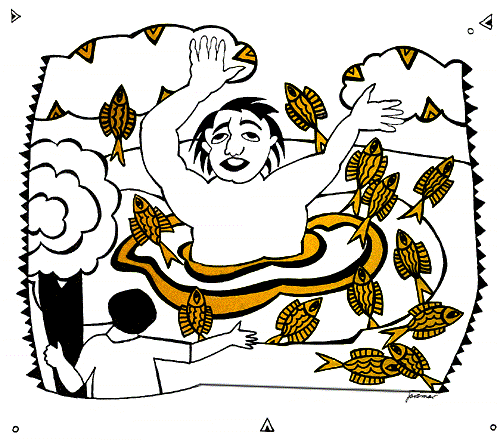 |
—¡Habla, hombrecillo! —Mira señor gigante... yo no lo hice. ¿Por qué iba a matar tus peces? Se me atoró la gorda y tomé agua, ¡nada más! —Bueno te voy a perdonar la vida, pero a cambio me has de dar lo primero que salga a encontrarte cuando llegues a tu casa. Gavilondo sabía que su perro siempre salía a recibirlo, así que aceptó el trato. El gigante tomó su cuchillo, se abrió las venas y con su propia sangre estampó su huella en el brazo del leñador. |
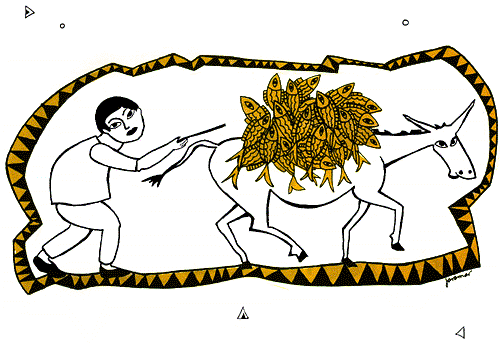 |
—No lleves leña. Carga tu burro con todos los peces que puedas, acéptalos como un regalo. ¡Ah!, y recuerda que llevas mi marca en el brazo, no podrás escaparte, te encontraré adonde quiera que vayas —le advirtió el gigante antes de sumergirse. |
 |
Gavilondo llegó al atardecer a su casa, abría bien los ojos buscando a su perro, pero a quien encontró fue a su hijo Misael, que al verlo corrió a recibirlo. El leñador abrazó al pequeño y sin contenerse se puso a llorar. —¿Por qué dejaste salir al niño? —le dijo a su esposa— Mira, esta es la huella de un gigante, hice un pacto con él... ahora, le tengo que llevar al chamaco. |
| Al otro día, Gavilondo se dedicó a vender el pescado, donde entregó más fue en el castillo del rey, pues a éste le gustaba mucho el pescado asado. Con las ganancias se compró otro burro y regresó a su casa al anochecer. Al alba, el leñador tomó al niño y lo sentó en el burro que había comprado, él se subió en el otro animal y se fueron para el monte. Cuando llegaron al ojo de agua, el gigante ya los estaba esperando, Gavilondo tomó a su hijo y se lo ofreció: —Cierre sus ojos mi hijo, no tenga miedo —le dijo al niño. El gigante agarró al pequeño y se sumergió rápidamente. Al instante brotaron cuatro gordos costales. —Buen hombre, llévate esa arena para tapar las goteras de tu casa
Muy triste, el leñador regresó a su casa: |
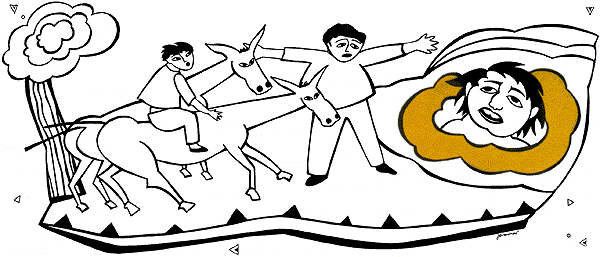 |
—¿Y ahora qué te dio? —le preguntó su esposa. —Arena, mujer, que para tapar las goteras... —¡No, hombre! —¿Y cómo me lo pongo en contra? ¡Es tan grande, tan feo y bravo que lo que me dé, me lo traigo! —dijo Gavilondo arrastrando los costales hacia la cocina. —Bueno, qué le vamos a hacer...—suspiró la esposa. Más tarde, cuando estaban cenando, vieron que la cocina estaba llena de luz: —¿A poco dejaste los costales cerca de la estufa, viejo? —gritó la mujer— ¡Ya se encendieron, mira que lumbrerío! Corrieron a ver. Al entrar quedaron sorprendidísimos, los costales parecían rellenos de luz dorada; Gavilondo rasgó con un cuchillo uno de ellos y más grande fue su sorpresa cuando descubrió que los costales contenían puro oro molido. |
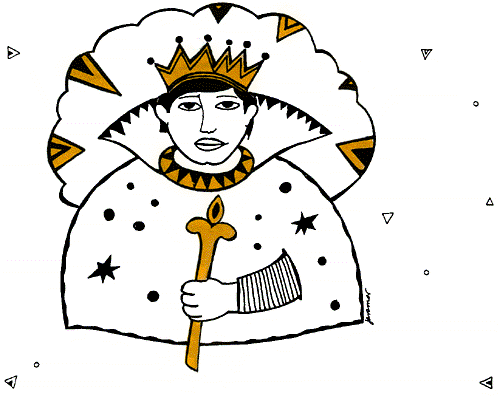 |
Al día siguiente tres hombres pregonaban que el rey había muerto al atorársele una espina de pescado y que el nuevo rey sería quien fuera el más rico en toda la región. Uno de los hombres vio a Gavilondo y Domitila arreando sus animales y dijo: —Vámonos trayendo a ese par de taimados, los de los burros, para
reírnos un rato. Así, el leñador se convirtió en el rey Gavilondo y toda la región se dedicó a servirlo. |
—¿Te gustaría ver a tu padre? —le preguntó el gigante. —Aunque quisiera, no sé ni donde vive. —Ensíllate el caballo alazán, él solito te va a guiar. Le llevas un par de costales, de esos que están amontonados a la entrada, pero no le digas quién eres, porque tienes que regresar conmigo. El muchacho se montó en el animal, el gigante los tomó con una mano y
los puso fuera del agua, donde el caballo tomó camino como si el mejor
de los jinetes lo llevara. Así, llegaron hasta un castillo de muros muy
altos. El caballo alzó una pata y tocó varias veces. |
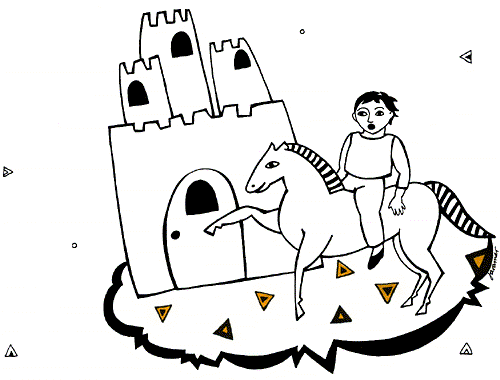 |
—¿Quién es? —se escuchó desde adentro. —¿Está el dueño de estas tierras? —preguntó Misael— le traigo un regalo. Abrieron las puertas del castillo y llevaron al muchacho frente al rey. —Señor, aquí traigo un regalo para usted, se lo envía mi padre. —¿Y quién es tu padre, muchacho? A ver ¡abran esos costales! Al rasgar los costales surgió una nube de polvo de oro que voló por todo el palacio, dejando los techos salpicados de pequeñas estrellas. El rey quedó tan complacido con el regalo que no preguntó más y lo invitó a quedarse unos días. —A ver, dénle alfalfa y avena a su caballo —dijo el rey. —No, señor, mi caballo come lo mismo que nosotros y en la mesa. El rey aceptó, el caballo se acercó a la mesa a comer con ellos. Durante la comida, la reina Domitila observó todo el tiempo al muchacho. |
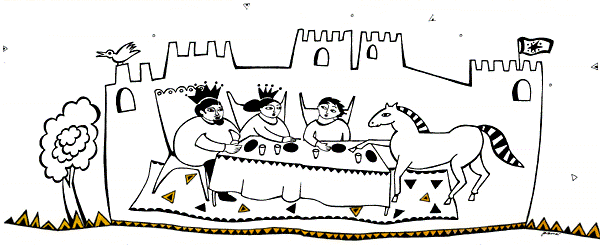 |
—Oye, Gavilondo —le dijo al rey— ¿Quién es ese muchacho tan guapo? ¿No se te figura nuestro hijo Misael? —No mujer, qué esperanzas... La reina empezó a llorar, ella estaba segura de que era su hijo, pero no sabía cómo acercársele. Durante los siete días que estuvo Misael en el castillo, lo siguió por todos los rincones, buscando en el muchacho la figura de su hijo. Así, cuando Misael se despidió, la reina seguía con la esperanza de que el muchacho los reconociera: —Señor rey, me voy. Regreso con mi papá el gigante —dijo el joven. —¡Eres mi hijo! ¡Mi Misael! —exclamó el rey en voz muy baja. —¡Ay! Gavilondo, te dije, este es nuestro niño —gritó la reina. |
—¡Ahora no te vas muchacho! Ese gigante mañoso ya se salió una vez con la suya, pero ahora me toca a mí. —No, usted me regaló con mi papá el gigante, a cambio él lo hizo rico. No le puede pagar así... debo regresar. —Pero... nosotros somos tu verdadera familia... —dijo el rey, sabiendo que el muchacho se iría de cualquier modo— Bueno, vete, pero guarda un recuerdo de tu padre. Mira, desde que eras pequeño te estuve tallando esta guitarra. Soñaba con el día en que me tocaras una canción. Misael se echó la guitarra a la espalda y partió rumbo al bosque; mientras el caballo iba de una vereda a otra, el muchacho acariciaba el regalo de su padre y entonces, sin poderlo evitar, conoció la tristeza. |
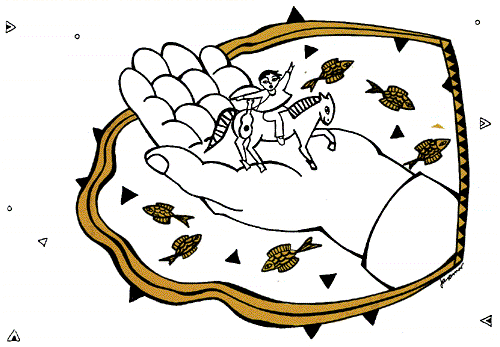 |
Cuando llegó a la cumbre del monte, vio que el gigante estaba flotando sobre el ojo de agua, entre decenas de peces que jugaban a su alrededor: —¡Hijo, ya se me figuraba que no llegabas! —gritó mientras extendía una mano para que el caballo alazán se subiera. |
Cuando se sumergieron, Misael volteó hacia arriba y descubrió un aro de luz que se iba alejando hasta quedar como una ondeante charola de plata. En ese momento sintió como si extrañara algo: en el exterior había mucha luz y las cosas estaban llenas de color, pero bajo el agua todo era de tonos azules y el palacio del gigante era de piedra bruta, muy oscuro. |
—Mira muchacho —le dijo el gigante— me voy a ir unos días de viaje. Te encargo que limpies todos los cuartos, menos el de la puerta dorada, toma las llaves y recuerda: el de la puerta dorada, ¡está prohibido! —Está bien, papá gigante. Misael barrió con esmero todos los cuartos del palacio, cuando llegó al de la puerta dorada no pudo resistir la curiosidad y lo abrió. Era una habitación muy amplia y en el centro tenía una fuente de la que brotaba un chorro de agua luminosa, la cual llenaba todo el espacio de luz. El muchacho se acercó sorprendido hasta la fuente y metió un dedo. ¡Oh! estaba tan fresca que lo retiró inmediatamente, pero al vérselo, descubrió que se le había encasquillado de oro. Sí, ¡la fuente era de oro líquido! Salió del cuarto muy asustado y corrió a limpiarse el dedo, se estuvo talle y talle pero ¡nada!, su dedo seguía encasquillado. |
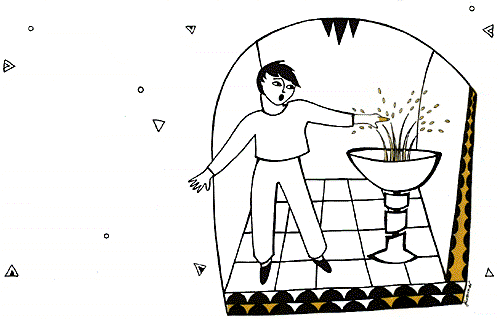 |
Cuando el gigante regresó, encontró a Misael con el dedo envuelto en un pañuelo. —¿Qué te pasó en ese dedo? —le dijo. —Ay papá gigante, estaba limpiando el fogón cuando una de las piedras me dio un machucón. El gigante mandó llamar a la piedra y le preguntó: —¿Por qué machucaste a mi hijo, condenada piedra? La piedra muy asustada, juró que ella no había sido. Misael intervino rápidamente: —No papá gigante, fue el cuchillo el que me cortó El cuchillo saltó desde la mesa y dijo al gigante que él tampoco lo había cortado. Entonces el gigante, enojado, se puso a gritar: —¡Ahhh! Tú me quieres hacer tonto ¿verdad? ¡Quítate el pañuelo! Misael obedeció y le mostró su brillante dedo encasquillado de oro. El gigante lo regañó: —¡Mira lo que hiciste! Te advertí que no abrieras el cuarto de la puerta dorada. ¡Ay! Me dan ganas de comerte ahora mismo. Esta vez te voy a perdonar, pero la próxima te devoro luego luego. Misael se hincó frente al gigante y juró no volver al cuarto de la puerta dorada. |
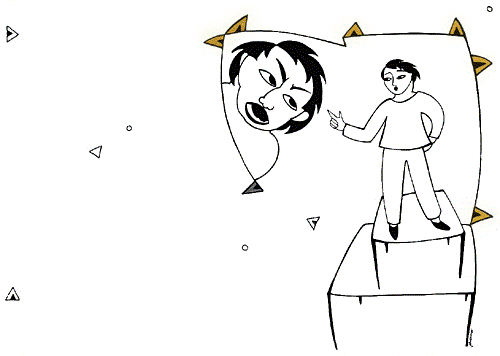 |
—Hijo... —le habló el gigante— me voy de viaje otra vez. Ahora voy a estar más tiempo afuera, aquí te dejo las llaves, asea todos los cuartos y, ¡no entres al de la puerta dorada! Apenas se fue el gigante, el caballo alazán se acercó al muchacho: —¡Ah, cómo nos ha maltratado ese gigante! ¿Verdad? ¿Y si nos escapamos? Mira, vamos al cuarto de la puerta dorada, allí hay cosas que necesitamos para el camino. Misael abrió el cuarto, la fuente brotante llenaba todo con su luz. —Mira —le indicó el caballo— tienes que desnudarte y bañarte en la fuente. El muchacho obedeció, se quitó la ropa y de un salto ya estaba en el
agua, se hundió varias veces para mojarse bien, luego salió y se vio todo
cubierto de oro: las manos, las piernas, la cara, estaba todo encasquillado
de oro. —Sólo así podrás aguantar el camino —le contestó el caballo—. Anda, toma esa escobeta, el peine, el jabón y el espejo que están en ese rincón; guárdalos muy bien. Misael metió los objetos en una bolsa que se amarró a la cintura y se echó su guitarra al hombro. No se vistió, pues como estaba encasquillado de oro ya no necesitaba ropa, el oro lo protegía. —Ahora ensíllame, ¡pícale! —lo apresuró el caballo— El gigante se va a estar un mes fuera, ese mes lo caminamos nosotros, ¡vámonos! Luego que el muchacho se montó sobre el caballo, éste pegó tremendo salto. Misael observó cómo se iba agrandando el aro de luz conforme avanzaban, hasta que salieron del agua y cayeron en el monte. |
 |
No dejaron de correr, corrían día y noche, atravesando valles, montañas, precipicios y riachuelos, hasta que el caballo se puso a ventear y le dijo al muchacho. —Se me hace que ya llegó el gigante a su palacio. A ver, fíjate. Porque con el tamaño que tiene, de tres brincos nos alcanza. Misael volteó y se llevó un gran susto, el gigante iba tras ellos. |
—¡Aviéntale la escobeta!—dijo el caballo. Al caer, la escobeta se convirtió en un enorme magueyal, tan ancho y espinoso que el gigante tardó un mes en cruzarlo y salió todo arañado. |
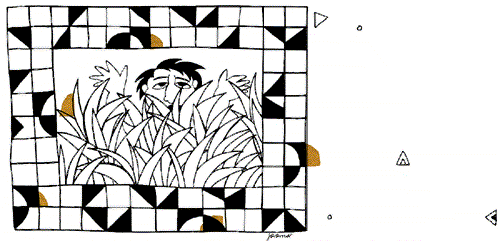 |
—¡Dejen que los alcance! ¡Me los voy a comer de un solo bocado! —gritaba enfurecido Misael arrojó el espejo y se formó una laguna tan grande y profunda que no se veía dónde terminaba. El gigante nadó y nadó durante un mes para atravesar la laguna y cuando al fin salió, iba todo arrugado por estar tanto tiempo en el agua. —¡Ahí les voy! —amenazaba el gigante. |
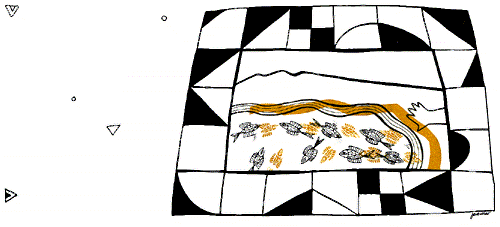 |
Misael dejó caer el jabón e inmediatamente se formó un enorme cerro, muy inclinado y resbaloso, tanto, que el gigante se cayó más de doscientas veces. Cuando pudo brincarlo, iba todo raspado y sus ojos brillaban rojos de coraje: |
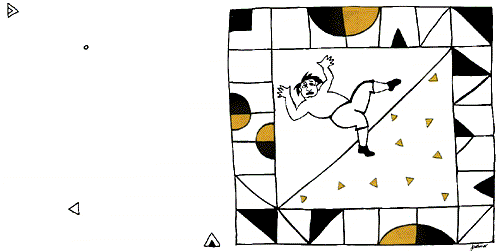 |
—¡Ya los tengo! ¡Me la van a pagar! —gruñía, ya muy cerca. —¡Ahhh... nos alcanza! —gritaba Misael. —Ya nada más nos queda el peine, ¡aviéntaselo! —ordenó el caballo. El peine dio dos vueltas en el aire y al caer, se convirtió en una montaña alta, muy alta; que el gigante, ya enojadísimo, se puso a derrumbar a puras patadas. |
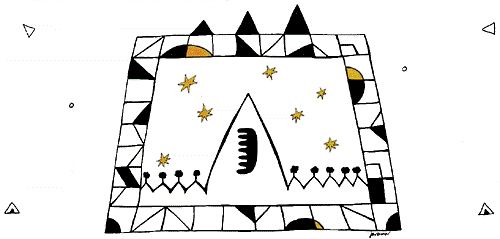 |
—¡Ay caballito! —dijo Misael— ¡Ya nos comió, ya no tenemos qué arrojarle! —No te apures —lo calmó el caballo— adelante hay un arroyo, allí está sentado un muchacho negro. Te voy a dejar con él, lo saludas con mucha cortesía para que te agarre confianza. Luego, cuando se descuide, lo matas y le quitas la piel; te envuelves con ella, tienes que quedar igualito a él. Cuando llegue el gigante y te pregunte si no has visto pasar a un muchacho encasquillado de oro, tú le dices que no, que andas buscando unos animales. Misael siguió las indicaciones del caballo. Se puso la piel, la ropa y hasta la gorra del negro. Justo cuando terminaba de disfrazarse llegó el gigante: —Ey, buen negro. ¿No has visto pasar a un niño todo dorado en un caballo rojo? —No señor —contestó Misael— ando buscando unos animales que el patrón me encargó. No he visto a nadie. Con su permiso, sigo mi trabajo. —Espérate muchacho... —Le digo que ando buscando unos animales. —Mira, negro. Te voy a dejar esta vara de virtud, si ves pasar al muchacho encasquillado de oro, levantas la vara y dices: |
|
—Así le dices —insistió—. Yo me voy a reposar un rato, porque tengo meses enteros de andar tras ellos y ya vengo muy cansado. El gigante se tiró de panza y levantó una colina para cubrirse del sol. Misael no se movió, estuvo mirándolo y esperó hasta oír su resuello para acercarse. Levantó la vara de virtud y dijo: |
¡Zas! El gigante desapareció y el muchacho corrió feliz a decírselo al caballo: |
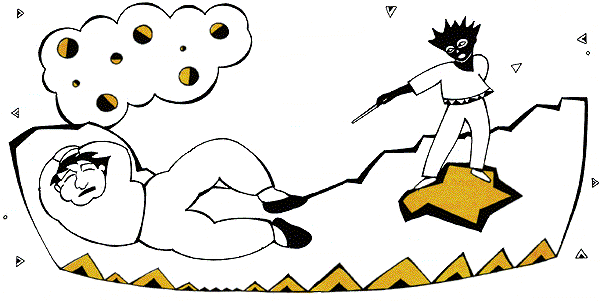 |
—Ya se fue, lo mandé hasta el ojo de agua con la vara de virtud que me regaló. —Entonces ya no nos hace nada, tienes meses de camino si quiere regresar hasta acá. Misael se subió al caballo y se fueron a trote, iban por un valle de flores amarillas cuando se encontraron un mezquite seco, les pareció curioso encontrar un árbol así, rodeado de tantas flores, más aún porque de una de sus ramas colgaba una pluma de brillantes colores. —No la vayas a coger —dijo el caballo— pluma tan bonita nos puede acarrear problemas. Pero al pasar debajo del mezquite, el viento movió la rama del árbol y la pluma cayó en las manos del muchacho. Misael quedó maravillado con sus colores, era una pluma tan suave y se movía tan delicadamente que decidió adornar su gorra con ella. |
 |
—¡Mira papá, qué pluma más linda lleva ese negro! —dijo Pascuala, la princesa más joven— ¡Que diga a qué ave se la arrancó o si no, le cortas la cabeza! —Ya oíste, negro. Dile a mi hija dónde está el pájaro que tiene esas plumas... —ordenó el rey. —Si tienen un rincón donde pueda descansar, yo mismo les entregó uno de esos pájaros —contestó el muchacho. El rey Leoncio se rascó las barbas receloso y ordenó a uno de sus criados: —Llévalo a la huerta abandonada, allá donde no llega el río. Allí hay zacate para su caballo y un cuarto donde él puede dormir. La huerta abandonada era un lugar verdaderamente triste, todos los árboles estaban muertos y el cuarto estaba en ruinas. Misael observó el paisaje, levantó la vara de virtud y dijo: |
A la mañana siguiente lo despertaron los gorjeos más horrendos que hubiera escuchado, eran grititos agudos que le lastimaban los oídos. Salió y vio que la huerta estaba totalmente cambiada: en el centro había un estanque del que que surgía un chorro de agua fresca, los árboles estaban colmados de frutos y en una rama un ave multicolor abría y cerraba el pico, emitiendo los horribles gorjeos que lo habían despertado. —¡Dios mío —se dijo— mejor que se quede callado! Pero el pájaro siguió cantando sin hacerle el menor caso. Así que Misael se apresuró a hacer una jaula con carrizos para enviárselo a la princesa. Los días pasaban y Misael se sentía muy triste, se quitaba la piel del negro y se ponía a jugar en el estanque. Su cuerpo de oro llenaba la huerta de reflejos y luces doradas; el brillo era tan intenso que Pascuala vio los destellos desde el castillo. — ¡Nana! —gritó— vamos a ver de dónde sale tanta luz. ¡Apúrate! Misael estaba tan entretenido con su guitarra que ni cuenta se dio que la princesa y su nana lo observaban. Pascuala se enamoró del muchacho al conocer su secreto, así que corrió a decírselo a su padre. |
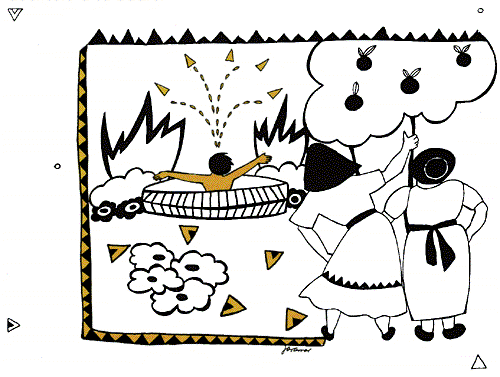 |
En el castillo el rey Leoncio había ordenado una gran comida a la que asistirían los tres príncipes más ricos de la comarca. En esa fiesta las princesas escogerían a uno de ellos para casarse. —Yo quiero al muchacho negro, papá —dijo Pascuala. —¡Pero si está feo, prieto... y tan pobre! —contestó el rey. —Pues yo lo quiero así como está —exclamó la princesa, muy sonriente. —Mira hija, espérate a ver los príncipes, ya están aquí; escoges al más joven. Tus hermanas se quedarán con los otros... El rey Leoncio no pudo decir más, las campanas del castillo empezaron a sonar y uno de los criados entró gritando: —¡Señor rey, señor rey! Nos ataca el reino vecino, sus soldados vienen hacia acá. El rey salió presuroso a organizar su ejército cuando se encontró a los príncipes: —Caballeros —les dijo— ya que están aquí, me van a demostrar que son buenos hombres para mis hijas. Cada uno de ustedes se hará cargo de un batallón. ¡Tienen que derrotar a mi adversario! Y... ¡Ah! Háganme un favor: llévense al negro que vive en la huerta abandonada, nomás no lo vayan a matar ustedes. Si le toca a él por allá ni modo, pero déjenlo a ver que le pasa. Los príncipes se llevaron a Misael y lo dejaron que marchara solo mientras cada uno iba a la cabeza de su batallón. Para colmo, justo cuando los enemigos aparecieron en el horizonte, el caballo alazán se atascó en un lodazal; los príncipes se rieron del muchacho y allí lo dejaron. Misael luchaba por salir del lodo, oía los gritos de los soldados y los golpes de las armas al chocar, pero era inútil, entre más se movía más se hundía. Así que levantó la vara de virtud y dijo: |
¡Braamm! Enmedio de un gran relámpago el corcel Venceguerras saltó del lodo. Misael se quitó la piel del negro y empuñó su machete convertido en una lengua de fuego. |
 |
Cuando los príncipes vieron al encasquillado de oro luchar junto a ellos, pelearon con más coraje, pero el enemigo era muy fuerte, tenía muchísimos más soldados, tantos que los príncipes se cansaron y empezaron a retroceder. El encasquillado de oro les dijo que se refugiaran tras unas rocas mientras él combatía. Desde ahí los príncipes vieron cómo el machete de Misael acababa con los soldados contrarios y el corcel Venceguerras mataba a mordidas a los caballos de los adversarios. Una vez terminada la batalla, Misael se envolvió de nuevo con la piel del negro, levantó la vara de virtud y dijo: |
|
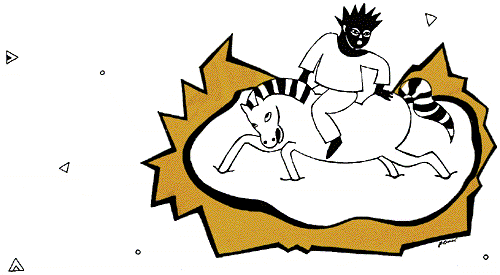 |
Los príncipes pasaron junto a él. Iban felices por la victoria y lo ayudaron a salir del lodo. Al llegar al castillo ya se tenía preparada una fiesta para celebrar el triunfo. —¿Y el negro? —preguntó el rey. —Toda la batalla se la pasó metido en un lodazal, el pobre se atascó y no salió hasta que no lo ayudamos —contestó uno de los príncipes— Lo dejamos en su huerta, para qué lo íbamos a traer. Al que hubiéramos querido es a un encasquillado de oro que nos ayudó a vencer al enemigo. A ése sí que lo hubiéramos traído. Al momento, Pascuala salió con su nana rumbo a la huerta abandonada: —¡Corre nana! Vamos por el encasquillado, si no mi padre me casa con uno de éstos. Misael estaba desnudo en la fuente, cante y cante con su guitarra. La luz de la luna caía sobre su cuerpo haciéndolo tan brillante que toda la huerta iluminaba. —¡Mire niña —dijo la nana— la cupina del negro! Pascuala tomó la piel de la rama de un árbol y comenzó a hacerle agujeros. |
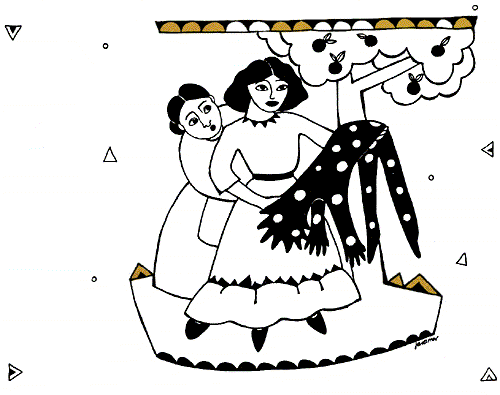 |
—Ahora sí. Mi papá me dejará casar con él —aseguró la princesa. En la mañana Misael quiso ponerse la piel del negro, pero estaba hecha jirones. —¿Y ahora qué hago? —le preguntó al caballo. —Te dije que no cogieras la pluma del mezquite, mira en todos los líos que nos ha metido. En eso golpearon fuertemente la puerta. El muchacho se asomó por la ventana y vio al rey Leoncio, acompañado por sus hijas, los príncipes y mucha gente del pueblo. —¡Abre la puerta! —gritó el rey. —No, no puedo... —contestó el muchacho. —Mi papá quiere hablar contigo. ¡Abre! —le pidió Pascuala. Misael abrió la puerta y salió seguido de su caballo. El rey, las princesas, los príncipes y todo el pueblo tuvieron que apretar los ojos al quedar deslumbrados por la brillantez del muchacho. —¡Mira nada más! Así que este es el encasquillado de oro. ¡Quién lo creyera! —dijo el rey— Pascuala, muchacha sinvergüenza, te puedes casar con él. La princesa, emocionada, corrió a abrazar a Misael. —Ya ves... —exclamó el caballo— tú te quedas aquí con tu mujer, ¿pero yo?, me vas a soltar para que coma zacate y ande solo por los llanos. ¡Estoy perdido! |
 |
—Te vienes con nosotros —le dijo Pascuala. —No, no será lo mismo. Mira, mejor ven y busca lo que me pica entre las orejas, sólo alguien como tú puede quitármelo. El caballo bajó la cabeza y Pascuala sacó de entre sus orejas un alfiler, entonces ¡Broomm!, enmedio de una nube el caballo desapareció y surgió un muchacho también encasquillado de oro! —El gigante me castigó por abrir la puerta dorada, me convirtió en caballo clavándome ese alfiler mágico —le dijo a Misael— Ahora estoy libre y puedo irme. —¿Cómo te llamas? —le preguntó Pascuala. —No sé, cuando el gigante me llevó mis papás todavía no me ponían nombre. —¿Adónde vas a ir? —dijo Misael. —Me acuerdo de un aguaje grande, muy grande y azul que se quería comer a la tierra —contestó el muchacho— el gigante me dijo que es el mar y que yo nací por allá, así que voy a buscarlo. ¡Adiós! |
—Aunque me queme, tengo mucha sed —pensó, arrojándose a las llamas. Al caer se estrelló con la arena, no había agua ni fuego. Levantó el rostro y, sorprendido, vio una puerta que se abría. —¿Oiga, qué anda haciendo? —le dijo una jovencita que apareció en el marco de la puerta. —¡Tengo hambre y mucha sed! —contestó el encasquillado. La joven lo ayudó a entrar y le dio de comer y beber. El muchacho estaba tomándose el agua cuando ¡taz! azotó en el suelo, muerto de sueño. Al despertar estaba otra vez en el desierto frente a la puerta. Se incorporó y tocó nuevamente. |
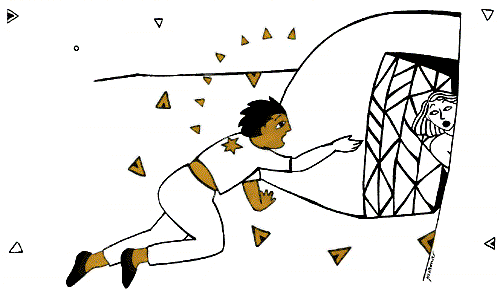 |
—¿Oiga, qué anda haciendo? —le dijo la misma jovencita. —¡Tengo hambre y mucha sed! —contestó el encasquillado. La muchacha le dio de comer y de beber, él se quedó dormido y al despertar se volvió a encontrar en el desierto, frente a la misma puerta. Iba a tocarla de nuevo cuando escuchó la voz de un hombre: —Si vuelves a tocar, te volverá a suceder lo mismo una y otra vez hasta que te mueras de viejo. Si quieres liberarte del encanto tienes que estar tres días y tres noches hincado y con los ojos cerrados, cuando escuches los ladridos de un perro de barro, lisito como los cántaros, abre los ojos, ese animal te salvará. ¡Ah, pero ten cuidado, porque van a venir muchos animales a tentarte! |
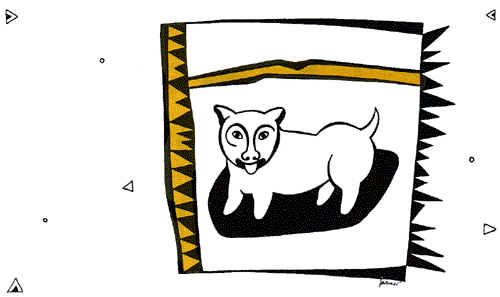 |
El encasquillado permaneció hincado como le dijo la voz, escuchó gruñidos, aullidos y sonidos extraños, tenía mucho miedo de abrir los ojos, ¿cómo iba a conocer los ladridos del perro de barro si nunca lo había visto? Se estuvo quieto por mucho tiempo, pensaba que así se iba a estar para siempre cuando escuchó un ladrido lleno de bondad. Abrió los ojos y descubrió frente a él un gordo y pequeño perro que le lamía las manos. —¡Sígueme! —le dijo— Vamos a los llanos de Berlín, campos del Kikiriquí. —¿Por allí se llega al mar? —preguntó el muchacho. —El mar nace donde las nubes lloran... —contestó el animal. Frente a ellos surgió una vereda cubierta por un cielo intensamente azul. El perro desapareció y el muchacho sin nombre se fue caminando en busca del mar... |
|