La orquesta de duendes
Cuando se construyó la presa de Chiquilistlán, sucedieron algunas cosas extrañas. Al terminarse los trabajos de construcción, se organizó una gran fiesta a la que asistió todo el pueblo. Aquello fue muy bonito, con comida, música y un padre que dijo misa.
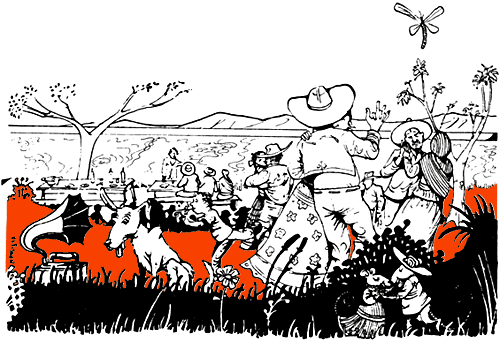
En la tarde, cuando todos los demás se habían regresado a su casa, don Cornelio y un tío suyo se quedaron en el lugar. Como su tío era el velador, tenían que cuidar todo lo que la gente llevó para la fiesta: las mesas, la vitrola para tocar los discos, las cazuelas, todas esas cosas.
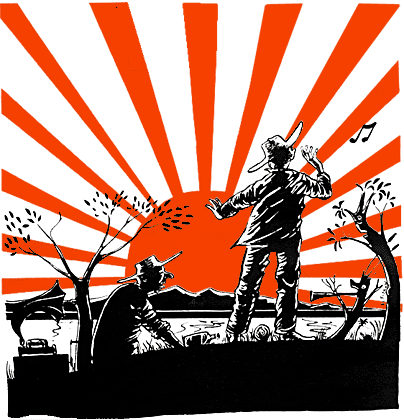
Así, poco a poquito, se fue haciendo de noche. Don Cornelio no tenía sueño y se quedó despierto por un buen rato. Ahí estaba en medio del silencio; ya bien entrada la noche, cuando se empezó a oír un ruido. Venía de más arriba de la presa, donde había un ojo de agua y algunas higueras.
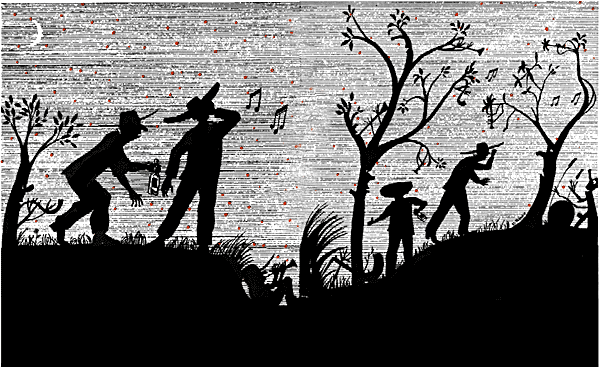
Los sonidos se hicieron cada vez más claros. Era música, una verdadera chulada de música. Y no se oía como una banda, ¡qué va!, sonaba como toda una orquesta. Don Cornelio y su tío se habían despertado con la música y escuchaban aquello con asombro.
—Vamos a ver quién toca —dijo don Cornelio cuando se acabó la pieza.
—A mí se me hace que son los duendes —opinó el tío—. A lo mejor hasta los conozco. Agarra esa botella y se la llevamos a los monigotitos, porque uno siempre tiene que llevarles algo.
Don Cornelio y su tío subieron hasta el ojo de agua. Buscaron aquí y allá, en el ojo de agua y entre las higueras, pero no hallaron nada. La música tampoco volvió a sonar. Todo se quedó de nuevo en silencio.
Así fue que, al final, don Cornelio no vio ni un triste duende.