El cocay
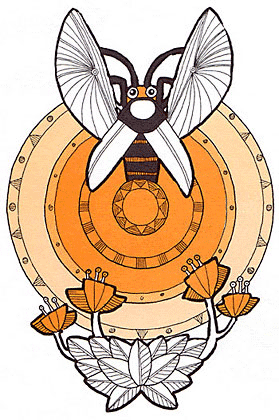
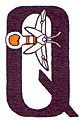 |
uizá alguna noche en el campo hayas visto una chispa de luz |
que brilla y se mueve de un lado a otro; esa luz la produce el cocay, que es el nombre que le dan los mayas a la luciérnaga. Ellos saben cómo fue que este insecto creó su luz, esta es la historia que cuentan: |
Había una vez un Señor muy querido por todos los habitantes de El Mayab, porque era el único que podía curar todas las enfermedades. Cuando los enfermos iban a rogarle que los aliviara, él sacaba una piedra verde de su bolsillo; después, la tomaba entre sus manos y susurraba algunas palabras. Eso era suficiente para sanar cualquier mal.
Pero una mañana, el Señor salió a pasear a la selva; allí quiso acostarse un rato y se entretuvo horas completas al escuchar el canto de los pájaros. De pronto, unas nubes negras se apoderaron del cielo y empezó a caer un gran aguacero. El Señor se levantó y corrió a refugiarse de la lluvia, pero por la prisa, no se dio cuenta que su piedra verde se le salió del bolsillo. Al llegar a su casa lo esperaba una mujer para pedirle que sanara a su hijo, entonces el Señor buscó su piedra y vio que no estaba. Muy preocupado, quiso salir a buscarla, pero creyó que se tardaría demasiado en hallarla, así que mandó reunir a varios animales.
Pronto llegaron el venado, la liebre, el zopilote y el cocay. Muy serio, el Señor les dijo:
—Necesito su ayuda; perdí mi piedra verde en la selva y sin ella no puedo curar. Ustedes conocen mejor que nadie los caminos, las cavernas y los rincones de la selva; busquen ahí mi piedra, quien la encuentre, será bien premiado.
Al oír esas últimas palabras, los animales corrieron en busca de la piedra verde. Mientras, el cocay, que era un insecto muy empeñado, volaba despacio y se preguntaba una y otra vez:
—¿Dónde estará la piedra? Tengo que encontrarla, sólo así el Señor podrá curar de nuevo.
Y aunque el cocay fue desde el inicio quien más se ocupó de la búsqueda, el venado encontró primero la piedra. Al verla tan bonita, no quiso compartirla con nadie y se la tragó.

—Aquí nadie la descubrirá —se dijo—. A partir de hoy, yo haré las curaciones y los enfermos tendrán que pagarme por ellas.
Pero en cuanto pensó esas palabras, el venado se
sintió enfermo; le dio un dolor de panza tan fuerte que tuvo
que devolver la piedra; luego huyó asustado.
Entre tanto, el cocay daba vueltas por toda la selva. Se metía
en los huecos más pequeños, revisaba todos los rincones
y las hojas de las plantas. No hablaba con nadie, sólo pensaba
en qué lugar estaría la piedra verde.
Para ese entonces, los animales que iniciaron la búsqueda ya
se habían cansado. El zopilote volaba demasiado alto y no alcanzaba
a ver el suelo, la liebre corría muy aprisa sin ver a su alrededor
y el venado no quería saber nada de la piedra; así, hubo
un momento en que el único en buscar fue el cocay.
Un día, después de horas enteras de meditar sobre el paradero
de la piedra, el cocay sintió un chispazo de luz en su cabeza:
—¡Ya sé dónde está! —gritó
feliz, pues había visto en su mente el lugar en que estaba la
piedra. Voló de inmediato hacia allí y aunque al principio
no se dio cuenta, luego sintió cómo una luz salía
de su cuerpo e iluminaba su camino.
Muy pronto halló la piedra y más pronto
se la llevó a su dueño.
—Señor, busqué en todos los rincones de la selva
y por fin hoy di con tu piedra —le dijo el cocay muy contento,
al tiempo que su cuerpo se encendía.
—Gracias, cocay —le contestó el Señor—
veo que tú mismo has logrado una recompensa.
Esa luz que sale de ti representa la nobleza de tus sentimientos y lo
brillante de tu inteligencia. Desde hoy te acompañará
siempre para guiar tu vida.

El cocay se despidió muy contento y fue a platicarle a los animales lo que había pasado.
Todos lo felicitaron por su nuevo don, menos la liebre, que sintió envidia de la luz del cocay y quiso robársela.
—Esa chispa me quedaría mejor a mí; ¿qué tal se me vería en un collar? —pensó la liebre.
Así, para lograr su deseo, esperó a que el cocay se despidiera y comenzó a seguirlo por el monte.
—¡Cocay! Ven, enséñame tu luz —le gritó al insecto cuando estuvo seguro de que nadie los veía.
—Claro que sí —dijo el cocay y detuvo su vuelo. Entonces, la liebre aprovechó y ¡zas! le saltó encima. El cocay quedó aplastado bajo su panza y ya casi no podía respirar cuando la liebre empezó a saltar de un lado a otro, porque creía que el cocay se le había escapado.
El cocay empezó a volar despacio para esconderse de la liebre. Ahora, fue él quien la persiguió un rato y en cuanto la vio distraída, quiso desquitarse. Entonces, voló arriba de ella y se puso encima de su frente, al mismo tiempo que se iluminaba. La liebre se llevó un susto terrible, pues creyó que le había caído un rayo en la cabeza y aunque brincaba, no podía apagar el fuego, pues el cocay seguía volando sobre ella.
En eso, llegó hasta un cenote y en su desesperación, creyó que lo mejor era echarse al agua, sólo así evitaría que se le quemara la cabeza. Pero en cuanto saltó, el cocay voló lejos y desde lo alto se rió mucho de la liebre, que trataba de salir del cenote toda empapada.
Desde entonces, hasta los animales más grandes respetan al cocay, no vaya a ser que un día los engañe con su luz.