
Había una vez una hacienda que había sido muy rica, pero en aquel año que les cuento la sequía la acabó: todo se secó, los animales murieron y las plantas se achicharraron.
El patrón no tuvo más que desocupar a los peones que trabajaban con él; para esto los hizo formarse en una sola fila y uno a uno fue pagándoles y dándoles las gracias por trabajar tanto tiempo con él.
Ya sólo faltaban dos trabajadores cuando se dio cuenta de que sólo tenía para pagarle a uno. Así que les dijo:
—Miren, no podré pagar a los dos, pero tengo tres consejos que daré al que no le pague. Decidan entre ustedes a quién le toca ser dueño de esos tres valiosos consejos.
Los dos hombres fueron a sentarse bajo un árbol para decidirlo. Uno de ellos era ya hombre maduro, más bien viejo y tenía una runfla de diez hijos; el otro estaba recién casado y la mujer embarazada. Total, que decidieron que le pagaran al más viejo.
El patrón llamó al joven, lo hizo sentarse y le dijo:
—Tenlos bien presentes de aquí en adelante, porque si eres listo te van a ser de mucha utilidad: el primero es "no tomes camino por vereda"; el segundo, "no preguntes lo que no te importa" y, el tercero, "no tomes en serio todas las cosas".
El joven pensó que el patrón le había tomado el pelo, y en vez de darle coraje le dio risa. Hasta llegó a pensar que el patrón, con el problema de la hacienda, ya estaba medio deschavetado.
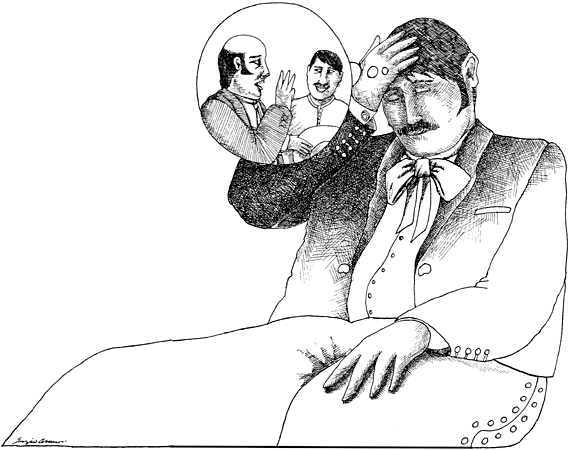
Pero como el joven era hombre responsable, de allí salió en busca de otra hacienda donde poder trabajar, pues ni modo que su mujer comiera puros consejos. Y pensando y haciendo, agarró camino. Por ahí se encontró a unos arrieros buenas gentes que lo invitaron a comer de lo que llevaban. Luego siguieron los arrieros su camino y el joven tomó, casi sin pensarlo, una veredita que se apartaba de allí. Los arrieros dijeron que iban a la hacienda de Santa Rosa y que por el camino salía más corto, pero al otro día, cuando el muchacho llegó a dicha hacienda, supo que a los arrieros los habían matado en el camino para robarlos. Sin querer, pensó que el primer consejo del patrón se había cumplido.
Luego fue a pedir trabajo al patrón, que lo recibió muy bien, lo pasó a la casa y le sirvieron de comer. Pero casi se va para atrás cuando va viendo en un rincón del comedor a una señora encadenada que también estaba comiendo, pero en una calavera.
El joven, como si no hubiera visto nada, siguió comiendo. Después, el patrón le dijo que irían a recorrer la hacienda,
Muy temprano se levantaron a la mañana siguiente, desayunaron como siempre y salieron a recorrer la última parte de la hacienda. Todo el día anduvieron a caballo, casi sin desensillar, y llegaron ya de noche a la casa.
Cuando desmontaron, el patrón le dijo al muchacho:
—Mira, joven, la mujer que tú miras que está encadenada y comiendo en una calavera es mi esposa. Cuando teníamos un año de casados me engañó con otro en mi propia casa y desde entonces la tengo así y juré que hasta que hubiera alguno que aunque la viera tres días seguidos no me preguntara por qué estaba así, la iba a desamarrar, y luego me la iba a llevar a un rancho que tengo muy lejos de aquí. Quédate, pues, con la hacienda, tú sabrás qué haces con ella.
El joven comprendió que el segundo consejo se había cumplido. Esa misma tarde el hacendado le entregó al muchacho las escrituras y se fue con su mujer al rancho.
El joven trabajó como nunca; la hacienda se puso muy bonita, producía bastante, pero el patrón estaba muy solo; entonces se empezó a acordar de su esposa que hacia veinte años había dejado en San Ignacio; en ese momento ensilló su caballo y se fue a buscarla.
Dos días más tarde llegó a San Ignacio y se quedó en un hotel; dejó el caballo allí y salió en busca de la casa. Luego luego la encontró; adentro estaba una mujer maciza, pero guapa todavía, lo cual lo alegró muchísimo, mas la alegría le duró poco, pues en ese momento llegó un joven guapo, bien vestido, montado en un buen caballo. La mujer recibió al joven muy contenta, le sirvió de comer en los mejores platos y tazas. El hacendado empezó a sentir que la sangre le hervía en las venas, pero se contuvo, porque recordó el último consejo. Se calmó poco a poco, y en vez de irse a emborrachar a la cantina, se fue a la iglesia a pedirle un consejo al padre.
—¿Qué pensabas hacer, hijo?
—Qué bueno que no te dejaste llevar por el primer impulso. Mira, tú estuviste veinte años sin aparecerte por aquí ni mandar noticias tuyas. Pues dos meses después de que te fuiste nació tu hijo. Rosa a duras penas logró mantenerlo y velo ahora: grande y fuerte. Ahora ve con ellos a ver si pueden perdonarte.
El hacendado se fue directamente a su casa. Rosa lo vio, corrió hacia él y lo abrazó, mientras le decía a su hijo:
—Ándale, Juan, te dije que tu padre vendría un día de estos a vernos. ¿Verdad, José, que prometiste volver?
El hacendado lloraba, no sabía si de alegría o de vergüenza al ver la delicadeza de aquella mujer. A la mañana siguiente salieron los tres rumbo a la hacienda, todos emocionados, con cara alegre, dando gracias a Dios y al antiguo patrón, por los tres consejos con que un día le habían pagado su trabajo como peón.

Recopilador: Cesáreo Reyes Saucedo.
Informante: Jesús Pérez Guerrero.
Comunidad: Zacatecas.
