
Epifanía y los sombrerudos |

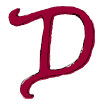 |
e niña yo no encontraba con quien jugar, tenía tres hermanos pero con todo y eso siempre andaba sola. Mi hermana Susana estaba muy chiquita y mis dos hermanos, Sebastián y Jesús, preferían jugar solos. |
Mi papá se iba al campo a trabajar o a Tlacotalpan a comprar algún encargo, así que mientras mi mamá hacía su quehacer yo me entretenía sola o de plano cuidando a mi hermanita. Una noche, mi hermano Chuy se despertó gritando de miedo: —¿Qué te pasa? —le preguntó mi mamá. Pero mi hermano no podía hablar, todo su cuerpo temblaba; cuando se calmó, nos dijo que una mano salía de abajo del catre y lo pellizcaba muy fuerte. Mi mamá lo abrazó hasta que se quedó dormido. Al otro día estábamos comiendo y que empiezan a caerse los platos, solitos, uno tras otro. —ĦOra sí! ¿Pues qué será? —gritó mi papá. Luego de eso, pasaron los días y nada. Hasta que mi mamá nos platicó que un mediodía que acabó de lavar, tendió la ropa y se sentó a la puerta de la casa a descansar de la resolana; cerró los ojos mientras se abanicaba, cuando escuchó que llegábamos de la escuela y le decíamos "Buenas tardes, mamá..." que hasta le besábamos la mano. Pero al rato, llegamos nosotros y... Ħuy! mi mamá se asustó. —ĦSon esos condenados chaneques! —gritó. Y que corre a ver a mi hermanita Susana, pero la niña estaba dormida en su hamaca. A mí no me daba miedo, porque no me había pasado nada. Pero un día que estaba comiéndome un chayote, escuché silbidos a mi alrededor, "algún maldoso ha de ser" me dije y no hice caso, pero al rato que veo acercarse a unos sombrerudos, lo raro es que yo estaba sentada en el suelo y los señores ésos estaban a mi nivel, muy sonrientes me miraban, Ħque me levanto y corro para la casa! Ya no quise salir, me la pasaba dentro de la casa cuidando a mi hermanita. Un día mis papás se fueron para el mangal y nos dejaron solas, estaba jugando cuando veo los sombrerudos entre la yerba; me puse a gritar y que se van. Mis papás llegaron y yo Ħay! ni hablar podía, estaba muda de miedo. —ĦLos sombrerudos...! —les dije. —ĦAy, hija! —me dijo mi papá—. Han de estar enamorados de ti. Mira, si vuelven a aparecer, no grites, agarra una cuchara y golpea el cántaro que está sobre la mesa, con eso tenemos para venir a ver quienes son. Y así lo hice, apenas vi asomarse a los sombrerudos, me puse a golpear el cántaro, hasta que se rompió. Mi papá llegó pero no vio a nadie. Pasó el tiempo y un sábado que estaba jugando en el mangal, que veo a los sombrerudos, eran como cinco. Y no me acuerdo de más, mi papá dice que me perdí dos días, durante los cuales me anduvieron buscando en todo el monte. —ĦEpifanía... Epifanía...!, —me gritaban. Me fueron a encontrar entre unas matas, yo no me acuerdo, pero dice mi mamá que había muchas cáscaras de plátano, que seguramente éso me daban de comer los sombrerudos. Yo estaba bien, pero... como perdida, que ya luego regresé en mí. No volví a ver a los sombrerudos, hasta que una noche nos despertó un rechinido. Era la hamaca donde dormían a mi hermanita durante el día. Los condenados duendes se mecían de lo lindo en ella. Mi papá agarró y puso sobre la hamaca su sombrero boca arriba y santo remedio, se acabaron las visitas de los espíritus ésos. |
 |