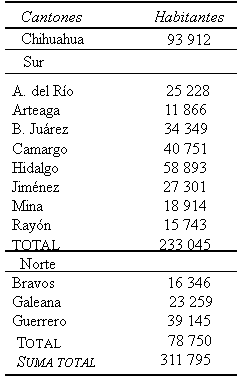
La economía mundial tuvo una recuperación notable después de la crisis de 1873 que afectó grandemente a Inglaterra y a los Estados Unidos. Los capitales, ávidos de ganancia, comenzaron a fluir nuevamente hacia áreas y ramas económicas diversas. El gobierno porfiriano, atento a esa evolución económica, no escatimó esfuerzos para atraer la atención de capitalistas extranjeros, hecho con el que el porfiriato se anotó uno de sus éxitos más rotundos. El capital extranjero, en buena parte norteamericano, comenzó a llegar a México a partir de 1880.
En Chihuahua los capitales extranjeros hallaron un grupo económico que había logrado consolidarse desde los años de 1870. Estos nuevos ricos no se opusieron al arribo de los capitalistas norteamericanos; más bien aprendieron a convivir con ellos y a sacar ventajas. Los miembros de la élite terracista utilizaron sus contactos políticos para fungir como intermediarios entre los capitalistas extranjeros y las autoridades gubernamentales. En algunos casos se asociaron con ellos, como en los ferrocarriles; en otros especularon y vendieron concesiones o derechos sobre minas, aguas y bosques. Los gobiernos federal y estatal, por su parte, se esmeraron en fomentar el arribo de esas inversiones; brindaron importantes exenciones fiscales y otras facilidades que a veces, en el caso de algunas compañías extranjeras, se tradujeron en la inexistencia de alguna autoridad mexicana en sus propiedades.
Así surgieron las fábricas de cerveza, los molinos de trigo se modernizaron, las haciendas de beneficio de metales se multiplicaron, las empacadoras de carne también aumentaron. Inversionistas extranjeros adquirieron las riquísimas vetas de Batopilas, Santa Eulalia, del distrito de Parral, de Cusihuiriachic y de un sinfín de pequeñas minas de la zona serrana. Esa inversión extranjera trajo aparejado un enorme cambio tecnológico, consistente en perforadoras neumáticas, bombas extractoras de agua, tranvías para transportar mineral, moledores mecánicos, electricidad y la refinación mediante cianuro. Esas compañías fueron en buena parte responsables de que el valor de la minería local aumentara notablemente: de poco menos de un millón de pesos en 1878 a más de 23 millones en 1908. El ferrocarril, construido también por compañías extranjeras, facilitó el transporte de mercancías y de materias primas, así como de gente, que comenzó a viajar a mayores distancias. El ferrocarril propició también un aumento notable en el valor de la tierra, ya que hizo más atractiva y viable la explotación agrícola, ganadera y forestal. Los pueblos del noroeste, antes asolados por los apaches, comenzaron a sufrir los embates de grandes latifundistas. El caso de Namiquipa es elocuente.
Algunos latifundios, especialmente en el norte y noroeste del estado, fueron adquiridos por empresarios extranjeros. Destacaban el de la Mexico Northwestern Railway (1 000 000 de hectáreas), el de Bavícora del periodista Randolph Hearst (350 000 hectáreas) y el de T. O.Riverside en los municipios de Guadalupe y Ojinaga (500 000 hectáreas). Por su parte, los terratenientes locales no se quedaron atrás. El general Terrazas adquirió casi 2 000 000 de hectáreas más entre 1874 y 1907, los Zuloaga llegaron a más de 600 000 en Bustillos y en Satevó, los Luján consolidaron su propiedad de Santa Gertrudis con casi 200 000 hectáreas. Estas adquisiciones tenían que ver con dos fenómenos interesantes: primero, el auge ganadero, que significó la apertura del mercado estadunidense a las exportaciones de ganado mexicano; y segundo, el esfuerzo gubernamental encaminado a privatizar los baldíos y promover así su explotación. Esta privatización se hizo a través de las compañías deslindadoras, según la ley de 1883. El gobierno federal otorgaba el derecho a compañías privadas para que deslindaran los terrenos baldíos (propiedad de la nación), que luego podían venderse a particulares con todos los derechos en firme. Como compensación recibían un tercio de los terrenos deslindados. Este trato contribuyó a que los grandes terratenientes se hicieran de nuevas extensiones de terreno, aunque en ocasiones crearon enormes conflictos, tanto con pequeños rancheros como con hacendados. Incluso Luis Terrazas sufrió a causa de la actividad de las deslindadoras. Los ejidos dotados por Teodoro de Croix en la zona de Galeana-Casas Grandes fueron invadidos por grandes terratenientes, lo que sembró gran descontento. El arribo de los mormones al noroeste del estado en 1885, al que se opusieron vecinos y autoridades locales, fue parte de esa estrategia porfiriana.
Pero de manera simultánea también hubo casos en los que las grandes propiedades se fraccionaron para dar lugar a mancomunidades o condueñazgos. Grupos de vecinos se unían para adquirir porciones de esas propiedades y luego fraccionaban el terreno entre ellos. Un caso de ese tipo es el de la antigua hacienda jesuita de San Marcos, que dio lugar a compras por parte de vecinos de Saucillo, Meoqui y de algunos otros puntos. Este fraccionamiento de la gran propiedad tiene que relacionarse con el aumento notable en el número de ranchos en distintas zonas de la entidad, por ejemplo, en los distritos de Guerrero y Benito Juárez (Cusihuiriachic). En este último, por ejemplo, los ranchos pasaron de 79 en 1893, a 297 en 1908. De la misma manera los ranchos ganaron población a lo largo de la década 1900-1910 a costa de ciudades y pueblos.
La ganadería se consolidó entonces como la principal actividad económica de la élite local. Y ya no era la ganadería tradicional de terrenos libres y de ganado suelto. Comenzaron a levantarse las cercas de alambre de púas para precisar los linderos de las propiedades y se aumentaron las penas por abigeato. También se introdujeron nuevas razas, por ejemplo, la Hereford. Se decía que en las propiedades de Terrazas había más de 400 000 reses, 100 000 ovejas y 25 000 caballos. La exportación de ganado vacuno, el gran negocio de la ganadería norteña, creció enormidades: de 10 000 cabezas en 1887 a 310 000 en 1897. En contraste, la agricultura chihuahuense quedó en manos de una gran diversidad de pequeños productores: rancheros, aparceros, medieros, arrendatarios. Chihuahua no tuvo el henequén yucateco, el café chiapaneco, el garbanzo o el trigo sonorense, la caña o el arroz de Morelos ni el algodón lagunero. En Chihuahua la ganadería, y no la agricultura, daba sentido al latifundismo.
Este auge económico, que comprendía al conjunto de entidades norteñas, se vio acompañado de un importante movimiento demográfico por el cual estas entidades crecieron a ritmos más acelerados que el resto del país. En Chihuahua se repitió el gran crecimiento ocurrido entre 1790 y 1830: de 181 000 en 1877 a 405 000 en 1910. Se rompía así el periodo de lento crecimiento que había caracterizado a la demografía local entre 1830 y 1880. Una parte de esta población era originaria de Durango, Zacatecas y de entidades del centro del país, y llegaba atraída por los altos salarios que se pagaban en Chihuahua. También debían contarse pobladores de otras nacionalidades como chinos, norteamericanos y españoles, entre otros.
El cuadro VI.2 muestra la magnitud del aumento de población entre 1877 y 1910. Por ejemplo, el distrito de Parral pasó de 14 000 habitantes a casi 59 000. Pero ningún crecimiento es tan notable como el de Galeana: de 4 225 a 23 259, un aumento de más de cinco veces. Esto muestra el repoblamiento del noroeste del estado, una vez concluida la vieja guerra contra los nómadas así como el efecto de la inversión extranjera, incluido el arribo mormón. En efecto, ya se vio que entre 1857 y 1880 la población de las jurisdicciones situadas al norte de la ciudad de Chihuahua se mantuvo prácticamente estancada en 30 000 habitantes. En 1910 los habitantes de esa área habían aumentado hasta casi 79 000. El sur del estado, empero, seguía siendo la porción más poblada, con más de la mitad de la población total. Un ingrediente de este comportamiento demográfico fue sin duda el movimiento de la población hacia el campo, no sólo por el cese de las hostilidades con los nómadas, sino por el flujo de inversiones que abría nuevas oportunidades de trabajo. Un buen ejemplo de ello son los negocios forestales del norteamericano Greene, que hicieron nacer a Madera en 1906.
Este auge fue reconocido por las autoridades eclesiásticas, quienes decidieron crear el obispado de Chihuahua en junio de 1891, con lo que concluyó la última dependencia respecto de Durango, la capital de la vieja provincia de la Nueva Vizcaya. El primer obispo fue José de Jesús Ortiz. Uno de sus logros fue el retorno de los jesuitas, quienes rehicieron sus misiones en septiembre de 1900, ahora con cabecera en Sisoguichic. Para entonces ya había una importante presencia protestante en algunas poblaciones del estado. Las primeras noticias de protestantes datan de 1882, con el arribo de Santiago D. Eaton. En 1886 y 1890 se fundaron las primeras escuelas protestantes en la capital: El Chihuahuense y El Palmore.
Las ciudades crecieron notablemente entre 1895 y 1910. Por ejemplo, Chihuahua pasó de 18 000 a 39 000 habitantes, Parral de 7 300 a 14 000 y Ciudad Juárez de 7 000 a casi 11 000. La infraestructura urbana mejoró sensiblemente. En 1881 se comenzó a construir el palacio de gobierno en la capital, a un costo de 390 000 pesos, y más tarde el Teatro de los Héroes, obra del arquitecto Jorge King. El abasto de agua recibió mejoras mediante la construcción de la presa Chuvíscar, inaugurada en 1907. Por su parte, Paso del Norte (Ciudad Juárez desde 1888) se convirtió en una de las aduanas más importantes de esa zona del país. La frontera con los Estados Unidos mostraba un gran dinamismo en los intercambios, y ello favorecía el desarrollo comercial e incluso agrícola del valle de Juárez. Ciudad Juárez comenzaba su despegue.
De la misma manera, Parral se vio beneficiada por el enorme movimiento económico propiciado por la inversión extranjera en la minería local. Surgieron fundidoras y las excavaciones se hicieron con técnicas cada vez más complejas. Además, Parral mantuvo su función de centro comercial de primer orden en razón de los múltiples intercambios que realizaban ahí los habitantes de numerosas localidades serranas.
Varios elementos de la cotidianidad urbana contemporánea llegaron en ese tiempo: el alumbrado público en 1897, el cine en 1899 y el automóvil en 1903. La supremacía de la ciudad de Chihuahua era evidente en el número de teléfonos: en 1907 tenía 375 aparatos, contra apenas 85 en Ciudad Juárez, 105 en Parral y 35 en Camargo.
La consolidación de Chihuahua como la principal ciudad del estado y el florecimiento de Ciudad Juárez fueron hechos que fortalecieron el viejo camino de Chihuahua y Santa Fe. En ello influía decisivamente el trazo ferrocarrilero. Este trazo, a través de Torreón, Jiménez, Camargo, Chihuahua y Ciudad Juárez, se constituyó en la columna vertebral del estado, dejando al margen al eje Parral-Cusihuiriachic-Casas Grandes. Éste, como se vio, fue la columna vertebral de la ocupación española en los primeros siglos de dominación europea.
Los ferrocarriles se multiplicaron. A la primera línea férrea, concluida en 1884 (que unía a Ciudad Juárez y El Paso con la ciudad de México), se sumaron más tarde las líneas del noroeste que comunicaban a Ciudad Juárez y Chihuahua a través de Casas Grandes y Temósachic; también se abrió comunicación ferroviaria entre Chihuahua y Santa Eulalia, entre Escalón y Sierra Mojada, en Coahuila; se construyeron las líneas entre Estación Conchos y Naica, Jiménez y Parral (concluida en 1898), y entre Camargo y Boquilla. En 1903 se inauguró el primer tramo del Ferrocarril Kansas City-México y Oriente, que planeaba comunicar a Ojinaga con Topolobampo, en el Pacífico. El Paso, Texas, estaba comunicado por ferrocarril desde mayo de 1881.
Sagaz político, Porfirio Díaz no interfirió con los negocios de su acérrimo enemigo, Luis Terrazas. Al contrario, parecía clara su intención de brindarle facilidades, con tal de que se olvidara de la política. En 1884, al término del periodo de Terrazas, Díaz maniobró para que uno de sus allegados, el general Carlos Pacheco, fuera elegido gobernador del estado. Para contrarrestar la influencia terracista, Pacheco se apoyó en un grupo político denominado "Papigochic", formado por líderes de esa zona del estado. Desde entonces y durante ocho años los pachequistas controlaron el gobierno local, hecho que Terrazas aprovechó para incrementar sus negocios. Además de comprar nuevas extensiones de tierra ganadera, Terrazas amplió sus intereses bancarios tanto en el Banco Minero (fundado en 1882) como en las conexiones con capitalistas de La Laguna y Monterrey.
Durante el periodo 1886-1892 tuvieron lugar fuertes pugnas políticas en razón de la debilidad de los gobernantes pachequistas. Éstos, como Lauro Carrillo, no mostraban ni habilidad ni fortaleza para enfrentar las crecientes dificultades que se oponían al modelo de desarrollo porfiriano en Chihuahua. Para colmo, el general Pacheco falleció en 1891, dejándolos sin el apoyo del centro. Entre noviembre de este año y octubre de 1892 tuvo lugar la lucha de Tomóchic contra las fuerzas federales. Acusados de participar en robos, los tomochitecos fueron orillados a defenderse con las armas. La adoración a Teresa Urrea, la Santa de Cabora, dio vigor a la resistencia de este pequeño poblado. El asedio infructuoso a una población civil desacreditó a. las autoridades locales. Como trasfondo de este incidente, estaban los rápidos cambios que se habían sucedido en los años anteriores, a saber, el fin de la guerra apache y su secuela de divisionismo entre los distintos grupos de población; la avalancha de capitales extranjeros y el subsecuente acaparamiento de tierra y la tendencia manifiesta en la Constitución local de 1887 a la centralización política, mediante la creación de las jefaturas políticas, que disminuían grandemente las facultades de los ayuntamientos. Las elecciones también evidenciaban la creciente injerencia del gobierno estatal, que insistía en hacer triunfar a toda costa a candidatos impopulares, caciques algunos de ellos, provocando reacciones violentas, como la de Cusihuiriachic en 1886 y la de La Ascensión en 1892. En la década de 1900 este proceso de centralización llegaría más lejos aún: las presidencias municipales electas desaparecerían y serían sustituidas por jefes municipales y jefes de sección.
Esta centralización política ocurría también en el ámbito federal. Durante el Porfiriato se consolidó la tendencia presente desde décadas anteriores, consistente en sumar atribuciones al gobierno federal a costa de los gobiernos locales. Los terrenos baldíos se federalizaron definitivamente con las leyes de 1875 y de 1883; lo mismo ocurrió con la minería, los bancos y el agua durante la misma década de 1880. Así, el centralismo tan combatido por los federalistas en las décadas anteriores se imponía silenciosamente a costa de las facultades de los estados. En materia de baldíos, los diputados chihuahuenses intentaron preservar la jurisdicción del gobierno local, pero fue en vano. Los banqueros locales tuvieron que solicitar la ratificación de sus concesiones ante el gobierno federal. La Casa de Moneda, reabierta desde 1832, fue cerrada en 1895 por orden de la Secretaría de Hacienda.
Uno de los ramos que no cayó en manos del gobierno federal fue el de la educación. Los gobernantes chihuahuenses mostraron en este tiempo gran interés por impulsar la educación laica y gratuita. En estos años porfirianos se ordenó a los terratenientes abrir escuelas en sus haciendas; se trajeron maestros de Xalapa y de la ciudad de México; se formaron escuelas siguiendo el método del pedagogo Enrique Rébsamen; se pensionó a algunos estudiantes aventajados, que estudiaron incluso en la Escuela Nacional de Maestros; se adoptó el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria en el Instituto Científico Literario; se crearon dependencias especificas; en tiempos del gobernador Creel se construyó un gran número de escuelas, que llegaron a 226 oficiales y 110 subvencionadas. Desde 1882 se reglamentaron las carreras de abogacía, notaría, ingeniería y profesor de educación primaria. En 1884 se graduaban los primeros maestros, entre ellos algunas mujeres. En febrero de 1906 nacía en Ciudad Juárez la escuela de agricultura de los hermanos Escobar.



