XV. LOS VIRUS: PROBLEMAS DE UN CONCEPTO EN EVOLUCIÓN
PARA CIERTOS filósofos, y no sin razón, el universo del hombre
es equivalente al lenguaje, o sea, es a través del lenguaje, de sus palabras,
conceptos y definiciones, como podemos comprender y enfocar el universo que
nos rodea. De acuerdo con este punto de vista, la definición precisa de cualquier
objeto o fenómeno es la condición primaria necesaria para poder lograr la cabal
comprensión del mismo.
Usualmente ha sido conveniente dividir las ciencias biológicas en tres grupos de acuerdo con la naturaleza de sus temas de estudio: ciencias taxonómicas, ciencias integrativas y ciencias reduccionistas. Las disciplinas taxonómicas, como la botanica y la zoología, se refieren a grupos de organismos que tienen un origen y desarrollo histórico en común. Por su parte, disciplinas como la fisiología y la genética se dedican al estudio de las propiedades comunes o especializadas de los organismos vivos y por lo tanto son disciplinas de tipo integrativo. Las disciplinas reduccionistas examinan los procesos elementales y las funciones de los organismos en el nivel molecular; ejemplos de estas disciplinas son la biofísica y la bioquímica.
La virología no encaja con facilidad en ninguno de los grupos mencionados debido a que su tema de estudio: los virus, no pueden ser definidos adecuadamente a partir de los criterios que por lo general se emplean para clasificar plantas y animales. La muy citada frase: "un virus es un virus", atribuida a André Lwoff, a la vez que carece de significado también testifica la dificultad de explicar o definir al virus. Esta dificultad deriva del problema de reconciliar las propiedades vitales y no vitales mostradas por los virus. Los virus, incluyendo los viroides, representan las entidades biológicas más pequeñas con capacidad de autorreplicación. Con frecuencia se les confunde con las bacterias debido a que ambos tipos de organismos son capaces de causar enfermedades infecciosas; sin embargo, es fácil distinguirlos de las bacterias debido a que los virus solamente contienen un tipo de ácido nucleico y son incapaces de multiplicarse cuando están afuera de una célula viva, además de que no son afectados por los antibióticos que matan a las bacterias.
La clasificación de los virus presenta serios problemas. Por una parte, el registro fósil de los virus es prácticamente inexistente, lo que impide que puedan ser agrupados de acuerdo con su desarrollo evolutivo. Una situación similar ocurre con las bacterias, las cuales son clasificadas a partir de una arbitraria selección de características morfológicas y fisiológicas. Sin embargo, este método jerárquico y no filogenético para clasificar bacterias ha sido aceptado por los microbiólogos acostumbrados a consultar el Bergey's Manual of determinative bacteriology, considerado la autoridad definitiva sobre el tema. Los intentos por aplicar el sistema de clasificación de Bergey, basado en binomiales latinizados, a la clasificación de los virus, han dado resultados poco satisfactorios debido a que el criterio de clasificación se basa demasiado en los efectos causados por el virus en el hospedero en lugar de basarse en las propiedades intrínsecas del virus. La mayoría de los nombres de los virus derivan de las características clínicas, patológicas y epidemiológicas asociadas con las infecciones virales. Como ejemplos podemos citar el virus de la dermatitis postular contagiosa que pertenece al grupo de los poxvirus, y el virus de la degeneración vascular del frijol grueso. Algunos virus han sido nombrados de acuerdo con la localidad geográfica donde fueron aislados por primera vez: el virus de Sendai. Otros virus llevan el nombre de sus descubridores: virus de Epstein-Barr. Algunos virus son conocidos solamente en la versión abreviada de su nombre original; así, reovirus corresponde a respiratory enteric orphan virus, y arbovirus corresponde a arthropod-borne virus.
El método más extendido y aceptado para clasificar los virus agrupa a estos agentes de acuerdo con el tipo de hospedero que infectan: bacterias, hongos, plantas, invertebrados (particularmente insectos), animales, humanos.
Los virus pueden ser subdivididos de acuerdo con un particular nivel de interés sobre los mismos. En años recientes el uso de un sistema taxonómico racional basado en principios de estructura y formación molecular ha sido promovido por el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus; la figura XV1 es un esquema simplificado de este tipo de clasificación.
Considerando lo anterior, podemos citar algunas de las múltiples definiciones de virus producidas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, André Lwoff propuso en 1957 que un virus es: "una entidad estrictamente intracelular y potencialmente patógena que se caracteriza por tener una fase infecciosa, poseer solamente un tipo de ácido nucleico, multiplicarse en la misma forma que su material genético, incapaz de crecer o dividirse en forma binaria, carente de un sistema productor de energía metabólica". De acuerdo con esta definición, el virus es fundamentalmente de naturaleza no celular y es dependiente por completo del metabolismo de la célula hospedera, además de que en cierto estadio del ciclo replicativo el material viral se reduce exclusivamente al ácido nucleico.
Otra definición muy conocida es la propuesta por Salvatore Luna en 1959: "los virus son elementos de material genético que pueden determinar en las células donde se reproducen la biosíntesis de un sistema que constituye un aparato específico para permitir la propia transferencia del virus hacia otras células".
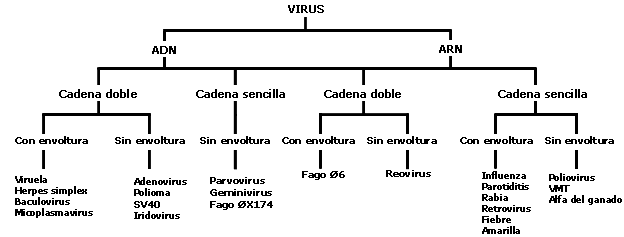
Esta definición recalca la independencia del genoma viral con respecto al genoma del hospedero, así como la capacidad reproductiva de dicho genoma viral y su especialización que le permite ser transferido de una célula a otra.
Luna y Darnell propusieron otra definición en 1967: "los virus son entidades cuyos genomas son elementos de ácido nucleico que se replican dentro de las células vivas utilizando para este fin la maquinaria sintética de la propia célula hospedera y provocando la síntesis de elementos especializados que pueden transferir el genoma viral hacia otras células."
Renato Dulbecco, 1975: "un virus es un parásito intracelular obligatorio que
puede ser considerado como un bloque de material genético (ya sea ADN
o ARN) capaz de replicarse en forma autónoma, y que está rodeado
por una cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura membranosa
que lo protege del medio y sirve como vehículo para la transmisión del virus
de una célula a otra."
Es obvio que todas las definiciones citadas comparten ciertos elementos, pero también subrayan o pasan por alto factores considerados importantes por una u otra definición. Así, surge la posibilidad de que en realidad cada investigador en el campo de la virología puede tener un concepto de virus en particular, concepto que no será compartido del todo por el resto de sus colegas y esto lleva al corolario de que diferentes virólogos estarán en realidad estudiando diferentes objetos o fenómenos que en forma superficial resultan ser similares pero profundamente distintos en el nivel conceptual. Esta posibilidad es apoyada cuando consideramos definiciones más antiguas de virus. El criterio decimonónico que definía a un virus es la propiedad de filtrabilidad, o sea, la propiedad del agente infeccioso de pasar a través de filtros normalmente capaces de retener las más pequeñas bacterias conocidas hasta entonces. Recordemos que Beijerinck denominó al agente del mosaico del tabaco como Contagium vivum fluidum, queriendo recalcar la naturaleza dispersa, y por lo tanto molecular, del novedoso agente infeccioso capaz de pasar a través de los filtros antibacterianos. Beijerinck concibió al virus como un tipo de molécula soluble en agua, capaz de replicarse sólo cuando se encuentra incorporada en el protoplasma vivo de una célula en la cual la reproducción del virus ocurre en forma pasiva.
Previamente, Pasteur había declarado (en 1890) que todos los virus eran microbios. Pasteur utilizó el término virus para referirse en particular a cualquier agente infeccioso capaz de producir inmunidad después de la recuperación del organismo infectado. Finalmente, recordemos que en el siglo I d.C., el médico romano Celso denominó virus al agente causal de la rabia, queriendo significar o referirse a un veneno desconocido presente en la viscosa saliva de los animales afectados por esta enfermedad.
Una consecuencia inevitable del análisis de todas las definiciones de virus mencionadas consiste en que el término virus ha tenido significados muy diferentes a lo largo del tiempo. Muchos de estos significados son incompatibles o inconmensurables entre sí. Por ejemplo, es obvio que el concepto del virus de la rabia definido por Celso no tiene nada que ver con el virus de la rabia observado por cualquier virólogo molecular contemporáneo. Si consideramos que las conductas adoptadas en relación con cualquier fenómeno observado dependen de la interpretación conceptual de dicho fenómeno, entonces es obvio que el moderno agente causal de la rabia está totalmente fuera de la visión del mundo de los médicos de la antigua Roma, o sea, diferentes científicos ubicados en diferentes épocas han estado observando un fenómeno llamado rabia, el cual es similar en todas las épocas en el nivel superficial, pero es radicalmente diferente cuando se le considera dentro del marco psicológico y cultural de cada época a lo largo del tiempo.
La virología es una de tantas disciplinas que constituyen el panorama de la ciencia. Por lo tanto, es pertinente finalizar esta introducción al estudio de los virus co una breve reflexión sobre la naturaleza de la ciencia.
No puede dejar de llamar nuestra atención el hecho de que la mayoría de los
avances teóricos en el campo de la virología han sido, en sus respectivos tiempos,
recibidos con escepticismo por la mayor parte de la comunidad científica. También
es notable que se requiere el paso de varios años y la acumulación de fracasos
experimentales con resultados negativos que contradicen los postulados de la
ortodoxia científica, antes de que la mayoría de los investigadores estén dispuestos
a considerar seriamente la otra evidencia disponible que apoya teorías alternativas
que han permanecido ignoradas hasta entonces. Como ejemplo de lo anterior tenemos
el caso de Peyton Rous, que a principios de este siglo produjo sólida evidencia
experimental de que algunos tumores en animales son causados por virus filtrables.
Se necesitaron casi cincuenta años para que el trabajo de Rous recibiera el
debido reconocimiento y aceptación por la mayor parte de la comunidad científica.
En forma similar, las observaciones y experimentos de Avery, MacLeod y McCarty,
que demostraron que el ADN es el factor capaz de transformar bacterias
inocuas en bacterias patogénicas, no fueron cabalmente apreciados por la mayoría
de sus contemporáneos que suponían que las proteínas eran capaces de contener
y transmitir la información genética.
En otras ocasiones los científicos se encuentran inmersos en un marco teórico y conceptual que les impide interpretar adecuadamente la evidencia proporcionada por el método experimental y la simple observación. Ejemplo de lo anterior es el caso de Ivanovsky, que fue el primero en establecer la filtrabilidad del agente causal del mosaico del tabaco, pero atribuyó este fenómeno a un microorganismo productor de toxinas difusibles, negándose a considerar la posibilidad de que existieran partículas con actividad biológica capaces de pasar a través de los poros de filtros antibacterianos. Un caso similar es el de Pasteur, que nunca sospechó que el agente de la rabia era de naturaleza diferente a las bacterias.
En otras ocasiones, los científicos manifiestan cierta timidez o excesiva reserva para formular hipótesis innovadoras, pues se sienten indirectamente restringidos por el marco cultural y las ideas dominantes en un periodo determinado. Tal es el caso de F. W. Twort, que fue el primero en observar el fenómeno de lisis bacteriana causada por fagos, y en forma muy cautelosa y sin comprometerse sugirió que este fenómeno podía ser causado por un virus filtrable bacteriano, dejando así el campo libre para que D'Herelle elaborara y reclamara para sí el descubrimiento del bacteriófago.
Otro problema que enfrentan los científicos es la incomprensión de sus ideas
debido a la falta de un marco de referencia adecuado que permita integrarlas
dentro de la corriente del pensamiento científico contemporáneo. Tal es el caso
de la hipótesis del provirus, propuesta por Temin con base en sus observaciones
sobre la replicación de ciertos virus ARN. Dicha hipótesis permaneció
casi ignorada hasta que el propio Temin y David Baltimore proporcionaron evidencia
de que existe la enzima transcriptasa inversa que puede hacer fluir la información
genética de ARN hacia ADN, evento que hasta entonces
era considerado anatema por el llamado dogma central de la biología molecular
ejemplificado por el esquema: ADN ![]()
ARN ![]() Proteína.
Proteína.
En otras ocasiones, la ausencia de ciertos conceptos teóricos e incluso taxonómicos, impide establecer el eslabón entre observaciones aparentemente independientes, pero que en realidad corresponden a dos versiones de un mismo tipo de fenómeno. Un ejemplo de lo anterior fue la incapacidad de establecer una correlación entre las observaciones de Ellerman y Bang sobre la leucemia aviaria y los experimentos de Rous con el sarcoma de los pollos, debido a que a principios de este siglo las leucemias no eran consideradas como una forma de cáncer.
Por otra parte, tenemos el caso de los investigadores solitarios, capaces de proponer teorías o hacer observaciones avanzadas, las cuales tienden a ser incomprendidas o pasadas por alto por los pocos contemporáneos que tienen noticia de las mismas. Tal es el caso de Beijerinck y su hipótesis del Contagium vivum fluidum, referente al agente del mosaico del tabaco. Similar es el caso de Fred Griffith, que en 928 realizó los primeros experimentos de transformación bacteriana in vitro, los cuales permanecieron ignorados por casi veinte años hasta que fueron actualizados por Avery, MacLeod y McCarty.
También debemos considerar el caso de observadores empíricos (sean científicos o no lo sean) que son capaces de aplicar el sentido común para obtener resultados prácticos a partir de observaciones empíricas. Ejemplos extremos de lo anterior son el caso de Edward Jenner y su descubrimiento de la vacuna contra la viruela, o el caso de los capitanes de Francisco Pizarro, que habiendo notado la correlación entre la viruela y la enorme mortandad entre la población indígena, solían enviar por delante de las tropas conquistadoras a soldados o esclavos portando lanzas con lienzos impregnados con secreciones obtenidas de enfermos de viruela con la idea de que así podrían obtener una fácil victoria al diseminar la enfermedad entre la población del Imperio inca.
El registro histórico nos muestra que una disciplina científica avanza no tanto por causa de la acumulación de observaciones fenomenológicas, sino por causa de la transformación de conceptos y teorías que permiten la reinterpretación de dichas observaciones. En ocasiones, los nuevos conceptos y teorías incorporan parte de las ideas contenidas en teorías e hipótesis previas, pero también en muchos casos representan una ruptura total con el saber del pasado a la vez que significan la adopción de un nuevo marco de referencia teórico e incluso psicológico, a veces totalmente incompatible con las pautas científicas y culturales de épocas previas. Por ejemplo, las ideas y conceptos del médico romano Celso, que indiscutiblemente corresponden a las de un notable sabio del siglo I, guardan muy poca correlación y difícilmente pueden ser incorporadas en el marco de la virología molecular.
Sin embargo, es un error aplicar sin restricción los criterios y normas de
una época como la nuestra a los eventos y actividades desarrolladas por los
científicos de épocas pasadas. Ni Celso ni Pasteur eran ignorantes u obscurantistas;
por el contrario, ambos representan brillantes intelectos trabajando en un particular
contexto cultural y psicológico. Conceptos que eran válidos para Celso resultan
carentes de sentido para Pasteur, al igual que bajo criterios contemporáneos
Pasteur resulta estar equivocado al clasificar virus y bacterias en un mismo
grupo. Igualmente, varios de los conceptos y teorías actualmente considerados
como ejemplos de ortodoxia científica resultarán erróneos e incluso carentes
de sentido y poder explicativo para los científicos del siglo XXI.
El filósofo Thomas Kuhn ha propuesto la existencia de una "tensión esencial" entre la comunidad de científicos ortodoxos y aquellos innovadores capaces de vislumbrar y sugerir nuevas teorías e interpretaciones que amplían el panorama de la ciencia por fuera de los límites del conocimiento establecido en una época en particular. Quizá es el silencioso conflicto entre una ortodoxia y una heterodoxia científica uno de los principales factores de la dinámica de la ciencia.
La ortodoxia científica es necesaria, pues contribuye a crear un marco de referencia a partir del cual es posible obtener resultados que algunas veces se ven reflejados en aplicaciones prácticas del conocimiento científico, mismas que contribuyen a elevar la calidad de la vida de los seres humanos. Esta ortodoxia con sus dogmas y teorías, también sirve como un filtro que permite descartar proposiciones erróneas o falsos caminos para el avance científico. Sin embargo, esta ortodoxia también conduce al estancamiento científico y al desvío o a pasar por alto nuevas teorías con mayor poder explicativo.
Un factor común a la mayoría de los eventos considerados como revoluciones en la historia de la ciencia es la imaginación demostrada por los científicos responsables de tales hitos científicos. Esta imaginación científica a veces se nutre de ciertos factores racionales como la observación y experimentación paciente, objetiva y rigurosa. Pero con mayor frecuencia la imaginación científica se basa en la intuición y la capacidad creativa de ver en el mismo fenómeno posibilidades que permanecen ocultas para la mayoría de los contemporáneos.
En todo gran hombre de ciencia convergen la intuición e imaginación que son características también del filósofo. Ciertamente, el rigor y la disciplina son factores que pueden hacer un buen científico. Pero es quizá el culto a la imaginación en un clima de tolerancia lo que da lugar a la aparición del científico trascendente que, al igual que el artista, es un creador de nuevos horizontes y por lo tanto profundamente humano.



