INTRODUCCIÓN
El mundo de nuestros días se encuentra al borde de una catástrofe ambiental que podría equivaler a las que, en las eras geológicas, causaron la extinción de numerosas especies, como los trilobites en el Paleozoico y los dinosaurios en el Mesozoico, sólo que ahora las causas son otras ya que, por primera vez en la historia de la Tierra, el desastre puede atribuirse al desarrollo sin control de una especie, que no se ajusta a los mecanismos que caracterizan a las demás especies que pueblan el planeta. Esta especie es la humana, cuyo crecimiento y desarrollo ha alterado y empobrecido considerablemente la riqueza biológica de nuestro planeta.
Actualmente un libro que haga accesible al público los aspectos relacionados con la reproducción y propagación de las plantas es una necesidad, ya que contribuye a divulgar la forma en que se puede propagar, repoblar y favorecer la conservación de las plantas. Así, más y más personas participarán en esta labor de diferentes maneras, con lo que contribuirán aunque sea con un grano de arena a revertir el grave deterioro que enfrenta la biosfera terrestre.
Gran parte de la cubierta vegetal de las tierras emergidas de nuestro planeta se ha degradado o ha desaparecido. Los suelos han sido utilizados con fines agrícolas y pecuarios o en desarrollos urbanos; sin embargo, en muchos casos, su mal manejo durante la utilización agropecuaria o la explotación forestal ha ocasionado su degradación y erosión hasta volverlos totalmente improductivos. Como consecuencia, muchos de ellos sólo son adecuados para el pastoreo nómada sobre grandes extensiones, lo que contribuye aún más a su degradación por el efecto del sobrepastoreo. Estos temas han sido tratados con mayor amplitud en un libro de esta misma serie (La destrucción de la naturaleza, núm. 83).
La Tierra, sobre todo en las regiones tropicales y subtropicales, muestra ya profundos daños y una superficie inmensa de lomeríos y montañas cubiertos por suelos degradados y muy erosionados, los cuales producen apenas lo suficiente, o menos de lo necesario, para la supervivencia de las poblaciones locales. Se calcula que 4.1 miles de millones de hectáreas de la superficie del globo terrestre se encuentran en estas condiciones, y los máximos niveles de degradación se localizan en Sahel en África, Asia central y Centroamérica. En México existe esta situación en extensas regiones del altiplano central, Oaxaca y el sureste.
Restaurar la cubierta vegetal de nuestro planeta se ha convertido en una necesidad inaplazable, que debe estar sustentada en un conocimiento adecuado de la flora nativa de las diversas regiones y de la biología reproductiva de las plantas. En este libro sólo pretendemos proporcionar las bases de la reproducción de las plantas; la persona que se interese en profundizar en el tema podrá consultar otras obras, más detalladas, para ampliar sus conocimientos. México y otros países de habla española y portuguesa cuentan con una vasta riqueza florística en gran parte desconocida, en la cual existen muchas especies valiosas no utilizadas aún. A partir de éstas podrían surgir nuevos productos o aplicaciones o podrían ser la solución para regenerar los suelos degradados, y así restaurar grandes áreas que actualmente han perdido todo vestigio de su riqueza biológica original.
La mayoría de los ecosistemas tropicales y subtropicales del mundo están siendo destruidos a velocidad alarmante y muchas de sus especies están al borde de la extinción. Por esto es esencial tener conocimientos acerca de las semillas y de otras formas de propagación de las plantas, tanto para los científicos como para los técnicos que trabajen en aspectos de conservación, ecología y manejo.
Las estimaciones que se han hecho de la riqueza florística de México indican que la diversidad de sus plantas es una de las mayores del mundo. Según los cálculos más recientes el número de especies de plantas vasculares presentes en México se aproxima a 22 000. La mayoría son prácticamente desconocidas, aunque muchas tienen propiedades y usos interesantes. Sólo por hablar de un grupo, las cactáceas, por ejemplo, tienen gran valor como plantas de ornato. Su número en México sobrepasa las 900 especies y muchas de ellas son explotadas por los traficantes de plantas de ornato, directamente de las poblaciones naturales, sin llevar a cabo ninguna repoblación, por lo que muchas especies se encuentran en peligro de extinción. Para evitar esto, bastaría impulsar una industria rural de propagación de cactáceas por los campesinos de las zonas áridas, lo que les proporcionaría una fuente de ingreso y además reduciría la presión sobre las poblaciones silvestres de estas plantas. Esto es totalmente posible y fácil de llevar a la práctica, falta sólo el financiamiento, la asesoría técnica y el interés por iniciarlo. Lo mismo puede decirse de las orquídeas, palmas, helechos y muchas otras plantas de valor ornamental de diversas comunidades biológicas del país.
Otro grupo menospreciado son las plantas medicinales nativas. Comúnmente sólo se cultiva la mayoría de las plantas medicinales introducidas de otros continentes, en tanto que las nativas se recolectan de las poblaciones silvestres, lo que ha ocasionado la escasez y el encarecimiento de muchas de ellas, como la flor de manita y la flor de corazón.
Finalmente está el caso de las plantas que proporcionan materias primas para las artesanías tradicionales, como el papel de amate y diversos tipos de maderas decorativas muy duras o muy aromáticas, como el lináloe del estado de Guerrero. En estos casos la explotación del recurso no va acompañada de la propagación de las especies, lo que origina que a la larga estas materias primas escaseen y tengan que ser reemplazadas por materiales de menor calidad para el propósito artesanal.
En muchas comunidades rurales pobres del mundo resulta dificil obtener leña. La explotación que se ha hecho de este recurso hace que dependan de combustibles más costosos o de la importación de este recurso. Esto se evitaría con programas de reforestación adecuados.
Con respecto a las especies arbóreas que se utilizan para reforestar y proteger o mejorar el suelo ya degradado, hay que enfatizar que buena parte de las plantas de México son especies leñosas y comprenden miles de especies de árboles adaptadas a casi todos los climas y condiciones ecológicas. La obra del botánico estadunidense Paul C. Standley, Árboles y arbustos de México, publicada en EUA durante los años veinte, continúa siendo una fuente importante de información sobre las especies leñosas existentes, a pesar de que fue escrita en un periodo en el que aún faltaba por explorar y recolectar muestras botánicas en buena parte del territorio.
De lo anterior resulta evidente que en México crecen miles de especies de árboles potencialmente útiles, pero de los cuales tenemos poca o ninguna información. No sabemos de su uso en programas de reforestación, regeneración del suelo degradado, recuperación de la estabilidad de cuencas hidrológicas, como proveedores de materiales útiles como leña, carbón, forraje, frutos comestibles, compuestos químicos, gomas y otros productos valiosos, o simplemente para embellecer y hacer más grato el ambiente que nos rodea, tanto en los hogares como en las ciudades.
Una forma de participar en la tarea de multiplicar las plantas de nuestro entorno es propagándolas y experimentando con ellas, aunque sea en el hogar, para así aprender muchas cosas importantes sobre estos seres vivos que son el fundamento de nuestra existencia sobre la Tierra.
Sugerimos a los lectores dos libros previos de esta serie: Cómo viven las plantas (Vázquez-Yanes, 1987) y La destrucción de la naturaleza (Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia, 1989), que contienen mucha información complementaria de los temas tratados aquí.
De las decenas de miles de especies de plantas que han evolucionado sobre la superficie terrestre, el ser humano contemporáneo hace uso intenso de un número insignificante que no llega ni a 1% del total de las especies existentes. Una de las características del desarrollo de la sociedad moderna es precisamente la disminución del número de especies de las cuales dependemos en nuestros procesos productivos. Un caso muy conocido es el del maíz que a través de su mejoramiento e industrialización ha ido sustituyendo a especies productoras de aceites, azúcares y hasta celulosa. Otro caso es el de las plantas de ornato que más se cultivan en las oficinas y hogares de todo el mundo. Unas cuantas aráceas, araliáceas, moráceas y palmas pueden encontrarse en cualquier oficina del mundo, mientras que existe una infinidad de plantas ornamentales que están a punto de desaparecer en todos los desiertos y bosques tropicales del mundo sin que siquiera se las mencione. Otro ejemplo, el laurel de la India, de Asia, no sólo es el árbol de ornato de interiores más común sino que es muy frecuente encontrarlo en todas la ciudades de México, adorna las plazas en donde generalmente se le poda para que adquiera formas caprichosas.
En el mundo existen innumerables especies de plantas útiles o potencialmente útiles cuya explotación y cultivo nunca han sido emprendidos; por ejemplo, en las selvas húmedas del cinturón intertropical del mundo, el número de plantas con frutos comestibles deliciosos sobrepasa varios cientos; sin embargo, sólo unas cuantas han sido objeto de domesticación y cultivo comercial por los lugareños de cada región tropical y son aún menos las que se comercian a escala mundial. A pesar de que existen numerosos libros y publicaciones acerca de las virtudes de muchas especies olvidadas o poco utilizadas (como alimento, fuente de materias primas, elementos para reforestar o mejorar el suelo, etc.) no se ha puesto atención en ellas. En México el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, ya desaparecido, realizó un esfuerzo por divulgar las potencialidades de uso y domesticación de muchas especies poco conocidas, a través de los folletos INIREB Informa, que aún están disponibles al público.
El planeta Tierra, a partir de la Revolución Industrial, ha comenzado a sufrir alteraciones en la composición de la atmósfera que posiblemente llevarán al cambio climático a mediano plazo. Estas alteraciones afectan principalmente al ciclo del bióxido de carbono en la biosfera.
Durante el desarrollo de la vida en la Tierra el proceso de fotosíntesis de las plantas y la actividad de muchos organismos marinos retiraron de la atmósfera grandes cantidades de bióxido de carbono, que quedaron almacenadas en la corteza terrestre en forma de carbón mineral, aceite y petróleo, así como en los carbonatos que forman las piedras calizas. Actualmente, el uso de los energéticos que proceden de los depósitos antes descritos y la producción de materiales de construcción a partir de las piedras calizas está liberando a la atmósfera cantidades crecientes de bióxido de carbono, particularmente en los últimos cincuenta años. Este fenómeno es acelerado por la deforestación y la quema de los bosques tropicales. De continuar el incremento del bióxido de carbono en la atmósfera, el poder de retención de calor de ésta aumentará (efecto de invernadero) y podría ocurrir un calentamiento gradual de la biosfera, cuyos efectos serían muy variados y afectarían la productividad agrícola, los ciclos climáticos, la fuerza de las tormentas, el nivel de los océanos y la intensidad de las sequías, entre otros cambios.
Uno de los caminos que puede conducir a reducir el incremento del bióxido de carbono atmosférico, y a amortiguar algunos de los cambios que éste producirá, es la reforestación extensiva de grandes superficies que actualmente están desprovistas de vegetación, ya que las plantas en crecimiento no sólo toman de la atmósfera el bióxido de carbono, sino que lo inmovilizan en la materia orgánica que forman. No está lejano el día en que tengamos que reforestar con urgencia todas las áreas improductivas, por ello es urgente acrecentar nuestros conocimientos sobre las plantas que podrían ser utilizadas más exitosamente en dicho propósito.
A pesar de la riqueza vegetal que existe en el cinturón intertropical en las campañas de reforestación, recuperación de suelos y control de la erosión se prefiere utilizar sólo pocas especies de árboles. Entre los más utilizados se encuentran varias especies de eucaliptos y la casuarina de Australia, y diversas especies exóticas de acacias, álamos, ficus, jacarandas, pirules, sauces, tecas, truenos, y otras plantas de sombra y de ornato de regiones templadas y tropicales del mundo. En Brasil los principales árboles usados para reforestar y producir celulosa son variedades de eucaliptos, pinos y araucarias, a pesar de que dicho país cuenta también con una inmensa riqueza forestal nativa.
Lo anterior es consecuencia de la falta de tradición en la investigación botánica de muchas regiones del mundo, de la tendencia a tomar el camino fácil y hacer lo ya conocido y experimentado en otras partes o bien aplicar los procedimientos tradicionales que aprenden los técnicos forestales, quienes carecen de una preparación ecológica sólida. También se debe a que se siguen las recomendaciones de los organismos internacionales abocados a la problemática forestal, en lugar de profundizar en los conocimientos de las especies nativas y experimentar con ellas.
Aunque se han lanzado severas críticas a esta salida fácil de utilizar sólo especies exóticas, esta práctica negativa no se ha abandonado. Por ejemplo, mucho se ha insistido en los efectos desfavorables de ciertas especies arbóreas exóticas en el ambiente. Uno de estos casos es el del eucalipto, que tiene un efecto cuestionable en el control de la erosión, ya que no da lugar a la formación de una capa de hojarasca protectora del suelo, ni favorece el crecimiento de un sotobosque con plantas herbáceas y arbustivas que realmente proteja al suelo mineral contra la erosión de las gotas de lluvia y de las que caen del follaje. Además, el eucalipto gasta demasiada agua en la transpiración, lo que al final afecta la estabilidad del manto freático y, por lo tanto, la estabilidad de las fuentes de agua del subsuelo. El eucalipto no produce forraje para el ganado ni favorece el restablecimiento de la flora y fauna nativa, ya que prácticamente nada de su biomasa es utilizable para la alimentación de insectos y otros animales no australianos.
En India y algunas regiones de África los campesinos han tomado en cuenta estos efectos deletéreos para sus modos de vida y en ocasiones han reaccionado en contra de las campañas oficiales de reforestación, arrancando y destruyendo las plantaciones de eucaliptos recién establecidas.
Por otra parte, en África, particularmente en la región del Sahel, al sur del desierto del Sahara, y en algunos países de la región de las grandes sabanas, existe una escasez crónica de leña y carbón vegetal para cocinar y para las pequeñas industrias domésticas, como la fabricación de cerámica. Este problema se agrava a niveles que apenas podemos imaginar quienes vivimos en un país rico en petróleo, como México. Esos países carecen totalmente de petróleo o carbón mineral, son tan pobres que apenas importan lo suficiente para sostener los requerimientos básicos, como el transporte, de manera que la crisis de combustibles vegetales afecta seriamente a la población rural. Diversos organismos internacionales intentan solucionar este problema mediante la introducción de árboles de la familia de las leguminosas, de rápido crecimiento y resistentes a los suelos pobres y a la sequía, y que tienen la ventaja de producir forraje para el ganado y en algunos casos vainas comestibles para el hombre. Todas las especies de leguminosas introducidas en el país centroafricano de Malawi proceden de México y Centroamérica, incluyendo especies de uña de gato (caliandra), guaje, acacia y mezquite. De hecho, una de las especies que ha probado ser muy útil en la reforestación tropical y en la agrosilvicultura, ya que provee además magnífico forraje y vainas comestibles, es el guaje, vaxi o yage; la mayoría de las plantas de esta especie procede de una población de árboles que crecía en las cercanías de Acapulco, Guerrero.
Sin embargo, existe una falta de tradición de conocimiento y utilización de plantas mexicanas para la formación de viveros con fines de propagación de especies útiles. Esto debe combatirse mediante un programa de investigación y utilización de estas especies que incluya el estudio de sus potencialidades, técnicas de propagación sexual y vegetativa, técnicas de mejoramiento y selección, estrategias para la creación de viveros y distribución hacia las regiones que serán plantadas con estas especies. En las siguientes secciones proponemos una estrategia para lograr este propósito.
Finalmente quisiéramos volver a destacar el hecho de que la conservación, domesticación y propagación de especies útiles o potencialmente útiles debe ser una labor prioritaria, debido a las altas tasas de destrucción de las comunidades naturales y de extinción de especies que existen en México. Es indudable que estamos perdiendo la diversidad genética de especies valiosas antes de que hayamos llegado a conocerlas a fondo, lo cual hay que evitar.
PROPIEDADES VALIOSAS PARA LA REFORESTACIÓN
La reforestación con especies nativas debe ser precedida de una investigación regionalizada acerca de sus propiedades para decidir si son favorables para ser utilizadas en campañas de mejoramiento de suelos degradados, reforestación y restauración del hábitat de las especies nativas. En esta primera etapa de selección de las especies no debe desdeñarse el conocimiento tradicional que guardan las poblaciones rurales nativas de cada región acerca de la flora que les rodea. De esta manera se seleccionaría en una región determinada un primer grupo de especies sobre el cual se pueda trabajar para intentar la propagación y la domesticación.
A continuación describimos las propiedades que deberían tener las especies ideales para este propósito.
LAS PROPIEDADES DE LAS PLANTAS PARA SU RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN
2) Resistencia a condiciones limitantes como baja fertilidad, sequía, suelos compactados o con pH alto o bajo, etcétera,
3) Rápido crecimiento y buena producción de hojarasca.
4) Alguna utilidad adicional a su efecto restaurador; por ejemplo, producir leña, buen carbón, forraje nutritivo, vainas comestibles, madera, néctar, etcétera.
5) Nula o poca tendencia a adquirir una propagación malezoide invasora, incontrolable.
6) Presencia de nódulos fijadores de nitrógeno o micorrizas que compensen el bajo nivel de nitrógeno, fósforo y otros nutrimentos en el suelo.
7) Que favorezcan el restablecimiento de las poblaciones de elementos de la flora y fauna nativas, ya sea proporcionándoles alimento o un ambiente adecuado para su desarrollo.
Algunas de las propiedades de las plantas pueden ser mejoradas mediante la selección de características óptimas, tanto en lo que respecta a su tolerancia a condiciones desfavorables del suelo o del clima, como a aspectos relacionados con su productividad, por ejemplo, velocidad de crecimiento, producción de follaje y calidad de los frutos. Estas técnicas son bien conocidas y han sido aplicadas a numerosas especies. Las más utilizadas en las plantas anuales son los métodos de entrecruza y selección de los descendientes, que no trataremos en este libro, en tanto que en las plantas de longevidad larga, como los árboles, las técnicas más utilizadas son las de selección clonal o vegetativa, que se abordarán más adelante.
ESTRUCTURAS DE REPRODUCCIÓN: SEMILLAS Y MERISTEMOS
Las plantas se regeneran, en forma natural, por alguna de las siguientes formas: 1) a partir de embriones de semillas, ya sean semillas recién dispersadas o latentes en el suelo; 2) a partir de rebrotes de la raíz o el tallo de individuos sanos o dañados; o 3) por medio de estructuras de reproducción vegetativa. Incrementar nuestro conocimiento en cada una de estas posibilidades para saber cómo actuar es esencial para el manejo de las plantas.
En la naturaleza existen básicamente dos opciones de propagación para la plantas, cada una con sus ventajas y limitaciones: 1) utilizar los propágulos de origen sexual de las plantas vasculares, o sea, las semillas, 2) utilizar tejidos vegetales que conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos individuos a partir de partes vegetativas de la planta, o sea, lo que se conoce como propagación clonal o vegetativa. Esta última tiene esencialmente cuatro variantes, que son: a) la propagación por medio de los órganos de reproducción vegetativa que producen algunas plantas, por ejemplo, bulbos o tubérculos; b) la propagación a partir de segmentos o esquejes de las plantas con potencialidad de enraizar; c) la propagación mediante injertos de segmentos de la planta que se desea propagar sobre tallos de plantas receptivas más resistentes; y finalmente, d) la micropropagación a partir de tejidos meristemáticos en cultivo in vitro. Cada una de estas técnicas tiene ventajas y desventajas, por lo que la selección de alguna de ellas debe hacerse tomando en cuenta cada caso en particular.
Las semillas son el vehículo natural para la reproducción de las plantas, así como para la recolección, transporte, manejo y almacenamiento de germoplasma, con la ventaja de que éstas preservan la variabilidad genética resultante de la reproducción sexual. En condiciones precarias de trabajo, es decir, en ausencia de recursos económicos y técnicos, el uso de semillas para la propagación de plantas permite evitar las dificultades técnicas y los gastos inherentes a otros métodos de propagación más elaborados.
Otra alternativa, las técnicas de propagación vegetativa, como la micropropagación y el enraizamiento de segmentos de plantas ofrecen posibilidades valiosas cuando las semillas son difíciles de obtener, preservar o germinar, o cuando es necesario o deseable seleccionar rápidamente características valiosas de las plantas y conservar una uniformidad genética que garantice características similares o idénticas en el crecimiento y el desarrollo de las plantas y en la calidad de sus productos. Estas técnicas están bien desarrolladas y en la mayoría de los casos son relativamente fáciles de implementar, incluso cuando se cuenta con recursos modestos.
La primera parte de este libro tratará acerca de las semillas como la principal estructura reproductiva de las plantas, así como de sus usos y limitaciones en la conservación del germoplasma, la germinación y la propagación. La segunda parte tratará sobre las alternativas del uso de tejidos vegetales no diferenciados para promover el crecimiento de nuevos individuos. Ambas formas de propagación vegetal están basadas en los mecanismos de reproducción que existen en la naturaleza: el sexual y el asexual.
Los capítulos de este libro no pretenden abarcar la abrumadora cantidad de información ya publicada sobre estos temas; tampoco se pretende describir todas las técnicas que han sido desarrolladas para manipular las semillas y las partes vegetativas de las plantas con propósitos de propagación. Para el lector que desee profundizar en algún tema presentamos una variada bibliografía.
LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS
Para entender los mecanismos de reproducción sexual y asexual en las plantas
y su repercusión en la variabilidad genética es necesario señalar, aunque en
forma somera, los procesos celulares de la mitosis y la meiosis. En la figura
1 se ilustran con todo detalle los pasos que incluye cada proceso, por lo que
sólo diremos que la mitosis consiste en una división celular que genera dos
células con idéntica información genética, es decir, con el mismo número de
cromosomas (células diploides) que la célula predecesora; por otro lado, en
la meiosis la información genética se reduce a la mitad (células haploides),
lo que da lugar a las células conocidas como gametos (masculinos o femeninos),
que son las que participan en la reproducción sexual. Durante la fecundación
estos gametos se unen y generan un nuevo organismo, el cual contiene la información
genética de ambas células (célula diploide).
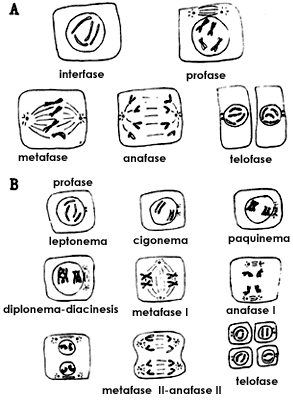
Figura 1. A) Etapas de la mitosis. División celular que da como resultado
dos células con el mismo número de cromosomas de la célula progenitora (2n).
B) Etapas de la meiosis. División celular en que previamente a la división ocurre
un rearreglo cromosómico y un intercambio genético que culmina con la formación
de cuatro células con la mitad de los cromosomas de la célula original (n).
La reproducción sexual se inicia con la formación de los órganos masculinos y femeninos en los conos de las gimnospermas y en las flores de las angiospermas. Las plantas presentan una diversidad muy amplia en cuanto a la distribución de los sexos entre los individuos y a lo largo del tiempo. La anatomía de estas estructuras ha sido descrita con mucho detalle en innumerables publicaciones. Una síntesis de dichas estructuras se presenta en la figura 2.

Figura 2. Estructuras reproductoras masculinas y femeninas de la flor. Se
aprecian los diferentes verticilos florales y sus nombres.
El proceso de fecundación, que va a dar origen al embrión, ocurre mediante la polinización. Sin embargo, no es necesario que siempre ocurra la polinización para que tenga lugar el desarrollo de la semilla; éste puede iniciarse espontáneamente, a partir de una pseudofertilización o de una auténtica fertilización del óvulo por el polen de la misma planta (autopolinización) o de otra planta genéticamente distinta (polinización cruzada), esta última permite la combinación de genomas distintos. Todo esto hace que la información genética contenida en las semillas sea muy variable.
En ocasiones el genoma del nuevo individuo es idéntico al de la planta madre, tal como ocurre en algunos de los procesos de reproducción asexual. Éstos se conocen como apomixis, cuando reemplazan la reproducción sexual. La apomixis incluye la reproducción vegetativa y la agamospermia. La reproducción vegetativa (veáse capítulo II) sólo se considera un mecanismo de reproducción asexual cuando sustituye en gran parte a la reproducción sexual. La agamospermia, aunque presenta muchas variantes, incluye dos procesos básicos: la formación de embriones adventicios y la partenogénesis. Los embriones adventicios se forman por la división mitótica activa de las células del integumento (cubierta externa del óvulo) que se introducen al saco embrionario, formando un embrión verdadero, idéntico genéticamente a su predecesor. En el caso de la partenogénesis, o automixis, hay un proceso de pseudofecundación de una célula del saco embrionario por otra célula, en forma equivalente a lo que ocurre con la autopolinización, lo que permite una variación en la información genética del nuevo individuo. Dependiendo del número cromosómico de las células que intervienen en la pseudofecundación, los embriones resultantes pueden ser diploides o poliploides.
Para los propósitos de este libro consideraremos a la reproducción sexual como aquella que se lleva a cabo por medio de semillas, aunque, como hemos visto antes, éstas no siempre tienen un contenido genético diferente al de la planta madre, debido a que algunas veces se forman sin que exista fecundación. En los siguientes capítulos nos referiremos en general a la semilla como aquella estructura que procede del desarrollo del óvulo fecundado.
![[Inicio]](../img/begin.gif)
![[Anterior]](../img/prevsec.gif)

![[Siguiente]](../img/nextsec.gif)