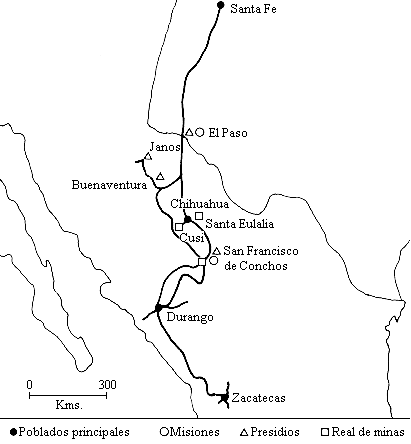
EN LOS PRIMEROS AÑOS del siglo XVIII comenzó una febril historia de poblamiento en la porción norteña de la Nueva Vizcaya a causa del descubrimiento de las minas de Santa Eulalia y la formación casi simultánea de la villa de Chihuahua. Ésta sería la última gran experiencia de poblamiento basada en la minería, tal y como lo habían sido Parral y Cusihuiriachic en el siglo XVII. En adelante, los movimientos de población obedecerían a otras razones, como veremos en los capítulos siguientes.
Desde 1652 se sabía de la existencia de vetas de plata en un lugar situado a unas 25 leguas (o 100 kilómetros) al noreste de Cusihuiriachic. Algunos españoles habían visitado y denunciado incluso esos depósitos. Por lo menos hubo dos intentos de poblar con españoles esa zona, pero ambos fracasaron a causa de la hostilidad de los indios. Sin embargo, para fines del siglo XVII ya se habían establecido varias labores y estancias, entre ellas la de Tabalaopa, la labor de Dolores, la de Sacramento, el Sáuz y Encinillas. También algunos mineros habían empezado a trabajar minas cercanas desde 1704. Sin embargo, hasta febrero de 1707, esta zona no tenía gran fama minera. En ese mes y año tuvo lugar el denuncio de la primera mina de Santa Eulalia, que de inmediato comenzó a explotarse. Durante el resto de 1707 y primeros meses de 1708 hubo más denuncios que atrajeron a más pobladores. Mineros poderosos y no tan poderosos de Parral y Cusihuiriachic no tardaron en aparecerse por Santa Eulalia. Levantaron sus instalaciones mineras y sus casuchas; por supuesto que también llegaron trabajadores, operarios, vagos, que se acomodaron en las laderas del angosto cañón. El gobernador de Nueva Vizcaya consideró oportuno nombrar una autoridad en el nuevo mineral. El elegido fue el capitán del presidio de San Francisco de Conchos, Juan Fernández de Retana, quien fungiría como primer alcalde mayor de Santa Eulalia.
Pero casi de inmediato surgió un conflicto. Algunos de los pobladores del nuevo mineral consideraban necesario fundar la cabecera en otro lugar que contara con mejores condiciones, principalmente con mayor cantidad de agua, tanto para los usos domésticos como para el beneficio de metales. Retana accedió a que el asentamiento se estableciera en la junta de los ríos Sacramento y Chuvíscar, un lugar situado a unas cuatro leguas al oeste de las minas recién descubiertas. Sin embargo, la muerte de este militar, ocurrida en febrero de 1708, complicó el trámite. El mismísimo gobernador de Nueva Vizcaya, Deza y Ulloa, se apersonó durante 1709 en el nuevo mineral y palpó la evidente división de opiniones que existía entre los vecinos sobre dónde ubicar la cabecera y el nuevo poblado. Unos preferían el mismo mineral, otros la junta de los ríos. Deza y Ulloa convocó a los mineros, militares y vecinos principales para resolver la disputa. De la reunión resultó un empate, por lo que el gobernador decidió inspeccionar ambos lugares. Luego de esa inspección, el 12 de octubre de 1709 Deza y Ulloa expidió un decreto en el que por un lado situaba la cabecera de la alcaldía mayor en junta de los ríos y por otro prohibía a los mineros de Santa Eulalia erigir construcciones sólidas en ese lugar, salvo una iglesia "cómoda". De esa manera nació lo que en principio se llamó San Francisco de Cuéllar y más tarde San Felipe el Real de Chihuahua. Para tomar esta decisión, el gobernador tuvo muy presentes las reales ordenanzas de 1573, que indicaban que las fundaciones de nuevos asentamientos debían hacerse junto a los ríos.
Según Guillermo Porras Muñoz, en las discusiones en torno al lugar en donde debía establecerse la cabecera administrativa, se tomó muy en cuenta también el hecho de que una población ubicada en la junta de los ríos tenía mejores posibilidades para enfrentar los ataques de los indios enemigos. Si bien en ese tiempo los indios estaban en paz, no se olvidaban las terribles experiencias del conflictivo siglo XVII.
Sobre el surgimiento de Chihuahua deben hacerse por lo menos tres consideraciones. La primera es que con la decisión de separar los asentamientos, por un lado la cabecera y por otro el mineral, en realidad surgieron dos poblaciones. Pero Santa Eulalia siempre sería un núcleo dependiente de Chihuahua, a pesar de hallarse junto a riquísimas vetas. Por esa razón hay que hablar siempre de Chihuahua-Santa Eulalia, por lo menos durante el siglo XVIII. La segunda es que estos dos nuevos núcleos de población surgieron lejos de la columna principal de la expansión española, es decir, el corredor constituido por el distrito minero de Parral al sur y la misión de Casas Grandes y el presidio de Janos al norte. La historia subsiguiente puede resumirse en cómo el eje espacial de este territorio se "movió" hacia el oriente, hacia las tierras más bajas y cálidas, es decir, hacia Chihuahua. La tercera consideración tiene que ver precisamente con el término "Chihuahua". Con la fundación de estas dos poblaciones comenzó en sentido estricto la historia de Chihuahua, porque de no haber existido Chihuahua o de haber sido Santa Eulalia un mineral pequeño y precario, la historia de esta tierra muy bien pudo haber sido la historia de Parral, el núcleo de mayor importancia hasta entonces. En unas cuantas décadas, el asentamiento formado en torno a Chihuahua-Santa Eulalia ganaría peso e influencia como ninguna otra población, y por ello en el siglo XIX nadie le disputaría el derecho de fungir como capital de una jurisdicción que, de paso, también llevaría su nombre.
El fenómeno demográfico típico de los descubrimientos mineros se reprodujo en Chihuahua, si bien no con la velocidad asombrosa de Parral. En 1709 había apenas 40 vecinos en las dos poblaciones; en 1716 los vecinos ya eran 336, unos 1700 habitantes. En 1725 se contaban 214 vecinos en Santa Eulalia y casi 300 en Chihuahua, es decir, unos 2500 habitantes. De Parral, Cusihuiriachic, el Valle de San Bartolomé y Durango llegaron ricos y pobres, mineros y trabajadores, religiosos, vagos y artesanos. Poco a poco se fue formando la nueva población. En 1715, Trasviña y Retes, uno de los enriquecidos con las minas de Santa Eulalia, donó 18 000 pesos para construir la primera iglesia en Chihuahua, dedicada a Nuestra Señora de Regla y a San Francisco. En 1717 se nombró como santo patrón de Chihuahua a San Francisco, con lo cual la fecha de su celebración, el 4 de octubre, tendría una importancia duradera; todavía en nuestros días el gobernador del estado toma posesión en esa fecha. Hacia 1720, tanto jesuitas como franciscanos, gracias a valiosas donaciones y apoyos de particulares, comenzaron a edificar sus instalaciones en Chihuahua. Los jesuitas construyeron el Colegio de Nuestra Señora de Loreto, justamente donde ahora es el palacio de gobierno. Allí se iniciaron las primeras clases formales. Las casas, casuchas, haciendas de beneficio de metales, algunas labores, comenzaron a configurar el nuevo escenario en las márgenes del río Chuvíscar.
El rápido crecimiento de Chihuahua exigió la creación de nuevas jurisdicciones. Así, por medio de un decreto, el virrey autorizó en 1718 la elevación de San Francisco de Cuéllar a la categoría de villa y la creación de un corregimiento. Este mandato desató un conflicto entre el virrey y el gobernador de Nueva Vizcaya, quien alegaba que el decreto del virrey vulneraba su autoridad. Finalmente, en 1723 un decreto del gobernador de Nueva Vizcaya ratificó la creación del corregimiento, aunque subordinado a su autoridad. Por si hiciera falta, una columna de soldados dio a conocer en la villa de Chihuahua la decisión del gobernador.
Los ajustes jurisdiccionales mencionados implicaban, además de un nuevo nombre a la población (San Felipe Real de Chihuahua), contar con una autoridad de mayor rango y, algo muy importante, con ayuntamiento. Chihuahua tuvo desde entonces un corregidor que gobernaría junto con el cabildo, cuyos miembros eran los vecinos importantes, mineros y comerciantes. Por su parte, Santa Eulalia contaría con un teniente, una autoridad subordinada a las autoridades de Chihuahua. Eso significaba que Santa Eulalia viviría sin ayuntamiento. La villa de Chihuahua se convirtió en el lugar de recreo de los trabajadores mineros de Santa Eulalia, a donde acudían los fines de semana y en especial en la primera semana de octubre cuando se celebraba con gran bombo y platillo la festividad de San Francisco.
Del mismo modo, en 1718 se autorizó la creación de la parroquia de Chihuahua, con un territorio que antes pertenecía a la parroquia de Cusihuiriachic. Sin duda alguna, estas modificaciones en las jurisdicciones civiles y religiosas expresaban con claridad el poderío de la dinámica social desatada en torno a la explotación de las vetas de plata de Santa Eulalia. Una mayor densidad de población exigía nuevas autoridades, con mando en circunscripciones territoriales más precisas.
Cabe señalar que tanto la alcaldía mayor y el corregimiento, como la parroquia de Chihuahua, se hicieron a costa de atribuciones jurisdiccionales de Cusihuiriachic, que de ese modo comenzaba su larga historia de decadencia. De la misma manera, esa decadencia entrañaba el fortalecimiento paulatino de Chihuahua como cabecera de este vasto espacio ubicado en la porción norteña de la Nueva Vizcaya.
La nueva población comenzó a ser paso obligado de las caravanas y arrieros provenientes de Durango y de Santa Fe y Paso del Norte. Con el tiempo, los comerciantes españoles asentados allí, en su mayoría de origen vasco, establecieron un fuerte control sobre ese tráfico, apoyados en la riqueza enorme extraída de las vetas de Santa Eulalia. El número de comerciantes aumentó al ritmo de la población: en 1709 siete vecinos se declararon comerciantes, mientras que en 1716 eran ya 16 y en 1719 la cifra llegaba a 44 tenderos, tanto en Santa Eulalia como en Chihuahua. Para 1724 se reconocía que estos comerciantes no sólo compraban mercancías para la población local sino que se habían convertido en grandes intermediarios que revendían productos en varias poblaciones cercanas y también en El Paso y Santa Fe. Desde entonces, y durante un siglo, los comerciantes chihuahuenses controlaron el comercio con Santa Fe. El atributo de centro comercial de Chihuahua era reconocido en los años de 1740:
Es población grande, y bien dispuesta en la simetría de sus edificios, y su principal comercio es el de las platas por la opulencia de sus minas, haciéndola populosa los muchos traficantes que entran en ella, así al rescate de las platas como al expendio de géneros de mercadería de este Reyno y de la Europa.
Este desarrollo comercial obedecía también al hecho de que la creciente población —estimada en unas 17 000 almas en 1742— exigía productos que tenían que llevarse desde lugares más o menos lejanos, porque Chihuahua creció sin una zona agrícola cercana, como lo fue el Valle de San Bartolomé para Santa Bárbara y Parral. Por ello, los comerciantes se vieron obligados desde el principio a crear redes de intercambio con diversas zonas productoras, entre ellas las misiones tarahumaras del Papigochic, las misiones franciscanas del rumbo de Casas Grandes y de Santa Isabel y la ya para entonces antigua zona agrícola del Valle de San Bartolomé. Se conocen detalles de un conflicto habido entre Parral y Chihuahua en 1724 en torno a la venta de granos del Valle de San Bartolomé. Las cosechas de ese año no habían sido del todo buenas, razón por la que el gobernador de Nueva Vizcaya, que seguía viviendo en Parral, prohibió el envío de granos a Chihuahua y Cusihuiriachic. Los comerciantes de Chihuahua alegaron alzas exorbitantes en los precios y escasez de alimentos y pidieron al cabildo que intercediera ante el gobernador. Como medida excepcional, el gobernador autorizó en enero de 1725 el envío de 2 500 quintales de harina y 360 fanegas de maíz a la hambrienta villa de Chihuahua. Esta crisis del abasto local llevó a las autoridades de la villa a crear la alhóndiga en 1732, previa autorización del gobernador de Nueva Vizcaya y de la Audiencia de Guadalajara. La dicha alhóndiga tenía el objetivo de asegurar y controlar el abasto de alimentos a la población. Todos los productos destinados al consumo de la villa debían pasar primero por la alhóndiga, donde se registraban y se cobraba el impuesto correspondiente.
Pero vale destacar que a través del intercambio comercial la villa de Chihuahua comenzó a integrar a diversas áreas que habían sido ocupadas por los españoles en distintos momentos de la historia previa. Y qué duda cabe que esa integración comercial fue el eje de la integración de espacios que más tarde conformarían al estado de Chihuahua.
La ocupación española de estas vastas llanuras semiáridas conoció una nueva expansión con el descubrimiento de las vetas de Santa Eulalia y la fundación de Chihuahua. Una vez más, el surgimiento de una población estable de considerables proporciones contribuyó a facilitar las exploraciones y ocupaciones españolas en áreas hasta entonces no reconocidas efectivamente como dominio español. Los franciscanos, con fondos donados por el sargento Trasviña y Retes, fundaron la misión de Santa Cruz de Tapacolmes en 1714. Situada al sur de Chihuahua sobre el río San Pedro, esa misión fue el primer eslabón de una nueva zona agrícola que aprovechaba las aguas de esa corriente fluvial permanente y que con el tiempo también se incorporó al circuito comercial de Chihuahua. Al año siguiente, los franciscanos crearon la misión de la Junta de los Ríos (el actual Ojinaga) en 1715, así como pequeños poblados a lo largo de la ruta entre Chihuahua y esa misión. El mismo Trasviña ofreció a los jesuitas heredar una parte de su fortuna (30 000 pesos) para apoyar el colegio de esos misioneros. Luego de un largo litigio entre los jesuitas y los herederos de Trasviña, la Compañía de Jesús pudo hacer efectiva esa donación, que sirvió para formar la enorme hacienda de San Marcos, que comprendía una superficie de unos 58 sitios de ganado mayor (poco más de 100 000 hectáreas), ubicados entre el río San Pedro y la margen derecha del Conchos. Al norte de Chihuahua no tardó en consolidarse el latifundio de Encinillas y el Sáuz, formado con dinero proveniente de las actividades mineras de Manuel San Juan y Santa Cruz en Santa Eulalia. En sus momentos de esplendor, Encinillas llegó a contar con 70 000 cabezas de ganado mayor. Sin duda alguna el siglo XVIII contiene la historia de los primeros pasos de la consolidación de la gran propiedad agraria.
Aunque el movimiento demográfico y económico surgido en torno a Chihuahua y Santa Eulalia favoreció la apertura de nuevas áreas de cultivo, tanto en el camino a Casas Grandes (Buenaventura) como hacia la Junta de los Ríos, también creó dificultades en otras localidades. En 1737 el padre Arlegui señalaba que Parral estaba muy decaído por el auge de Chihuahua, ya que mucha población había emigrado al nuevo real de minas. Años antes, el gobernador de Nueva Vizcaya había ordenado la repoblación de varios pequeños centros mineros. Por esa migración el rendimiento de las minas de Parral conoció un declive desde 1720 hasta 1760. Un testimonio señalaba que a partir del surgimiento de Santa Eulalia y Chihuahua "se trasladó hacia allá mucha parte del vecindario de Parral, con lo que minoró el laborío y se abandonaron la mayor parte de las minas, con lo que se vino menos este real".
Sin embargo, los dueños de minas hallaban grandes problemas para conseguir trabajadores. En marzo de 1730 estalló un paro de labores en varias minas de Santa Eulalia; unos 300 trabajadores protestaban por la cancelación de la "pepena" o "partido", que era aquella parte de mineral que los trabajadores podían conservar para sí después de concluir su cuota de trabajo. Esta especie de prestación, por lo visto muy gravosa para los dueños, fue quedando atrás y en su lugar se impuso el endeudamiento. Si un propietario deseaba obtener trabajadores se veía obligado a adelantarles dinero o artículos de consumo cuyo monto podía llegar a superar hasta 14 veces el salario mensual del trabajador (unos nueve pesos). El problema era que los trabajadores huían sin pagar la deuda, como lo muestran los inventarios de los propietarios mineros.
Para mediados del siglo XVIII varias poblaciones destacaban por su importancia:
Chihuahua y Santa Eulalia con unos 20 000 habitantes; San José del Parral, con
casi 5 000 (la mitad de los que tenía 100 años atrás); Santa Fe, con 2 000;
Santa Bárbara, con 1500, y Cusihuiriachic con 800. Estos centros de población
estaban unidos por caminos muy transitados por viandantes, jinetes y carros
jalados por animales que llevaban mercancías de distinta especie. El camino
real de tierra adentro, la ruta abierta por Oñate en 1598, se consolidó grandemente
gracias a los intercambios comerciales con Parral, Durango y Zacatecas hacia
el sur, y con Paso del Norte y Santa Fe hacia el norte. Además, dos rutas hacia
el oeste comunicaban a Chihuahua con las misiones jesuitas del fértil valle
del Papigochic y el resto de la Tarahumara, así como con Sonora, a través de
Buenaventura, Casas Grandes, Janos y el Paso del Púlpito. Esos caminos tocaban
diversas labores agrícolas, estancias de ganado, misiones franciscanas y jesuitas,
puestos de descanso, presidios, reales de minas y pequeños centros mineros.
Este escenario era producto de un poblamiento gradual que combinaba españoles,
criollos, mestizos, mulatos, negros e indios de diverso origen. Difícilmente
podía hablarse de una distinción entre lo urbano y lo rural pues, por ejemplo,
en las mismas poblaciones podían hallarse explotaciones agrícolas y hasta ganaderas.
Sin embargo, la separación entre uno y otro ámbito de la vida social comenzaba
a manifestarse. Los vecinos ricos de Chihuahua mostraban un vivo interés por
imponer a su villa como el asentamiento de mayor jerarquía e importancia en
la comarca. No en balde desde 1727 habían decidido construir un enorme edificio
para la parroquia, un edificio sin igual a lo largo y ancho de la provincia.
Los mineros de Santa Eulalia accedieron a donar un real por cada marco de plata.
Con ese impuesto pudo construirse, a lo largo del siglo XVIII, el edificio parroquial
que en 1891 se convertiría en catedral. Por este tipo de construcciones, que
sólo podían hacerse con base en la riqueza local, la ciudad de Chihuahua pronto
ganó gran preponderancia en porción norteña de la Nueva Vizcaya.
FUENTE: Michael M. Swann, Tierra Adentro: Settlement and Society in colonial Durango, Boulder, Westriew Press, 1982, mapa 2.6



