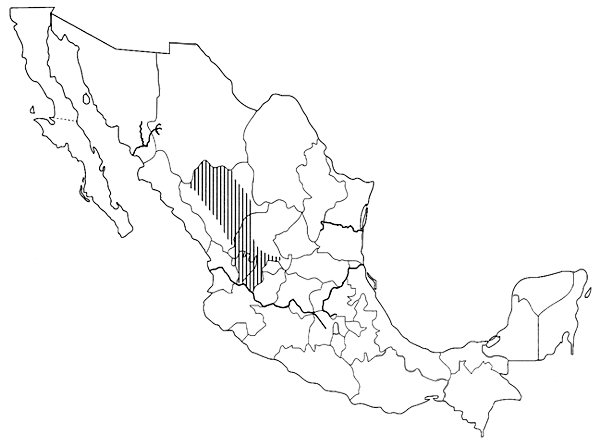
Para el grupo de estudiosos encabezado por la arqueóloga Marie Areti Hers, miembro de la Misión Arqueológica de Bélgica, esta zona mesoamericana coincide con la que Beatriz Braniff definió como la Mesoamérica "marginal" noroccidental. Hers la divide en cuatro subáreas: Chalchihuites —que a la fecha es la que ha sido más estudiada y a la que denomina cultura "Chalchihuites" stricto sensu—, Malpaso, Loma San Gabriel y Bolaños-Juchipila (mapa 10).
El territorio de las cuatro subáreas incluye porciones de los actuales estados de Durango y Zacatecas, y el extremo nororiente de Jalisco, lo que constituye el primer elemento de discusión. Durante muchos años se creyó que la cultura de La Quemada-Chalchihuites comprendía todo el territorio que aquí interesa. Sin embargo, Kelley la restringió a Altavista y al valle del río Guadiana, en Durango, mientras que el resto del territorio fue considerado como un conjunto de culturas distintas. Para Hers esta división no es correcta, porque aplica indistintamente el concepto de cultura a una zona geográfica determinada, como la cuenca de un río, por lo que se habla de la cultura de Malpaso, y al grado de desarrollo de una comunidad, como la cultura "primitiva" de Loma San Gabriel.
Desde nuestra perspectiva, una consecuencia más grave aún de la regionalización que plantea Kelley —y que por su parte Hers califica de arbitraria— es la marginación de Tuitlán y su ubicación como un centro cultural local y aislado, a pesar de que sus materiales, arquitectura y patrón de asentamiento son similares a los de la cultura "Chalchihuites" y de que es el sitio más imponente de esta cultura, sin considerar su todavía ignorado papel político.
Para salvar el problema que presenta la regionalización de Kelley, Hers propone
un uso lato sensu del concepto cultura "Chalchihuites" basado en varios
elementos comunes a todas las manifestaciones humanas conocidas del territorio
que nos ocupa, aparte de sus inevitables diferencias locales. Este concepto
lato sensu implica que la cultura "Chalchihuites" se extendió a todo
el territorio considerado.
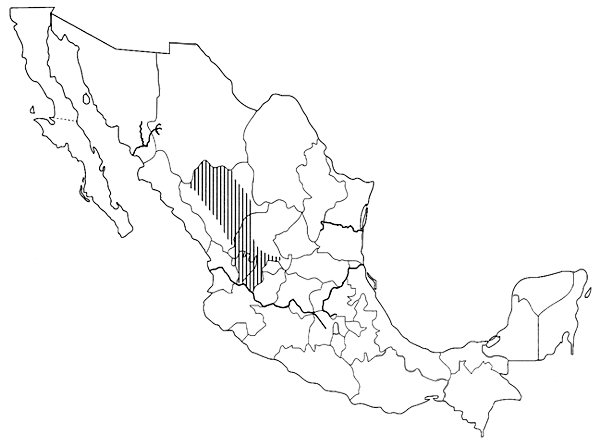
Según el grupo de Hers, esta cultura se desarrolló entre los primeros años de nuestra era y el año 900. Por tanto, para nosotros, su inicio se situaría poco después de la ocupación surmesoamericana de algunas regiones de Guanajuato y Querétaro, y su fin durante el retroceso de la frontera norte de Surmesoamérica. En consecuencia, la cultura "Chalchihuites" así entendida, duró desde el preclásico superior hasta la mitad del epiclásico.
Después del año 900, el territorio que ocupó la cultura "Chalchihuites" recibió la influencia de la tradición Aztatlán en el sur de Durango y experimentó el supuesto apogeo de Tuitlán y de algunos enclaves surmesoamericanos que se prolongaron hasta la conquista. Hers y su grupo no creen que el apogeo de Tuitlán haya ocurrido después del año 900 y afirman que su abandono se dio en forma similar al del resto de los asentamientos de la cultura "Chalchihuites".
La fase agrícola de esta cultura puede abarcar desde hace 2 000 años, aproximadamente, hasta los años 800 a 900 de nuestra era. En su fase inicial comenzó a extenderse de la parte suroccidental (Bolaños Juchipila) hacia las otras subáreas, durante un largo periodo de aculturación que culminó con la creación de centros hegemónicos como Altavista y Tuitlán. Por tanto, se trata de casi un milenio de historia de grupos sedentarios.
Este gran territorio, que forma un ecosistema favorable a la actividad humana, abarca desde la Sierra Madre Occidental hasta las primeras tierras áridas o semiáridas que se localizan al oriente, justo donde la escasez de agua dificulta las cosechas. En nuestra opinión, ésta fue la auténtica frontera de Surmesoamérica, donde existió un gran número de asentamientos humanos en torno a las cuencas y afluentes de los ríos Juchipila, Bolaños, Chapalagana, Mezquital y Nazas.
La agricultura fue la principal actividad de estos grupos humanos: su vida giraba en torno a la producción de alimentos en las tierras irrigadas por ríos en terrazas de cultivo. En el área se han encontrado variedades de maíz, frijol y calabaza, base de la alimentación mesoamericana, y pocos huesos de animales y puntas de proyectil, lo que permite suponer que no dependían de la caza o se daba a los huesos un uso que desconocemos.
Las muestras de cerámica localizadas en distintos sitios han permitido a los autores citados afirmar que estamos frente a una gran área homogénea con variantes regionales. Destaca el hecho de que las piezas de cerámica más antiguas son parecidas a las de Chupícuaro.
Aunque todavía se desconoce la evolución interna de la cultura "Chalchihuites" en este tema se enfrentan las teorías sostenidas por los grupos de Hers y de Kelley, pues las fechas obtenidas por este último en el sur de Durango y en Altavista difieren de las del primero. Según Hers, el error del grupo de Kelley fue hacer una interpretación global a partir de la cultura "Chalchihuites" stricto sensu que ha sido superada. Otro aspecto discutible de la cronología de Kelley, decimos nosotros, es el intento de establecer un paralelismo entre las fases de dicha cultura y supuestos impulsos colonizadores provenientes de Teotihuacan, que se impusieron a una sociedad campesina primaria y simple, aunque no existen pruebas de un auge nuevo logrado por la avanzada de la gran metrópoli surmesoamericana.
Para el grupo de Hers, la cultura "Chalchihuites" surgió del choque entre agricultores
invasores provenientes del sur y aborígenes nómadas. Este violento nacimiento
marcó a esta cultura, y prueba de ello son sus patrones defensivos de asentamiento,
como el llamado empeñolamiento. Hers afirma que el estado de guerra fue continuo.
El carácter bélico y militar de la cultura "Chalchihuites" no es el único ejemplo
en el horizonte clásico de Mesoamérica; es evidente en sus asentamientos defensivos
y en la arquitectura, que es igual en los sitios grandes y pequeños. La construcción
de sitios fortificados es una prueba contundente de que frente a los agricultores
"invasores" hubo una población nómada que constituyó el origen innegable de
los ataques. Para el grupo de Hers, una prueba de este carácter bélico es la
presencia del chac-mool (figura 1). La relación entre los sacrificios humanos,
el tzompantli y la figura del chac-mool muestra que se trata de una vasta región
homogénea con un desarrollo cultural común y prolongado que antecedió, de acuerdo
con varias manifestaciones concretas —las guerras floridas, los tzompantli
y el chac-mool—, a las manifestaciones similares que aparecerían en el altiplano
central, después de las primeras invasiones norteñas de que hablan las fuentes
históricas.
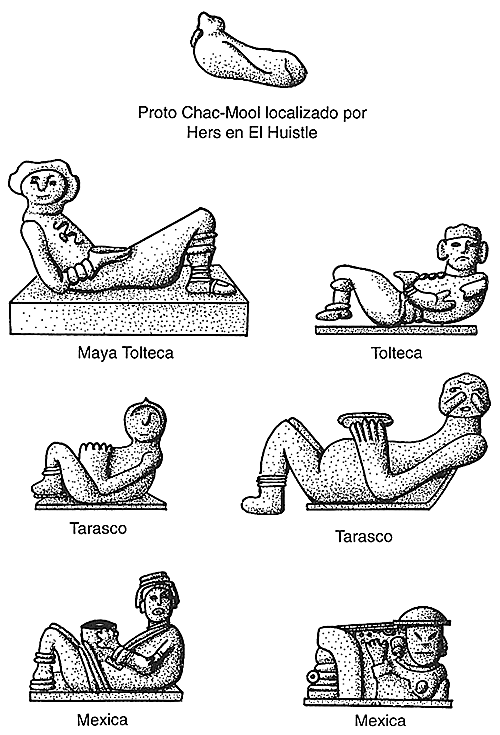
Durante la fase inicial de su desarrollo, del año 1 al 300 de nuestra era, se elaboraron objetos decorados con técnicas originarias del centro de México que no correspondían al patrimonio cultural de los nómadas. Estas técnicas son la decoración al negativo y al seudo cloisonné, que es una hermosa creación de la cultura de Tuitlán.
No se conoce aún la subdivisión precisa de los ocho o nueve siglos de vida de las culturas "Chalchihuites" stricto y lato sensu. Aunque Hers señala la aparición del arte figurativo en la cerámica alrededor del año 550 y lo relaciona con la implantación de la guerra florida y los tzompantli, existe la hipótesis de que en el cerro El Huistle hubo un prototzompantli desde el año 300. Allí, el grupo de Hers definió tres fases: del año 1 al 300, del año 300 al 500, y del año 500 al 900. Hay pocas pruebas de los contactos de la cultura "Chalchihuites" con las culturas circundantes, los que contribuirían a establecer cronologías más precisas. Más que con Teotihuacan, esta cultura tuvo nexos con el llamado Occidente y con la tradición Teuchitlán, en el río Mezquitic-Bolaños, y hacia la parte de Nayarit. En la cultura "Chalchihuites" existen figuras similares a las de las tumbas de tiro, y los contactos entre ésta y la tradición Teuchitlán fueron muy intensos al principio de nuestra era, cuando se inició la tradición de estas tumbas.
En la cuenca del río Mezquitic-Bolaños, que nace en Valparaíso, Zacatecas, los nexos entre la cultura "Chalchihuites" y la tradición Teuchitlán no se redujeron a un simple intercambio, así lo indican las originales plazas circulares y el uso de objetos de cobre entre los años 550 y 900, antes del posclásico.
Hers hace hincapié en el hecho de que en el territorio de la cultura "Chalchihuites" se desenvolvieron sociedades políticamente contrastantes. La arquitectura y la articulación de los sitios mayores, como Altavista y Tuitlán, reflejan una clara estratificación social; de ahí se deduce también la existencia de una élite militar que dirigió la construcción de salas con columnas, fortificaciones y calzadas. Tuitlán no fue un centro ceremonial fortificado, como señala el grupo de Kelley, sino un lugar desde el cual aquella élite dominaba todo el valle de Malpaso.
En parajes recónditos de la Sierra Madre Occidental, como Loma San Gabriel y Huejuquilla, hay aldeas que reflejan una sociedad más igualitaria, donde los agricultores dirigían la producción y las acciones guerreras. Los conjuntos ceremoniales conjugan una plaza cerrada (la célula familiar básica) con un gran salón y un breve santuario. Con todo, para Hers no se trata de dos entidades culturales, sino de dos manifestaciones de una misma cultura, pues en ambas se encuentran los mismos elementos (lítica, cerámica, ornamentos de turquesa y concha, objetos de cobre) y una unidad arquitectónica todavía más significativa.
Relecturas para una nueva historia
Con el fin de comprobar la homogeneidad de la cultura "Chalchihuites" es necesario reconsiderar las fuentes históricas. Al respecto, Hers propone en Los toltecas en tierras chichimecas una relectura del relato de los informantes de Sahagún sobre la cultura "Chalchihuites". Según la arqueóloga, el mítico Chicomostoc es el territorio real donde habitaron los pueblos que partieron del altiplano central y del que regresaron casi un milenio después hacia el centro de lo que aquí llamamos Surmesoamérica. Es decir, el lugar de las siete cuevas es el territorio de la cultura "Chalchihuites", y los habitantes que la formaron son los tolteca-chichimecas de los informantes de Sahagún.
Hers admite que es discutible esta identificación de la cultura "Chalchihuites" con la cultura de los tolteca-chichimecas, y reitera que la investigación arqueológica, antropológica y etnohistórica de esta región, para nosotros surmesoamericana, aclarará la evolución de Mesoamérica.
Las causas de la caída de la cultura "Chalchihuites" son oscuras. Existen varias hipótesis que intentan explicarla, como el cambio en las condiciones del ambiente, mayor presión de los grupos nómadas y el colapso de las metrópolis de los valles centrales de Surmesoamérica, entre otras, aunque ninguna ha sido confirmada.
Se conocen con mayor precisión las consecuencias del descenso de la frontera agrícola surmesoamericana en los valles centrales. Durante el epiclásico tardío y el posclásico temprano, luego de la máxima expansión norteña de Surmesoamérica durante el clásico, esta contracción de la frontera tuvo como principal resultado la aparición en los valles centrales de una oleada de grupos migrantes, entre los que se encontraban los tolteca chichimecas que, junto con los nonoalcas, fundaron Tula y todo un sistema cultural que permearía a toda Surmesoamérica y cuya vigencia duró hasta la conquista española.



