INTRODUCCIÓN
Hasta fines del siglo XVI, la semejanza ha desempeñado un papel constructivo en el saber de la cultura occidental [...] permitió el conocimiento de las cosas [...] Si es verdad que las cosas que se asemejaban eran infinitas ¿podemos, cuando menos, establecer las formas según las cuales podían llegar a ser semejantes unas a otras? [...] las figuras principales que prescriben sus articulaciones al saber de la semejanza. Hay cuatro que son, con toda certeza, esenciales [...] la convenientia. A decir verdad, la vecindad de los lugares se encuentra designada con más fuerza por esta palabra que la similitud. Son "convenientes las cosas que, acercándose una a otra, se unen, sus bordes se tocan, sus franjas se mezclan, la extremidad de una traza el principio de la otra". Así se comunica el movimiento, las influencias y las pasiones, lo mismo que las propiedades [...] a la similitud, en cuanto razón sorda de la vecindad, se superpone una semejanza que es el efecto visible de la proximidad [...] La semejanza impone vecindades que, a su vez, aseguran semejanzas... La convenientia es una semejanza ligada al espacio en la forma de "cerca y más cerca". Pertenece al orden de la conjunción y del ajuste. Por ello, pertenece menos a las cosas mismas que al mundo en el que ellas se encuentran. El mundo es la "conveniencia" universal de las cosas... Así, por el encadenamiento de la semejanza y del espacio, por la fuerza de esta conveniencia que avecina lo semejante y asimila lo cercano, el mundo forma una cadena consigo mismo. En cada punto de contacto comienza y termina un anillo que se asemeja al anterior y se asemeja al siguiente; y las similitudes se persiguen de círculo en círculo... el mundo permanece idéntico; las semejanzas siguen siendo lo que son y asemejándose. Lo mismo sigue lo mismo, encerrado en sí mismo.
"La prosa del mundo-Las cuatro similitudes" en Las palabras y las cosas,
Releía hace algún tiempo un periódico donde Arthur Koestler señalaba varios criterios populares para calificar un procedimiento o estudio como científicos. Destacaba la descripción, la sistematización, la medida, la explicación, la predicción y al conocimiento del Universo. Después de un brevísimo análisis, descartaba estos criterios como elementos que caracterizan exclusivamente a la ciencia; sin embargo, sostenía que es difícil concebirla sin las acciones de contar, medir, ordenar, organizar, clasificar y sistematizar.
Con este planteamiento inconcluso volví a numerosas lecturas sobre lo que se debe entender por ciencia, la clase de preguntas que plantea, sus métodos y los tipos de conocimientos que produce. Desde luego, de acuerdo con mis intereses e inquietudes, me circunscribí tanto como pude a la biología, particularmente a la taxonomía, todo ello para responder la pregunta de si el clasificar a los seres vivos podría considerarse como una actividad científica, si suponemos que la clasificación es la tarea central de la taxonomía.
Como acontece a menudo, antes de dar una respuesta, una rápida reflexión conduce al reconocimiento de que la pregunta es imprecisa o está mal planteada, por lo que la respuesta puede ser irrelevante, en este caso por dos razones fundamentales: 1) la taxonomía biológica no es sinónimo de clasificación biológica, aunque la incluye, y 2) la taxonomía biológica comprende otras dos disciplinas que son a la vez una base muy importante en la biología y en la clasificación de los seres vivos: a) el reconocimiento de especies, conceptos de especie y patrones de especiación, y b) la historia evolutiva de los organismos o filogenia, particularmente el aspecto de relaciones de consanguinidad o genealogía. Sin estas disciplinas, la taxonomía de los seres vivos podría equivaler a clasificar cualquier conjunto de objetos. ¿Quiere esto decir que los seres vivos son distintos de otros objetos o fenómenos, de modo que puedan y deban clasificarse de manera distinta?
La respuesta sería positiva si se considera que entre los seres vivos pueden descubrirse —objetivamente— unidades distintas y discontinuas llamadas especies, que tienen o han tenido una posición definida en la escala del tiempo y un lugar determinado en la biósfera. La respuesta sería afirmativa si se acepta también que estas especies se originaron como una modificación a partir de otras, es decir, que tienen genealogía reconocible.
Lo anterior significa que las especies existen y se diferenciaron a partir de otras por evolución; en consecuencia, las asociaciones de similitud que se reconozcan entre las especies con fines de ordenamiento y sistematización deben ser mejor entendidas a través de la teoría de la descendencia con modificacion. De esta forma, similitud de los caracteres o atributos de los organismos debe ser interpretada a la luz de la evolución.
La respuesta pudiera ser negativa si se considera que los seres vivos pueden agruparse no únicamente de acuerdo con su historial de descendencia, sino con otras propiedades de lo vivo, por ejemplo: en función de determinados atributos ecológicos, la presencia de determinados caracteres moleculares y otros aspectos más; así, los organismos se pueden clasificar —por simple similitud— en asociaciones bióticas o bajo otros conceptos ecológicos o bioquímicos como ecosistemas, comunidades; o por poseer o no alguna molécula.
De acuerdo con los anteriores puntos de vista podemos reconocer que la ciencia no pretende decir mentiras ni ocultar verdades y busca distinguir entre hechos y especulaciones y a la vez puede aceptarse que clasificar a los seres vivos en una perspectiva evolutiva es una actividad científica, puesto que no es una tarea de mero ordenamiento, ya que para ello se necesita postular o suponer mucho más que la suma de similitudes y diferencias; por ejemplo, del conocimiento de hipótesis y teorías sobre las afinidades de las especies, de sus características y de su evolución en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, con el fin de clasificar especies siempre se requerirá del planteamiento de hipótesis de relación genealógica (relaciones sanguíneas). Establecer una clasificación filogenética de los seres vivos demanda métodos y procedimientos racionales que permitan reconocer, como partes constitutivas del universo biológico, a conjuntos de entidades afines o taxa, con el fin de descubrir sus relaciones de ancestría-descendencia. Ésa es la forma de descubrir una parte del orden orgánico entre los seres vivos, y de acuerdo con este orden histórico es posible expresar su clasificación.
La relectura del artículo de Koestler citado en un principio estuvo unida a dos anécdotas que necesito relatar aquí para esclarecer mi preocupación original sobre si el clasificar a los seres vivos es o no una actividad científica.
La primera data de hace algunos años, cuando mi tutor científico, el doctor
Alfredo Barrera —quien me guió en los primeros pasos en taxonomía y me ayudó
a efectuar mis primeras lecturas críticas en esta disciplina— nos platicaba
a un grupo de aprendices lo siguiente: en una ranchería del estado de Puebla,
en los alrededores de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, durante un trabajo
de recolección de mamíferos y sus pulgas, se hizo de varios amigos locales;
uno de ellos pidió que le diera trabajo a su hija en la ciudad, una joven de
escasos 15 años, a lo cual él accedió. Como taxónomo del Museo de Historia Natural
de la ciudad de México en Chapultepec le enseñó los caracteres macromorfológicos
de los insectos, que permitían asignarlos a un grupo taxonómico de nivel de
familia dentro de una clasificación de insectos adoptada (hay varios cientos
de familias entre los insectos); con el tiempo y el examen de muchos insectos,
la joven adquirió tal pericia que pronto aventajó a todos los aprendices del
maestro y a menudo ocupaba menos tiempo que el maestro rnismo, sin requerir
de microscopio, para separar en familias las decenas o cientos de insectos que
ingresaban en la colección del museo.
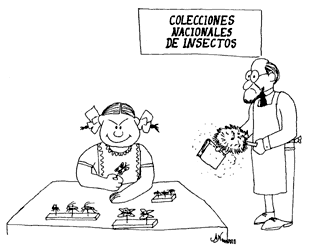
Esto era un ejemplo que entre burlas y chistes nos servía a los aprendices a dedicar más tiempo para alcanzar las mismas habilidades que la joven de nuestro ejemplo.
La segunda anécdota ocurrió algunos días después de un viaje de vacaciones con mi familia, donde mi hija y yo dedicamos tiempo a la recolección de pequeñas conchas y caracoles en las playas de Acapulco. Al regresar a México nos dimos a la tarea de separarlos, ordenarlos o clasificarlos, para ella es lo mismo, pues lo entiende como subconjuntos de conchas o caracoles agrupados por tamaños, colores o formas. Con extraordinaria rapidez Isolda, de casi seis años, formó pequeños montones de caracoles y conchas, los cuales separaba por alguna propiedad fácilmente observable y de modo que, en cada montón, los uniera al menos algún atributo en común.
En las dos anécdotas anteriores, los conjuntos de muestras de seres vivos fueron ordenados de acuerdo con similitudes, sin que hubiera de por medio alguna hipótesis de relación o teoría biológica. Los elementos de los grupos formados en insectos, conchas y caracoles eran adjudicados por la similitud observada; entre los distintos grupos sólo mediaba la discontinuidad en forma, tamaño y color.
Ambas personas clasifican objetos sin reconocer que las formas, tamaños y colores que poseen están ligados o interrelacionados por fenómenos biológicos; las similitudes que exhiben los seres vivos son el resultado de tales fenómenos.
Un taxónomo que pretenda hacer una clasificación filogenética necesita conocer diversas teorías biológicas para interpretar los atributos de los organismos, asignar cada organismo a una especie y descubrir las relaciones genealógicas o de ancestría-descendencia de las especies objeto de estudio.
Si clasificáramos las especies por simple similitud, sin interpretar evolutivamente los organismos y la similitud de sus caracteres, podrían encontrarse muchos sistemas de clasificación, por ejemplo: la similitud morfológica, fisiológica, genética y ecológica desembocarían en sistemas de clasificación morfológica, fisiológica, etc. Todos estos sistemas y otros más son posibles y necesarios en la biología, pero el fundamental que parece responder al fenómeno más universal en la biología y bajo el que son mejor entendidas todas las similitudes es el sistema filogenético, al que pueden ser referidos otros sistemas de clasificación.
Deseo señalar, finalmente, que la meta del libro es mostrar varios problemas acerca de la clasificación de los seres vivos, para lo cual tuve a disposición dos alternativas: la primera era intuitiva y consistía en formalizar los conceptos e ideas, mientras que la segunda —que es la elegida— consiste en examinar con una secuencia histórica los conceptos e ideas en la taxonomía de los seres vivos, es decir, seguir el camino de "la búsqueda del método natural".
Quiero terminar esta introducción parafraseando a Barrera, Woodger y Koestler. El primero decía que frecuentemente se afirma que sistematizar los datos obtenidos en una investigación no es "hacer ciencia", porque no implica la interpretación de los mismos. Pocas veces se reconoce —aunque éste sea el principal objetivo de la ciencia— que el descubrimiento del orden orgánico del universo que se estudia no sólo comprende procesos de identificación, sino que en dicho orden se refleja la naturaleza de los componentes del universo y se explica la índole de las relaciones que pueden guardar entre sí. De todos modos, sin la paciente labor de los compiladores, clasificadores y descriptores —que aún hace mucha falta para el desarrollo de diferentes campos de las ciencias naturales y sociales en México— no sería posible encontrar relaciones, establecer orígenes y trazar líneas de desarrollo evolutivo aplicables a los hechos o fenómenos observados. Por otra parte, el biólogo inglés Woodger opinaba que una ciencia es un conjunto sistematizado de proposiciones que se refieren a un tema determinado, a lo cual Koestler respondía que, de acuerdo con esta definición, una colección de chistes sobre los pericos donde los chistes aparecieran en orden alfabético sería un tratado científico.
Trataré de mostrar aquí que realizar investigaciones en taxonomía biológica, es decir, clasificar a los seres vivos, no es una mera sistematización de proposiciones, de modo que no puede aplicarse a esta actividad la ridiculización de Koestler sobre los chistes de pericos; más bien estoy de acuerdo con Barrera y Sokal en que la clasificación es una de las tareas fundamentales de la ciencia; es necesario ofrecer los objetos, procesos y fenómenos de un modo ordenado durante, o antes, de poder descubrir las relaciones, principios y leyes que los regulan. Una gran cantidad de hechos tienen lugar con tal variedad y número que si no son ordenados sistemáticamente es imposible obtener información sobre ellos. Los compuestos químicos, los grupos de estrellas y los centenares de miles de especies que habitan en nuestro planeta, constituyen ejemplos de tales hechos. El mundo es infinitamente complejo pero, en la práctica, como biólogos, nos incluimos en una esfera particular de interés con una gama de fenómenos restringidos, a los cuales ordenamos y sistematizamos de acuerdo con la multitud de datos generados por nuestras observaciones, con la pretensión de descubrir su orden orgánico de un modo racional.
No obstante, aunque hoy sabemos que la simple descripción científica no puede ser completamente "objetiva", los biólogos consideran como una tarea primordial encontrar criterios racionales para agrupar ciertos individuos o procesos y distinguirlos de otros. Esta tarea es fundamental para la sistemática. Los biólogos deseamos ofrecer enunciados válidos en relación con nuestro mundo material, pues reconocemos que la vida es "controlada" por un programa, el cual coordina la construcción real del organismo y su duplicación, que incluye el propio programa coordinador, como una autoorganización. Y deseamos formular estos enunciados a pesar de que reconocemos la variabilidad de las formas de vida.
En esta obra se sigue más o menos un orden histórico, pero a la vez se analizan o se ponen de relieve las ideas más sobresalienes en biología con implicaciones en la taxonomía. A lo largo de este libro el lector reconocerá que me refiero sólo a determinados protagonistas, ciertas obras, contados países y algunas fechas o periodos; no quisiera que el lector entendiese que la historia de la ciencia debe interpretarse así. Simplemente compréndase que la extensión del libro y la audiencia a la que principalmente va dirigido impone fuertes limitantes, además de las propias del autor, las cuales me conducen a ser selectivo y adoptar estilos cómodos y hasta cómicos para narrar pasajes históricos en la ciencia. Sin embargo, el lector debe advertir que las ideas, conceptos y términos usados en la ciencia de hoy con frecuencia tiene una larga y accidentada historia.
La ciencia no es solamente la unión de voluntades y genialidades de los científicos, sino que estos personajes están condicionados en su trabajo por cosmovisiones y cotidianeidades religiosas, filosóficas, políticas y económicas del entorno social en que viven. Además, dependen de la evidencia u observaciones producidas por todos sus demás colegas (anteriores y contemporáneos) y de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Esto también forma parte de la historia de las clasificaciones de los organismos.



