II. CÓMO CLASIFICABAN LOS MAYAS Y LOS FORE LAS PLANTAS Y LOS ANIMALES
El método, alma de la ciencia, designa a primera vista cualquier cuerpo de la naturaleza, de tal manera que este cuerpo enuncie el nombre que le es propio y que este nombre haga recordar todos los conocimientos que hayan podido adquirirse en el curso del tiempo sobre el cuerpo así denominado: tanto que en la confusión extrema se descubre el orden soberano de la naturaleza. Systema naturae, LINNEO (1766)
JERARQUÍAS COMO INTRODUCCIÓN
JERARQUÍA es un término muy en boga de la biología, en disciplinas tales como evolución, taxonomía, ecología y otras más. Es una palabra asociada a clasificaciones donde hay rangos o grados, que denota grupos ordenados en una secuencia de conjuntos y subconjuntos incluidos sucesivamente, por ejemplo: en el ejército existen generales, coroneles, tenientes, sargentos y soldados, con subrangos en cada una de estas categorías o niveles (sargento primero, sargento segundo y cabo).
Otros casos de jerarquía los tenemos en los diversos grados de la iglesia y de la marina: una organización de individuos dentro de niveles de autoridad; en este patrón de clasificaciones hay un arreglo piramidal y subordinado de las categorías o niveles clasificatorios.
En el caso de la conocida jerarquía linneana, ampliamente usada en biología, se comienza con la categoría clasificatoria del nivel de especie, cuyos elementos se subordinan a la siguiente categoría del nivel género, y sucesivamente se puede continuar con los niveles de familia, orden, clase, phylum y reino. Se conjuntan así las siete categorías o niveles básicos de la clasificación moderna.
Hoy se habla de jerarquías en la historia evolutiva, en la filogenia de los
seres vivos, al igual que en jerarquías ecológicas. Las jerarquías filogenéticas
se estructuran desde el material hereditario hasta los grupos de especies con
una misma historia evolutiva, es decir, con los codones, genes, organismos,
demos, especies y grupos de especies o taxa con comunidad de origen y, en la
cúspide, toda la vida; mientras que las jerarquías ecológicas se integran con
los niveles de enzimas, células, organismos, poblaciones, ecosistemas locales
y regiones bióticas, y tienen en su vértice a la biósfera entera, de acuerdo
con el punto de vista del paleontólogo y evolucionista Niles Eldredge, quien
discute en sus últimos libros y publicaciones una teoría de las jerarquías para
la biología.
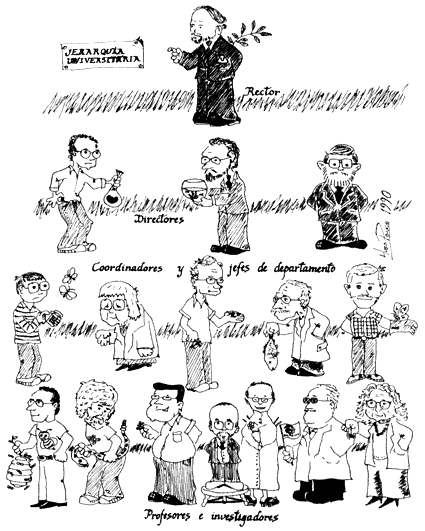
Durante la década pasada, cuando me iniciaba como aprendiz de sistemata (hoy continúo siéndolo), durante la famosa cátedra de taxonomía avanzada que impartía el finado doctor Alfredo Barrera, discutíamos estos aspectos de la jerarquía, que se resumen en la afirmación del médico español Faustino Cordón: los seres vivientes son un conjunto que se deja clasificar por sí solo de modo jerárquico. Con esta fórmula nos podíamos explicar que las clasificaciones construidas con base en genealogía (relaciones sanguíneas) o con base en semejanza a menudo son extraordinariamente similares. Así también nos respondíamos y nos explicábamos el sorprendente parecido que presentan las clasificaciones botánicas y zoológicas desarrolladas por gran cantidad de comunidades culturales —las cuales están construidas también con base en diferencias y similitudes— con las clasificaciones occidentales modernas. Por ejemplo, en muchísimos casos distinguían con extraordinaria precisión el mismo número y las mismas especies de pájaros, ranas o plantas; nombraban a las especies como Linneo, mediante un sustantivo (género) y un adjetivo (especie). Se trata, pues, de un sistema binominal de nomenclatura. A veces reconocían otras categorías superiores en donde se podía descubrir el arreglo jerárquico o piramidal, el cual ya era expresado mínimamente en los binomios género-especie de los grupos de organismos que se reconocían.
EL CASO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD CULTURAL
FORE DE AWANDE EN NUEVA GUINEA
Durante la década de 1960, el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York integró una expedición zoológica para d estudio de los vertebrados, principalmente pájaros, en una isla de la región áustraliana: la Nueva Guinea. Los estudios se llevarían a cabo en el área montañosa oriental de esa isla, donde habitan los fore. Los antecedentes básicos que se tenían de este grupo humano eran tres; 1) su población padece una rara enfermedad llamada "kuru" que se caracteriza por una degeneración del sistema nervioso central y es responsable de la mitad de las muertes que ocurren entre ellos; 2) su dieta consiste en vegetales cultivados y de vez en cuando carne de puerco; sin embargo, todavía usan ampliamente plantas y animales silvestres, tanto para alimento como para decoración, y 3) los nombres de los animales tenían algunas variaciones de un pueblo a otro entre los fore, de tal modo que para este estudio se escogió al pueblo de Awande. Los dos últimos puntos fueron importantes para determinar el conocimiento del entorno biótico de esta comunidad en relación con aspectos de taxonomía.
Diamond, quien era el investigador responsable de este estudio etnotaxonómico, consideró como sistema de clasificación de referencia al conocido y usado en la ciencia occidental, a fin de comparar los resultados obtenidos con los fore; de este modo estableció tres procedimientos para estudiar la clasificación zoológica fore: 1) pidió a varias personas que le enumeraran —con descripción y nombre— todas las especies de vertebrados que conocieran; 2) después de las recolecciones efectuadas diariamente por la expedición, mostraba los ejemplares a varios fore y les preguntaba el nombre de cada organismo, sus hábitos y las voces o sonidos que emitían; 3) mientras efectuaba censos y observaciones de campo, se hacía acompañar de algunos fore a los que preguntaba los nombres de los organismos que veían y acerca de los cantos correspondientes. Con base en los tres procedimientos descritos obtuvo 192 descripciones de grupos animales (especies) y 188 nombres fore; todas las especies de pájaros de Awande tuvieron un nombre fore. Al analizar los 192 nombres para estudiar el sistema de clasificación de este pueblo, se encontró que todos los animales se incluían en una de las nueve categorías superiores que llamaban tábe aké, que a su vez se subdividían en unidades llamadas ámana aké, que en su mayor parte correspondieron a las especies reconocidas por los científicos. Las categorías superiores y el número de ámana aké que incluían eran las siguientes: 1) kábara (110 ámana aké), que incluía a las aves menos al casuario, que es más parecido al avestruz que al resto de los pájaros; 2) ámanani (1 ámana aké), el casuario; 3) úmu (15 ámana aké), los pequeños roedores y marsupiales; 4) íga (20 ámana aké), grandes mamíferos, marsupiales y ratas gigantes; 5) ísimi (2 ámana aké), murciélagos; 6) idro (16 ámana aké), las ranas; 7) kwiyágine (16 ámana aké), las lagartijas y las víboras; 8) úba (1 ámana aké), el pez, y 9) kabágina (número de ámana aké incierto), los insectos, las arañas y los gusanos.
Mientras que los fore reconocieron y designaron 110 nombres para las aves,
los taxónomos del Museo Americano admitieron 120. En 93 casos hubo una correspondencia
uno a uno entre los ámana aké de los fore con las especies de los científicos.
Ocho ámana aké designaban a los machos y a las hembras de cuatro especies
fuertemente dimórficas reconocidas por los taxonomos del museo; en estas especies,
las plumas del macho son usadas por los nativos para decoración. En nueve casos
un ámana aké se aplica a dos o más especies de pájaros estrechamente
relacionadas; sin embargo, a menudo los fore dieron nombres distintos a especies
muy parecidas, que los taxónomos en el campo confundían, pero que los fore diferenciaban
fácilmente por el canto y los patrones conductuales. En varios casos los nombres
adjudicados a las especies de pájaros fueron descripciones onomatopéyicas, es
decir, derivadas de los cantos de las especies; en otros casos los nombres se
referían al hábitat, hábitos o algún carácter de forma y color, pero la gran
mayoría no tuvieron etimologías obvias.
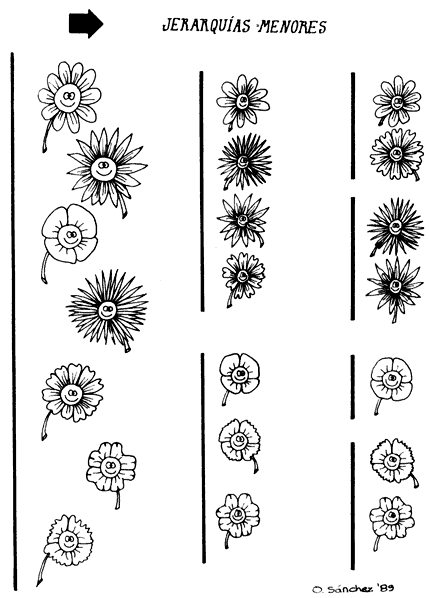
Muchos otros resultados se obtuvieron de estas experiencias con los fore, pero hablar sobre ellos no forma parte de los propósitos de este libro. Las conclusiones más generales que pueden obtenerse del estudio con los fore son varias: 1) la estrecha correspondencia en el reconocimiento de las discontinuidades, tanto desde el punto de vista científico como en la cosmovisión fore del mundo biótico, se relaciona con la gran objetividad del concepto de especie; 2) cuando una comunidad cultural usa más una parte del universo zoológico, ésta tiene mayores significados utilitarios para ella y las discontinuidades son percibidas y denominadas con mayor precisión, como fue el caso de los machos y las hembras de aves del paraíso, que tienen gran significancia entre los fore; 3) muchas especies difíciles de observar, como los chotacabras y las ranas de hábitos nocturnos, son bien distinguidas y denominadas de manera distinta, aunque no con la precisión aplicada a los que son muy utilizados; 4) las categorías de clasificación superior son pocas (nueve) y se relacionan ampliamente con las distintas "formas de vida" o "tipos" de animales, y 5) puede descubrirse una incipiente jerarquía de las categorías clasificatorias en la clasificación de los fore.
Como puede verse, los resultados de este estudio son algo limitados por varias razones. Una de ellas se debe a que hizo falta un mayor conocimiento antropológico y lingüístico para efectuar un análisis más detallado de la nomenclatura utilizada por los fore. Ahora pasemos a otros casos donde la taxonomía folk o precientífica —como también se le llama— tuvo mayor desarrollo, en los que es posible reconocer numerosos principios y fundamentos.
El lector debe saber que México es pionero en los estudios de sistemática popular o taxonomías folk, tradicionales o precientíficas. A fines del siglo pasado, Del Paso y Troncoso publicó una obra sobre la taxonomía botánica náhuatl, que se encuentra incluida en su estudio acerca de la historia de la medicina. Dada la enorme cantidad de dialectos y lenguajes de numerosos grupos culturales (etnias) originarios de México, hay muchos diccionarios y estudios antropológicos relacionados con el tema. Así también, desde la década pasada varios biólogos, antropólogos y agrónomos nacionales y extranjeros han trabajado diversos problemas en sistemática folk, fundamentalmente con distintos grupos mayas, pero también con grupos del altiplano mexicano y de otras áreas etnoculturales. De particular importancia son los estudios de Berlin, Breedlove, Raven y Hunn con los tzeltales de las tierras altas de Chiapas, los de Barrera con los mayas de Yucatán y de varios de sus discípulos en distintos lugares de México, así como las investigaciones de Hernández o sus discípulos con grupos mayas y nahuas. Por todos estos antecedentes, por el progreso y posibilidades de la etnociencia en nuestro país, y también por el interés en tales aspectos de nuestra identidad nacional, que han mostrado muchos grupos de jóvenes investigadores, México podría ser una potencia en líneas de investigación de taxonomías tradicionales. Tómese en cuenta que en este tipo de estudios se avanza en el conocimiento de las clasificaciones y nomenclatura de las diversas etnias de nuestro país y así también se "rescata" el saber tradicional, cuyas implicaciones en medicina, ecología y manejo de los recursos bióticos puede ser de gran valor e importancia para la ciencia y la economía nacionales.
Primero nos vamos a referir a las investigaciones de Berlin y su grupo con
los tzeltales. Sus trabajos revisten gran interés debido a que de sus resultados
se derivan varias características comunes a la mayoría de las clasificaciones
tradicionales, lo cual ha proporcionado una síntesis de muchas otras publicaciones
de investigadores que trabajaron con diversos grupos aborígenes de distintas
partes del mundo, por ejemplo, los hanunóo de las Filipinas, los cantoneses
de Hong Kong, los guaraníes de Argentina, los navajos de los Estados Unidos
y otros más. Los principios descubiertos por este grupo de investigadores son
los siguientes: 1) en todos los lenguajes se reconocen grupos de organismos
en la naturaleza que son tratados como unidades discontinuas (taxa); 2) estos
taxa se agrupan en un número reducido de clases, que se pueden denominar categorías
taxonómicas etnobiológicas, las cuales pueden definirse en términos de criterios
lingüísticos y taxonómicos, que son: iniciador único, forma de vida, género,
especie y variedad; 3) las cinco categorías tienen un orden jerárquico
y los grupos de organismos (taxa) asignables a cada rango son mutuamente excluyentes;
4) a menudo al taxón en la categoría más incluyente o iniciador único
no le es asignada alguna palabra, por ejemplo: las palabras planta o animal
raramente se utilizan —en este punto es importante que el lector atienda
que una cosa son las categorías o niveles en una clasificación jerárquica y
otra son los taxa, por ejemplo: en la categoría coronel de una jerarquía militar
pueden estar varios taxa, los coroneles Jorge Soberón, Miguel Franco y Juan
Labougle—; 5) los taxa de la categoría "forma de vida" invariablemente
son pocos en número, cinco a diez, los cuales incluyen a la mayoría de todos
los taxa nombrados de rango inferior —recuerde el lector el punto 4 en el
subtítulo de los fore de Nueva Guinea—; 6) en la mayor parte de
las taxonomías folk, los taxa miembros de la categoría de género son siempre
más numerosos —aproximadamente 400— que los taxa forma de vida; 7)
los taxa de especie y variedad existen en un número reducido dentro de cada
género y los conjuntos de más de dos especies dentro de cada género a menudo
son grupos de organismos de la mayor importancia económica y cultural. Los taxa
de especie y variedad se reconocen lingüísticamente en lo que se llama por lo
común un binomio, que incluye los nombres de género y especie a los que pertenecen,
y cuando es un trinomio incluye el nombre de la variedad; y 8) los taxa
intermedios entre la forma de vida y los géneros son muy raros y no se les asigna
un nombre, por lo cual se pueden admitir categorías encubiertas.
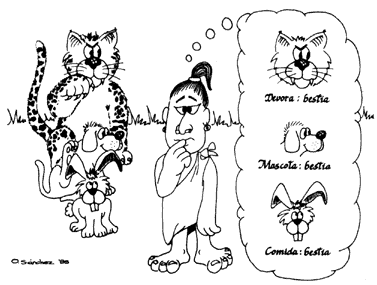
De las ocho reglas generales enunciadas en el párrafo previo, se esperaría que se cumplieran en las primeras clasificaciones botánicas o zoológicas e igualmente en aquellas clasificaciones de otras comunidades culturales. Efectivamente así ocurre, con modificaciones menores, en los escritos botánicos y médicos de Dioscórides y Teofrasto de la Grecia antigua: la variación de nombres genéricos de 250 a 800, en aparente contraposición con el principio número 6 señalado, sólo es consecuencia de la riqueza biótica del medio ambiente en donde se desarrolla una cultura determinada.
Barrera, con los mayas de Yucatán, estudió los mismos ocho principios y el mismo Berlin los volvió a reconocer tiempo después en los aguarunas y jívaros del Perú. Una explicación basada en razones lingüísticas, en función de las posibilidades de memoria humana y la facilidad de manejo de un número de nombres de un área biótica limitada parece tener lugar para entender los números de taxa y las categorías clasificatorias folk. Si lo vemos en relación con que los grandes viajes de los naturalistas durante los siglos XVIII y XIX expandieron notablemente los límites de un área a toda la Tierra, la invención de la imprenta y el microscopio tiempo antes, las posibilidades de formación de colecciones de animales y plantas conservados (con todas las ventajas y propiedades que se citaron) vinieron a romper con las limitaciones impuestas al conocimiento de las culturas regionales.
En relación con los principios taxonómicos folk enumerados previamente, Barrera y colaboradores encontraron que en el maya yucatanense no existe una palabra equivalente a planta; los biotipos o formas de vida en plantas son sólo nueve: ché (árboles y arbustos, plantas leñosas), xiw (hierbas), ak'/ kan (plantas trepadoras o rastreras), su'uk (zacates: gramíneas y ciperáceas), xa'an (palmas), ki (agaves o magueyes), ts'ipil (nolinas), tuk (yucas) y tsaham (cactos). Respecto a los nombres genéricos encontraron lo siguiente: la mayoría de los géneros correspondieron a géneros reconocidos por la taxonomía botánica científica, aunque a veces reunían a dos géneros, estuvieran o no relacionados por lazos evolutivos, por ejemplo: abal (Spondias, ciruelo), chakah (Bursera), ki (Agave); muy (Annona, Malmea y Uvaria). Los autores advirtieron que los nombres de los géneros son de difícil análisis etimológico, pero al conocer el idioma es posible reconocer el significado de algunos términos, los que a menudo describen alguna propiedad del grupo de organismos, por ejemplo: Abal: a + ab + al/ ab + al = que se pone blando, aguanoso; ab= aguado; -al = sufijo de abstracción; abal = Spondias (ciruelo).
También descubrieron que los nombres genéricos botánicos mayas son nombres-frase que a veces tienen significados múltiples (polisémicos), por ejemplo: Chakah: chab + ak + -ah = el casposo, el de la cubierta descascarada; cha' + ak + 'ah = el gomoso o resinoso, el de la cubierta o superficie resinosa, gomosa; chak + ah = el rojeante chakah = Bursera, que tiene todos los atributos citados.
Con respecto a la formación de los nombres específicos distinguieron varias modalidades: 1) a los nombres genéricos se les añade el nombre de un color (chak-rojo, ek'-negro, ya 'ax verde, k'an-amarillo y sak-blanco), asociados a los cuatro puntos cardinales (oriente, poniente, sur y norte) y el centro; la tercera parte de las plantas fueron registradas de este modo y la formación del nombre no sólo era descriptiva sino también ritual, lo cual parece formar parte de un sistema hoy desaparecido, inscrito en la concepción cosmogónica maya, junto con sus correspondientes atributos y simbología; 2) a los nombres genéricos se les agrega un nombre descriptivo (no color) para formar el binomio; 3) en los casos de géneros con un sola especie no se agrega ningún nombre especifico; 4) los nombres de género se relacionan con las antiguas deidades mayas, y 5) los nombres donde no se señala el género son nombres-frase descriptivos de una similitud o resultado de un proceso por analogía.
El siguiente es un ejemplo que sirve para advertir el funcionamiento de la clasificación por colores de los términos genéricos. Los mayas, para denominar y diferenciar especies, usan el género abal = Spondias (ciruelo): chak-abal (Spondias purpurea), ek'abal (Spondias sp) y k'an-abal (Spondias lutea); en una cuarta especie, k'an k'an-abal (Spondias mombim) se duplica el calificativo k'an, que indica mayor intensidad del color amarillo del fruto del ciruelo, como en los otros casos es descriptivo y se asocia al color del fruto.
Se podrían resumir varios aspectos de las taxonomías tradicionales hasta ahora tratadas, en relación con algunas taxonomías científicas: 1) congruencia para reconocer las discontinuidades entre los grupos de organismos o taxa a través de similitudes y diferencias (semejanza); 2) equivalencia lingüística para denominar las especies con un binomio compuesto con el nombre del género (un sustantivo) y el nombre de la especie (un adjetivo); 3) en ambas taxonomías las clasificaciones biológicas construidas pretenden ser consecuentes con un sistema de conocimiento más universal (por un lado, las taxonomías tradicionales se basan a menudo en concepciones que llamaríamos mágico-religiosas inmersas en su cosmogonía, es decir, en una forma integrada de concebir el Universo; por otro lado, en la taxonomía biológica occidental o científica se requiere que la clasificación biológica corresponda o se derive de la historia evolutiva delos organismos o de la "similitud total" exhibida por las poblaciones o especies, además de ser congruente con el conocimiento producido por el resto de las ciencias, sin un sentido mágico-religioso), y 4) ambas taxonomías construyen clasificaciones jerárquicas.
Conviene insistir en una diferencia básica que existe entre las taxonomías biológicas folk y la taxonomía biológica evolutiva: en las primeras la construcción del sistema de clasificación se hace por semejanza y en la segunda, al menos en la más importante, que sirve como sistema de referencia, se hace por comunidad de origen o afinidad sanguínea (genealogía); y la interpretación de la similitud y la diferencia se realiza en términos filogenéticos. Una concepción de la evolución del mundo orgánico como en la ciencia actual no se registra en las culturas precientíficas hasta ahora conocidas.
LA CLASIFICACIÓN DE LOS HONGOS ENTRE LOS PURÉPECHAS
Se ha explicado que entre las distintas etnias se presentan sistemas de clasificación que cumplen con una serie de reglas generales, expresadas en orden por primera vez en los trabajos de Berlin y sus colaboradores, las cuales cumplen a la vez con las visiones cosmogónicas mágico-religiosas de cada comunidad cultural, de acuerdo con los hallazgos de Barrera y su grupo. De particular interés son los estudios de Cristina Mapes y sus colaboradores sobre el conocimiento y uso de los hongos en la cuenca del lago de Pátzcuaro en Michoacán, que se utilizarán como un ejemplo en este libro.
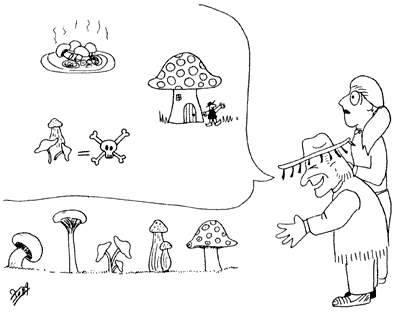
En la investigación efectuada por Mapes se pusieron en práctica las técnicas usadas por Diamond. Mapes, con base en fotografías, sintetizó la literatura sobre hongos y sus usos en la región. Formó con ello un catálogo nomenclatural que le sirvió para el análisis de la clasificación de los hongos por ese grupo humano. Obtuvo 99 nombres populares para los hongos, de los cuales 53 fueron dados en purépecha. Los informantes a los que entrevistó separaron siempre los hongos de las plantas, como en la clasificación moderna. Ellos decían que los hongos no son planta, sino que en una frase les llamaban "flor de tierra" (echeri, uetsikuaro, enganaka o terékua); sólo el cuitlacoche u hongo de la mazorca del maíz fue clasificado aparte de ambos grupos.
El término terekuicha abarcaba a todos los hongos; así, pareciera que el iniciador único o taxón de la categoría inicial en las clasificaciones tradicionales de plantas y animales, sí estuviera nombrado para hongos, aunque posiblemente el término sólo fuera una forma de vida así denominada, pero no incluida en ninguna de las categorías iniciales. La palabra cikinte' designa cualquier hongo entre los huastecos, como canul te' tik entre los tzotziles, ccho entre los matlatzincas, tai entre los mazatecas y nanacatlente entre los nahuas.
La clasificación de los hongos en grandes grupos, efectuada por los informantes,
fue por semejanza. De acuerdo con su forma, color y consistencia cuando estaban
frescos, se consideraba el hábitat donde crecían; más o menos los mismos procedimientos
que son usados en la micología científica. Las catégorías de familia-orden descubiertas
fueron tres, correspondientes a los grandes grupos de hongos percibidos por
los purépechas:
|
Terekuicha (todos los hongos) |
I. Carnosos, con costillas (o laminillas) debajo de la espalda o sombrero. (Orden Agaricales de la clasificación científica.) |
| II. Carnosos, con poros debajo del sombrero. (Familia Boletaceae de la clasificación occidental.) | |
| III. Carnosos, duros o gelatinosos;
cuando son carnosos, sin presencia de costillas o poros debajo del sombrero.
Grupo heterogéneo de hongos en la clasificación científica.) |
A continuación se presenta la clasificación de los hongos subordinados a la primera
categoría:
|
|
kux (trompas de puerco) |
| tepejkua (llaveritos) | |
| tsupata (flor de durazno) | |
| tiripiti (amarillos) | |
| t'sapk'i (gavilán o paragüitas) | |
| paxakuas |
En casi todos los casos los nombres "genéricos" se relacionan con una descripción propia del grupo de hongos que son denominados. Cada género representa e incluye a varias especies de hongos. Se hace referencia a una especie como la principal o representativa y dentro de cada grupo se pueden reconocer tres categorías utilitarias, que definen el sistema de clasificación en los géneros: los que se comen, los malos (que no se comen) y los que emborrachan.
Mapes y sus colaboradores consideraron que la clasificación de los hongos por los purépechas era algo atípica, pero que en términos generales cumplía los principios propuestos por Berlin, aunque reconocieron que posiblemente haya habido errores de procedimiento por carencia de un análisis lingüístico, que es básico para el estudio de los léxicos que se desee interpretar con el fin de descubrir aspectos etnotaxonómicos.
En la etnotaxonomía hay mucha, muchísima tela de dónde cortar aún. Todos los investigadores que han publicado sobre este tema han dejado numerosas preguntas por responder. En México existe un territorio rico en etnias, floras y faunas, que son parte de nuestra riqueza cultural y de un mosaico de identidad nacional que debemos investigar.



