VII. ¿CÓMO TRADUCIR EL CONOCIMIENTO EN ACCIÓN
LA SALUD PÚBLICA requiere de un nuevo estilo de liderazgo. Una de sus partes medulares es la apertura permanente hacia el entorno, la cual tiene dos sentidos: de un lado, los elementos sensores para detectar necesidades insatisfechas y oportunidades emergentes, que permitan guiar la selección de prioridades; del otro, los elementos efectores que propicien la utilización de los conocimientos en nuevos desarrollos tecnológicos o en procesos más racionales de toma de decisiones. En este capítulo nos enfocaremos sobre este último aspecto, el cual es esenial para la renovación de la salud pública.
La creación de una sólida base de utilización demanda la existencia de estructuras diferenciadas en las instituciones de salud pública, sobre todo aquellas encargadas de generar nuevos conocimientos. En el capítulo V revisamos algunos aspectos del diseño y el desarrollo de las organizaciones dedicadas a la investigación. Las propuestas que ahí se presentaron tienen el propósito de mejorar el desempeño de dichas organizaciones en lo que respecta a la producción misma de conocimientos. Pero, como se señaló entonces, también es necesario incorporar al diseño organizacional elementos que explícitamente promuevan la utilización del conocimiento producido. Lograrlo exige un equilibrio delicado.
Existen dos concepciones distintas sobre la investigación. Algunos la ven principalmente
como un medio utilitario para el desarrollo económico; otros como un fin en
sí mismo, parte de algo más general llamado cultura.1![]() Independientemente de la posición que adopte ante esta controversia, toda organización
dedicada a la investigación debe enfrentar el problema central de equilibrar
dos valores fundamentales: excelencia y pertinencia.2
Independientemente de la posición que adopte ante esta controversia, toda organización
dedicada a la investigación debe enfrentar el problema central de equilibrar
dos valores fundamentales: excelencia y pertinencia.2![]()
La excelencia consiste en la adherencia estricta a una serie de reglas de la investigación que le confieren validez objetiva a los resultados. No es nuestro propósito hacer un análisis de dichas reglas. Más aún, existen desacuerdos sobre este asunto entre diversas corrientes epistemológicas. No obstante, la mayoría de los científicos se han puesto de acuerdo sobre varios atributos teóricos y metodológicos que permiten juzgar la calidad de un proyecto. La evidencia del consenso sobre los atributos de la excelencia se encuentra en las múltiples instancias de revisión colegiada que conforman la llamada comunidad científica.
El segundo valor —la pertinencia a la toma de decisiones— es la capacidad
de la investigación para abordar problemas que requieren de solución. Con el
fin de que la investigación sea pertinente a la toma de decisiones, debe existir
más de una solución posible, cada una de efectividad diferente;3![]() además, debe haber incertidumbre sobre la naturaleza y la efectividad de las
soluciones. La investigación produce, entonces, conocimiento que reduce
la incertidumbre. La persona que toma decisiones —a quien en lo sucesivo
llamaremos decisor, por falta de un mejor término— puede utilizar
dicho conocimiento, junto con otras consideraciones, para abordar el problema.
además, debe haber incertidumbre sobre la naturaleza y la efectividad de las
soluciones. La investigación produce, entonces, conocimiento que reduce
la incertidumbre. La persona que toma decisiones —a quien en lo sucesivo
llamaremos decisor, por falta de un mejor término— puede utilizar
dicho conocimiento, junto con otras consideraciones, para abordar el problema.
Debe aclararse, desde un principio, que el valor de la pertinencia de la investigación a la toma de decisiones está subordinado a un valor superior, que es la pertinencia de las propias decisiones a las necesidades de la población. Este último valor supone, a su vez, que el decisor deriva su poder de decisión de una base legítima, cuya fuente última es el proceso democrático. En ausencia de esta base legítima el investigador y el decisor podrían trabajar en perfecta armonía, pero abordando problemas ajenos o incluso contrarios a las necesidades de la población. En otras palabras, el valor de la pertinencia no implica que el investigador acepte acríticamente las definiciones del decisor. Parte de ese valor consiste en la capacidad de la investigación misma para identificar las necesidades reales de la población y, por tanto, los problemas sobre los que deben tomarse decisiones legítimas.
La aclaración anterior se aplica sobre todo a los decisores que actúan en el sector público. Muchos de los más importantes decisores son, en efecto, funcionarios públicos. No obstante, los decisores comprenden a un conjunto más amplio de personas, tales como dirigentes de organizaciones comunitarias y prestadores de servicios. En todos los casos, se trata de personas que enfrentan problemas para cuya solución deben optar entre cursos alternativos de accion. El problema de la utilización del conocimiento atañe a esta definición amplia de decisiones.
Aun en el caso de que los investigadores y los decisores persigan los mismos objetivos legítimos —por ejemplo, contribuir a mejorar la salud de la población—, suele existir una tensión entre los valores de la excelencia y la pertinencia. El primero es subrayado por los científicos, pues constituye la base del progreso de una disciplina. Por su parte, la pertinencia suele ser el valor que acentúan los decisores. El conflicto potencial entre ambos valores existe siempre, pero se manifiesta de manera más clara en los campos aplicados como la salud pública. En lo que resta de este capítulo analizaremos la índole de este conflicto, al tiempo que propondremos varias respuestas organizacionales para asegurar una síntesis entre pertinencia y excelencia, así como un diálogo constructivo entre investigadores y decisores.
Un proceso fundamental en el mundo contemporáneo ha sido la creciente complejidad de las organizaciones tanto públicas como privadas, lo cual impone la necesidad de tomar múltiples decisiones, cada una con repercusiones importantes. Un proceso paralelo al crecimiento de las organizaciones ha sido la explosión en la actividad y el conocimiento científicos. Dada la coincidencia de estos dos procesos de expansión, es notable la frecuencia con que sus caminos dejan de cruzarse. En particular, destaca la escasez de esfuerzos por mejorar la calidad de la toma de decisiones mediante una base sistemática de investigación. Como consecuencia, muchas decisiones obedecen más a las presiones coyunturales o las preferencias ideológicas que a la evidencia científica. El resultado es que existe mas conocimiento disponible que el que es utilizado para promover el progreso.
En los servicios de salud, por ejemplo, la carencia es evidente. Como vimos
en el capítulo IV, este ámbito se caracteriza por un crecimiento importante
de la cobertura de la población, la complejidad tecnológica y los costos. A
pesar de ello, las necesidades y las demandas sociales siguen siendo mayores
que los recursos disponibles. Por lo tanto, las decisiones (explícitas o implícitas)
que el Estado toma para asignar dichos recursos afectan la base misma de la
equidad y la calidad de vida. No obstante todo lo anterior, y a pesar de que
la salud ha sido uno de los campos con mayor desarrollo científico, la mayoría
de las decisiones en casi todo el mundo se siguen tomando sin un análisis profundo
de los efectos reales que los programas tienen sobre las necesidades de salud.4![[Nota 4]](../img/mcommnt.gif)
Un factor primordial que contribuye a esta brecha se encuentra en las diferencias
de orientación entre investigadores y decisores, particularmente el valor relativo
que cada grupo otorga a la excelencia y la pertinencia. La bibliografía sobre
el tema está polarizada. De un lado se encuentran los investigadores que protestan
ante cualquier intento por violar las fronteras de la República de la Ciencia
de la que hablaba Polanyi.5![[Nota 5]](../img/mcommnt.gif) Del otro lado están los decisores que reprochan a los científicos su falta de
compromiso con los problemas reales.6
Del otro lado están los decisores que reprochan a los científicos su falta de
compromiso con los problemas reales.6![[Nota 6]](../img/mcommnt.gif) Este tipo de intercambio improductivo pierde de vista los obstáculos estructurales
que dificultan la eficaz integración entre investigación y decisión.
Este tipo de intercambio improductivo pierde de vista los obstáculos estructurales
que dificultan la eficaz integración entre investigación y decisión.
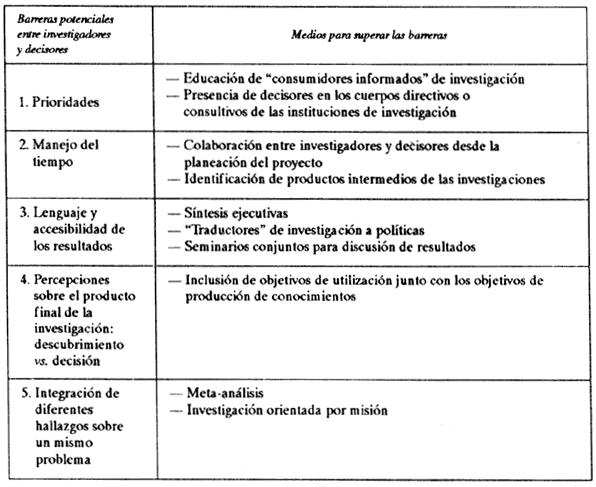
Figura VII.1. Fuentes y soluciones de posibles barreras entre los investigadores
y los tomadores de decisiones.
Tales obstáculos tienen poco que ver con las personalidades o con el entrenamiento
de los individuos participantes en el conflicto; su raíz es la lógica y las
exigencias diferentes de los respectivos ámbitos de acción de investigadores
y decisores.7![]() Las principales de esas barreras se resumen en la figura VII.1 junto con algunas
posibles soluciones para superarlas.
Las principales de esas barreras se resumen en la figura VII.1 junto con algunas
posibles soluciones para superarlas.
Como se muestra en la figura VII.1, el primer conflicto potencial se refiere a la definición de prioridades. La percepción que tienen los decisores sobre los problemas más apremiantes puede no coincidir con los temas que los investigadores consideran de mayor interés científico. Una posible solución a esta barrera consiste en asegurar la presencia de decisores en los órganos de gobierno o de consulta de las instituciones de investigación, a fin de que puedan expresarse sus necesidades e identificarse las oportunidades que encierran los proyectos planeados o en marcha.
En ocasiones, la discrepancia obedece a una percepción distorsionada de los decisores sobre el valor de la investigación. Tal distorsión puede ir en cualquiera de dos sentidos: o una subvaluación del potencial de la investigación para ayudar a la toma de decisiones o una sobrevaloración que genere expectativas poco realistas. Para superar esta barrera es necesario hacer a los decisores "consumidores informados" de los productos de la investigación. Ello requiere realizar un esfuerzo educativo que hasta ahora ha sido descuidado. Se trata de introducir contenidos sobre investigación en los programas de formación de personas que no van a ser investigadores, sino usuarios de la investigación. Tales contenidos tendrían dos propósitos fundamentales: aprender a valorar en su justa dimensión la contribución de la investigación al proceso de decisión y dominar los criterios mínimos para juzgar la calidad de los resultados. Se trata de una estrategia para inducir una mayor y más informada demanda de los productos de la investigación.
Una segunda barrera obedece a las diferencias reales entre el tiempo político y el tiempo científico. En términos generales el decisor es un cronofóbico, para quien el tiempo es uno de los principales enemigos a vencer; el investigador, en cambio, suele ser un cronofílico, para quien el tiempo representa uno de los ingredientes centrales de la investigación, pues permite la manifestación plena de los procesos bajo estudio.
Una forma de superar esta barrera consiste en asegurar la colaboración entre investigadores y decisores desde las fases más tempranas de la planeación del proyecto de investigación. Con ello se abriría un espacio de negociación y concertación sobre los tiempos requeridos para producir resultados oportunos. Las diferencias en el manejo del tiempo también pueden enfrentarse si los investigadores ofrecen productos intermedios, como revisiones bibliográficas e informes de avance, que sirvan a la toma de decisiones aun antes de que el proyecto esté totalmente terminado.
Otro conjunto de diferencias importantes remite al lenguaje y a la accesibilidad de los resultados. Para el investigador lo importante es que los resultados sean comunicados en forma precisa, de manera que enriquezcan los paradigmas de su propia disciplina. Ello significa que muchas veces el lenguaje es esotérico y la comunicación se da en publicaciones especializadas, a menudo recuperables sólo mediante una búsqueda bibliográfica. Para el decisor, en cambio, es fundamental que los resultados se expresen en un lenguaje comprensible y que estén fácilmente disponibles.
Las barreras de comunicación pueden reducirse si, además de artículos especializados,
los proyectos de investigación dan lugar a síntesis ejecutivas que destaquen,
en lenguaje no técnico, los resultados más pertinentes a la toma de decisiones.
Esto implicaría desarrollar un sistema dual de presentación de resultados: artículos
académicos para los colegas científicos y síntesis ejecutivas para los decisores.
Un complemento a dichas síntesis sería la organización de seminarios conjuntos
donde decisores e investigadores tuvieran un foro para el análisis conjunto
de los resultados. A fin de propiciar este tipo de intercambio se ha sugerido
la formación de traductores que ofrezcan una interfase entre los dos
grupos, tomando en consideración las necesidades, los valores y las prioridades
de cada uno.8![]() De hecho, este tipo de traductor ya existe para el público general, en la forma
de escritores que se dedican profesionalmente a la divulgación de la ciencia.
Igual importancia debería tener contar con un profesional que propiciara la
comunicación entre investigadores y decisores, traduciendo los hallazgos en
recomendaciones de política y acción.
De hecho, este tipo de traductor ya existe para el público general, en la forma
de escritores que se dedican profesionalmente a la divulgación de la ciencia.
Igual importancia debería tener contar con un profesional que propiciara la
comunicación entre investigadores y decisores, traduciendo los hallazgos en
recomendaciones de política y acción.
Una cuarta barrera potencial es la percepción distinta que existe sobre la naturaleza del producto final de la investigación. Para la comunidad científica el producto es el artículo publicado y la influencia que éste pueda tener sobre las ideas de otros (medida, por ejemplo, según el número de citas bibliográficas). Para el decisor la investigación no ha concluido propiamente hasta que no influya sobre una decisión.
Un medio para superar esta barrera consiste en especificar, desde la formulación
inicial de los proyectos de investigación, una serie de objetivos precisos de
aplicación de los resultados, junto con los objetivos estrictamente científicos.9![]() Se trata de lograr que la utilización del conocimiento deje de ser un acontecimiento
aleatorio para convertirse en una fase programada del proceso de investigación.
Ello requeriría que la comunidad científica diera valor específico a los esfuerzos
de aplicación dentro de sus esquemas de evaluación del desempeño de los investigadores,
algo que no ocurre actualmente. La calidad académica debe definirse no sólo
como la adherencia estricta a las más altas normas de la investigación y la
enseñanza superior, sino también como la realización de todos los esfuerzos
posibles para que el conocimiento se traduzca en acción.
Se trata de lograr que la utilización del conocimiento deje de ser un acontecimiento
aleatorio para convertirse en una fase programada del proceso de investigación.
Ello requeriría que la comunidad científica diera valor específico a los esfuerzos
de aplicación dentro de sus esquemas de evaluación del desempeño de los investigadores,
algo que no ocurre actualmente. La calidad académica debe definirse no sólo
como la adherencia estricta a las más altas normas de la investigación y la
enseñanza superior, sino también como la realización de todos los esfuerzos
posibles para que el conocimiento se traduzca en acción.
Por último, existe el problema de la integración de diferentes resultados sobre
un mismo tema de investigación. El decisor requiere de información integrada
que le permita valorar todas las dimensiones de un tema para tomar una decisión.
En cambio, la organización del trabajo científico generalmente conduce a la
desagregación de los objetos de estudio. Este problema tiene dos aspectos. El
primero se refiere a aquellas situaciones en que diversas investigaciones sobre
un mismo objeto no llegan a resultados concluyentes o incluso son contradictorias
entre sí. En este caso, una solución puede ser la revisión detallada de la evidencia
y el meta-análisis, el cual consiste en el empleo de técnicas cuantitativas
para sintetizar datos de múltiples proyectos.10![]() ,11
,11![[Nota 11]](../img/mcommnt.gif) ,12
,12![]() El segundo aspecto del problema de integración se refiere a aquellas situaciones
en las cuales el decisor cuenta con resultados de varios proyectos que han abordado
un mismo objeto desde distintos niveles de análisis. En este caso, la solución
estriba en la investigación orientada por misión, cuyas ventajas fueron discutidas
en el capítulo V.
El segundo aspecto del problema de integración se refiere a aquellas situaciones
en las cuales el decisor cuenta con resultados de varios proyectos que han abordado
un mismo objeto desde distintos niveles de análisis. En este caso, la solución
estriba en la investigación orientada por misión, cuyas ventajas fueron discutidas
en el capítulo V.
Mucho del debate sobre la utilización del conocimiento deja en manos de los actores individuales la instrumentación de estrategias de solución como las propuestas en la figura VII.1. Sin embargo, la complejidad actual de la generación de conocimientos exige soluciones de organización. Es necesario que las instituciones de investigación cuenten con estructuras diferenciadas que les permitan la vinculación dinámica y creativa con su entorno, sobre todo la capacidad de proyectar el conocimiento científico hacia la toma de decisiones.
Orientación de la investigación
La principal estrategia en este sentido es abandonar las tradicionales posiciones
de confrontación y buscar fórmulas de integración. En la búsqueda de tales fórmulas,
es importante hacer una distinción en cuanto a lo que podría llamarse la orientación
primaria de la investigación. En términos generales, es posible identificar
dos orientaciones principales. Por una parte, existen proyectos cuyo propósito
primario es resolver algún problema. Podemos llamar a este tipo de actividad
investigación para la salud. Por otra parte, se encuentra la investigación
orientada primariamente al avance del conocimiento, a la cual llamamos investigación
sobre la salud.13![]()
Esta distinción es muy parecida a la división convencional entre investigación básica y aplicada, pero tiende a enfatizar la intención primaria del investigador. En efecto, qué tan básico o aplicado sea un proyecto es algo que no se define ni en el propósito ni el proceso de la investigación, sino que se establece a posteriori, cuando los resultados son o no aplicados. En cambio, la orientación primaria se define a priori, pues indica el objetivo central del proyecto.
En todo caso, la distinción propuesta intenta sintetizar diferencias que en
la vida real nunca son tan nítidas. De hecho, una estrategia fundamental de
investigación consiste, como se verá más adelante, en conferir a cada proyecto
la pertinencia para resolver problemas y la excelencia para avanzar el conocimiento.
No obstante, las diferencias de orientación primaria son importantes en dos
dimensiones: las posiblidades de generalización y la utilidad inmediata. La
investigación cuya orientación primaria es hacia la solución de problemas intenta
dar respuesta a una pregunta en forma pertinente a una situación particular
en el corto plazo. Cuando la investigación intenta producir resultados generalizables,
puede decirse que contribuye al fondo general de conocimiento. El informe de
la Comisión de Investigación en Salud para el Desarrollo hace una distinción
similar cuando aboga por dos enfoques complementarios de investigación: la investigación
nacional específica, que busca soluciones a los problemas más urgentes de un
país, y la investigación global, que busca generar conocimiento nuevo y generalizable.14![[Nota 14]](../img/mcommnt.gif)
La importancia de definir la orientación primaria de un proyecto es que muy probablemente afectará la efectividad de diferentes estrategias para integrar pertinencia y excelencia. Al analizar tales estrategias es útil considerar toda la gama de posibles respuestas. En principio hay tres modelos organizacionales para enfrentar la tensión entre esos dos valores. Aunque cada uno es un intento de adaptación a diferentes circunstancias, no todos tienen la misma capacidad de integrar pertinencia y excelencia.
La primera opción puede denominarse el modelo de la subordinación académica.
Como su nombre lo indica, esta opción implica que el proceso de investigación
queda totalmente sujeto a los requerimientos de los decisores. Ellos definen
los temas, los tiempos y los productos de la investigación, mientras que los
investigadores se limitan a cumplir con tales especificaciones. Este modelo
se inspira en los departamentos de investigación y desarrollo de algunas industrias.
Si bien tiende a producir un máximo de pertinencia, el modelo de la subordinación
académica presenta enormes barreras a la excelencia. En efecto, un requisito
para la excelencia es que, una vez determinadas las necesidades de los decisores
e integrada la cartera de proyectos más pertinentes, la conducción de cada investigación
sea responsabilidad exclusiva de los investigadores. Es decir, no debe existir
interferencia en la selección e instrumentación de los métodos, ni mucho menos
en el análisis de los resultados. Así, a los valores de la pertinencia y la
excelencia se suma el de la independencia en la conducción de los proyectos.
De hecho, este valor es indispensable para los otros dos. Es obvio que, si una
investigación ha de contar con rigor científico no puede ser manipulada para
reforzar la ideología o los intereses del gobierno. Con gran agudeza, Demeny15![]() ha analizado, para el caso específico de las ciencias sociales y las políticas
de población, las limitaciones de la subordinación académica, entre otras el
riesgo de que la investigación sirva meramente para legitimar decisiones que
ya han sido tomadas.
ha analizado, para el caso específico de las ciencias sociales y las políticas
de población, las limitaciones de la subordinación académica, entre otras el
riesgo de que la investigación sirva meramente para legitimar decisiones que
ya han sido tomadas.
La segunda opción puede llamarse la solución segregada. En este caso,
la tensión entre excelencia y pertinencia no se elimina, sino que se institucionaliza.
Específicamente, la institución de investigación se divide en dos subunidades:
por una parte, un núcleo de excelencia, donde se realizan investigaciones de
largo plazo, orientadas a avanzar el conocimiento; por la otra, una periferia
de proyectos de corto plazo, orientados a investigar problemas de gran pertinencia
para los decisores. Este modelo se aplicó, entre otros casos, para organizar
en los años sesenta la primera unidad de investigación económica dentro del
Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos de América.16![]() El propósito explícito de esta solución es que sea la organización en su conjunto
la que intente conciliar excelencia y pertinencia. La enorme desventaja es que
se estratifica a los investigadores y los proyectos, los cuales corren el riesgo
de quedar divididos entre los de primera y los de segunda categoría.
El propósito explícito de esta solución es que sea la organización en su conjunto
la que intente conciliar excelencia y pertinencia. La enorme desventaja es que
se estratifica a los investigadores y los proyectos, los cuales corren el riesgo
de quedar divididos entre los de primera y los de segunda categoría.
Por último, la tercera opción es la solución integradora. En vez de segregar a los proyectos pertinentes de los excelentes, esta solución busca integrar pertinencia y excelencia al nivel de cada proyecto. Ello implica un esfuerzo sistemático para que en cada proyecto orientado a resolver un problema se busque también avanzar el conocimiento, y viceversa. Indudablemente, esta es la opción más compleja de instrumentar. Para ser exitosa, requiere de un diseño de la organización que reúna, en forma ecléctica, las ventajas de la proximidad a la toma de decisiones con las estructuras, los procedimientos y los incentivos desarrollados por las universidades para asegurar la calidad académica.
Un diseño de esta índole debe tender puentes explícitos entre decisores e investigadores,
a fin de prevenir los conflictos potenciales a que aludimos antes. Un ejemplo
de este tipo de puentes es la propuesta desarrollada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) bajo el nombre de investigación ligada a la
decisión (decision-linked research).17![]() La esencia de este enfoque es lograr interacciones entre decisores e investigadores,
a fin de aumentar la probabilidad de que las decisiones se tomen sobre una base
de información fidedigna, para beneficio de toda la sociedad incluyendo, por
supuesto, a los propios investigadores.
La esencia de este enfoque es lograr interacciones entre decisores e investigadores,
a fin de aumentar la probabilidad de que las decisiones se tomen sobre una base
de información fidedigna, para beneficio de toda la sociedad incluyendo, por
supuesto, a los propios investigadores.
La interacción entre decisores e investigadores puede darse en distintos momentos de un proyecto de investigación. De acuerdo con la OMS, existe un vínculo primario entre investigación y decisión cuando la interacción ocurre antes de que se inicie el proyecto. El punto de partida es, entonces, un diagnóstico de las necesidades del proceso de toma de decisiones. Los vínculos primarios son característicos de los proyectos orientados primariamente hacia la solución de un problema.
Por otra parte, la OMS habla de un vínculo secundario cuando el punto de partida es algún proyecto iniciado por un investigador. Este tipo de vínculo es más frecuente en proyectos orientados primariamente hacia el avance del conocimiento. No obstante, es posible establecer una interacción significativa con los decisores, la cual puede ocurrir cuando el proyecto ha sido planeado en un protocolo, cuando se encuentra en proceso de recolectar o analizar datos, o bien cuando ya ha concluido. Obviamente, mientras más temprano se establezca el vínculo, más factible será que el proyecto sea modificado de acuerdo con las necesidades de los decisones.
Para que un centro de investigación pueda mantener un alto grado de pertinencia, es preciso que todos sus proyectos establezcan vínculos efectivos con el proceso de toma de decisiones. La orientación primaria del proyecto y la naturaleza del tema de investigación determinarán la fase en que el vínculo pueda establecerse. En todo caso, lo importante es que la unidad de investigación esté diseñada en forma tal que propicie la interacción entre investigadores y decisores, a base de superar las barreras estructurales antes señalados mediante la instrumentación de las soluciones propuestas en la figura VII.1.
De lo contrario, la persistencia de dichas barreras continuará empobreciendo no sólo la utilización, sino también la producción y reproducción del conocimiento. La falta de utilización de los resultados determina que el apoyo público a la investigación sea inadecuado. Ello, a su vez, genera una baja producción científica, lo que termina reforzando el círculo vicioso hacia la baja utilización de la investigación. A su vez, una investigación empobrecida mina la vitalidad intelectual de los esfuerzos educativos por reproducir el conocimiento.
Es evidente que este problema aqueja a toda la investigación. Sin embargo, por su cercanía al proceso de toma de decisiones, el campo de la salud pública manifiesta de manera particularmente clara las contradicciones señaladas y la necesidad de desarrollar soluciones inventivas. En tales soluciones radica mucho del futuro de la nueva salud pública.
En una situación ideal, el dilema entre pertinencia y excelencia debería ser falso. Aun en nuestras imperfectas condiciones, ningún decisor razonable rechaza la investigación como ingrediente que enriquece sus decisiones. Y ningún investigador deja de sentir una gran satisfacción al ver los resultados de su investigación aplicados a la solución de un problema. Donabedian ha escrito al respecto:
[.... ] el mundo de las ideas y el mundo de la acción no están separados,
como algunos nos quisieran hacer pensar, sino que forman partes inseparables
el uno del otro. Las ideas, en particular, son las fuerzas verdaderamente potentes
que dan forma al mundo tangible. Los hombres y las mujeres de acción tienen
la misma responsabilidad de conocer y entender que los eruditos.18![[Nota 18]](../img/mcommnt.gif)
No obstante, la tendencia a la fragmentación institucional determina que en ocasiones la investigación y la educación superior queden artificialmente separadas de la toma de decisiones. Por ello, es indispensable hacer un esfuerzo explícito para unir estos mundos, sin infringir la autonomía de cada uno. La investigación y la formación de recursos humanos son actividades altamente complejas cuyo florecimiento requiere de condiciones específicas, incluyendo las instituciones y los incentivos para alcanzar los más altos niveles de excelencia a fin de producir y reproducir conocimientos que los decisores puedan activamente demandar y utilizar como usuarios informados. Sólo bajo estas circunstancias podrán la investigación y la educación hacer su contribución irremplazable al bienestar.
En el campo de la salud, la brecha entre aspiraciones y logros ha puesto a la investigación y la educación superior en la vanguardia de las estrategias de desarrollo. Crear las fórmulas de organización que nos permitan tender los puentes de la integración será la manera de conjugar, al fin pertinencia y excelencia.



