VII. EROTISMO Y SEXUALIDAD. CEREBRO MASCULINO Y CEREBRO FEMENINO
EN EL CEREBRO TAMBIÉN: VIVE LA DIFFÉRENCE!
EN EL CURSO DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES se ha sostenido
el punto de vista de que las emociones tienen un sustrato orgánico en el cerebro,
que en muchos casos está bien localizado y estudiado. Hay, sin embargo, un aspecto
esencial de la emoción humana para el cual esta contraparte orgánica y molecular
no ha podido identificarse. Se trata nada menos que del conjunto de emociones
que pudieran asociarse con el sentimiento del amor. Difícil de definir —aunque
fácil de experimentar— no sabemos siquiera si el amor es o no, una característica
privativa de la especie humana. Y sin embargo, puede intuirse, aunque hay que
admitir que sin contar con muchas bases científicas, el hecho que la emoción
amorosa, asociada en muchas ocasiones con un profundo interés sexual, debe residir
en alguna región del cerebro que hasta ahora ha conseguido escapar a la mirada
escudriñadora de los neurobiólogos. Esta vez, la naturaleza no ha querido contribuir
a esclarecer este punto y, por suerte o por desgracia, no existe el famoso filtro
del amor, tan buscado desde siempre por el hombre, como la piedra filosofal
o la fuente de la eterna juventud. No hay fruto, ponzoña o raíz que cumpla el
sueño de convertir al indiferente en amante apasionado. Y sin embargo, el sentimiento
amoroso tiene características muy similares a las de un fenómeno bioquímico
y molecular: es específico, dirigido a una persona en particular, ignorando
al resto. Ya lo dice sor Juana: "...Por quien no me apetece ingrato, lloro,
y al que me llora tierno, no apetezco..." Presenta el rasgo de desensibilización,
es decir, después de un tiempo de obtenerse el "estímulo" deja de tener el mismo
efecto, igual que sucede con las neuronas que reciben estimulación continua
por un mismo neurotransmisor. (¡Qué tal la pasión de Romeo y Julieta después
de 14 años de matrimonio!) Es desplazado por agonistas más potentes, característica
resumida por la sabiduría popular con aquello de que: "un clavo saca a otro
clavo". En fin, que el sentimiento amoroso seguramente tiene un componente bioquímico
que actúa en el sistema nervioso, principio y fin de todos los sentimientos
humanos, pero que hasta la fecha permanece perdido entre las circunvoluciones
cerebrales. En tanto esto se descubre, los científicos han examinado con cierto
detalle, y ciertamente con más éxito, los rasgos materiales del comportamiento
sexual.
Es curioso constatar que, en estos temas, la participación del cerebro se ha invocado sólo muy recientemente. Y sin embargo hay muchísimas cuestiones, a cual más interesante, relacionadas con la vinculación entre sexo y cerebro. No digamos ya con el erotismo, una conducta emocional que, generada entre algunos vericuetos anatómicos o en intrincados circuitos funcionales no identificados aún, es esencialmente privativa de la especie humana. Mientras que el hombre comparte con el animal algunos patrones de conducta parasexuales que están muy alejadas de los esquemas estereotipados de la cópula en los animales. Ya lo dijo en una hermosa frase Octavio Paz: "... el erotismo es invención, variación incesante; el sexo es siempre el mismo..." (figura VII.1) El universo erótico del hombre se extiende hasta matizar una gran proporción de sus acciones, pensamientos y emociones. Alcanza en la especie humana una esfera de influencia mental y emocional sin paralelo entre sus congéneres animales (figura VII.2). Parte de la gran diferencia en las características de la actividad sexual entre el hombre y los animales es su ubicación en el tiempo. Resulta divertido imaginar qué sucedería si, como en el caso de todas las especies animales, la humana tuviera también periodos restringidos para llevar a cabo su actividad sexual y, sobre todo, que el sexo le resultara atractivo e interesante solamente en estos cortos periodos. Resulta casi inconcebible. Habría que replantear, por ejemplo, todo el esquema de productividad laboral, ya que por supuesto, en estos lapsos, el individuo no tendría ojos ni oídos, ni mente ni concentración para otra cosa que no fuera encontrar la pareja, por efímera que ésta resultara. Y luego, "si te vi ni me acuerdo"... Bueno, pensándolo un poco tal vez no estaría tan mal.

Figura VII.1 "...el erotismo es invención, variación incesante...". (Pintura de Gustav Klimt [1862-1918] El Beso, Österreichisches Galerie, Viena).

Figura VII.2. El universo erótico alcanza en la especie humana una esfera de influencia sin paralelo. (Escultura de Auguste Rodin [1840-1918] El Ídolo Eterno, Musée Rodin, París.)
Una situación desafortunada para los investigadores interesados en encontrar la contraparte orgánica del erotismo es que, como se mencionó, este fenómeno parece ser una característica exclusiva de la especie humana, por lo que no es posible echar mano para estas investigaciones de los socorridos modelos utilizando animales de experimentación. Tampoco se cuenta, como en otras situaciones, con fármacos capaces de manipular el proceso del pensamiento erótico. Aquí la naturaleza no ha sido pródiga en recursos, y a pesar de que existen extensas listas de productos naturales con presuntas propiedades afrodisiacas, la verdad es que ninguno de ellos ha resistido el rigor de una investigación seria. Claro está que, como en muchas otras situaciones relacionadas con la emoción, el erotismo surge a partir de un conjunto rico, complejo y variado de estímulos tanto exteriores como interiores. Sin embargo, cuando un fenómeno biológico es evocado por un fármaco, si éste es efectivo y suficientemente potente, originará casi indefectiblemente el fenómeno, a pesar de que no existan estímulos o epifenómenos externos que lo potencien o lo inhiban. Con excepción tal vez del alcohol en alguna de las primeras etapas de su efecto, los afrodisiacos no existen. Se conocen, sin embargo, algunas drogas que pueden tener efectos opuestos, es decir, que disminuyen el interés sexual. Pero se trata, en general, de una acción sobre el fenómeno primario del acto sexual y no sobre el complejo y elaborado proceso erótico.
Sin embargo, es posible que al examinar las características del conjunto de acciones muy definidas que acompañan el simple acto sexual en los animales, se pueda tener una primera aproximación al conocimiento de la relación erotismo-sexualidad. En la mayoría de las especies animales existe una serie de situaciones definidas, estereotipadas, que preceden el acto sexual (figura VII.3). Esto, en sí, podría proporcionar el material necesario para un libro completo y muy interesante. Pero el propósito de este capítulo no es tal. Es más bien identificar en el cerebro los sitios anatómicos y los mecanismos moleculares responsables de estas actitudes. Por supuesto, un objetivo importante de estas investigaciones, además de ampliar el conocimiento en sí de la conducta sexual en los animales, es llegar a conocer su equivalente en el ser humano.
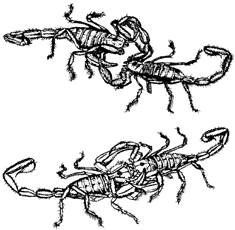
Figura VII.3. La danza nupcial de los alacranes: un rito repetido, sin variación, desde hace millones de años.
Los estudios en animales, en particular en los mamíferos, en lo que se refiere a la relación de los centros nerviosos con los aspectos aparentes de la conducta sexual, han mostrado la existencia de núcleos cerebrales (recordemos que los núcleos son grupos de neuronas) que se activan cuando se despierta en el animal la motivación sexual, lo que ocurre generalmente en el macho ante la aparición de la hembra en celo. Estas investigaciones han hecho hincapié en la importancia del hipotálamo, una pequeña región cerebral que, como hemos visto anteriormente, desempeña un papel clave en la generación y la modulación de las emociones. Se ha observado, por ejemplo, en un estudio en monos, que si algunos núcleos bien identificados en el hipotálamo (véase la figura I.4.A, en el capítulo I) se destruyen, los machos pierden todo interés sexual por las hembras. Por el contrario, si se estimulan eléctricamente, el animal muestra una conducta sexual activa, independientemente de las condiciones de estro en la hembra. Las células de esta región tienen un numero muy grande de receptores de las hormonas, tanto de andrógenos (hormonas masculinas) como de estrógenos (hormonas femeninas). Esta interacción de las hormonas sexuales con las neuronas es el objeto de estudio de una rama de las neurociencias, la neuroendocrinología, que cada vez adquiere mayor importancia. Es posible que los avances en esta disciplina permitan más adelante identificar con certeza las vías nerviosas y los transmisores químicos involucrados en las respuestas sexuales de los animales y las del ser humano, en lo que a este aspecto se refiere.
La activación de neuronas en estas regiones del hipotálamo excita, a su vez, a otras que tienen a su cargo la iniciación y coordinación de un conjunto de movimientos musculares y viscerales, que se repiten muy consistentemente y culminan con la consumación del acto sexual. Una buena parte de estos estudios se ha llevado a cabo en los animales de laboratorio más comunes: la rata y el ratón; pero recientemente se ha comprobado que los primates, grupo al cual pertenece el hombre, tienen diferencias significativas con los roedores, en lo que se refiere al comportamiento sexual, y que posiblemente se acerquen un poco más a las características del ser humano. En efecto, estudios en monos han mostrado que estímulos externos, ajenos al sujeto mismo de atracción sexual, pueden modificar en algunos casos, sustancialmente, el esquema de comportamiento asociado con la cópula, lo cual nunca se observa en los roedores. Con esto es permisible suponer que el cerebro del mono, que en cierto modo es más evolucionado que el del roedor, ha modificado el mecanismo de comunicación entre las dos distintas áreas de las que se ha hablado, la de la motivación y la de la acción, posiblemente a través del establecimiento de circuitos inhibidores, que le permiten manejar en forma independiente los estímulos exteriores de las acciones que llevan a la función copulatoria. Esto es obvio que ocurre en el ser humano, en quien la mente puede abandonarse a las más complejas fantasías eróticas, sin por ello tener que, necesariamente, culminar el proceso con un acto sexual. La interrupción de esta comunicación entre la visualización del objeto sexual y, más aún, la imaginación de los sujetos que motivan el acto sexual y los fenómenos puramente mecánicos asociados con el mismo, representa una diferencia abismal entre los animales y el hombre, y constituye un avance gigantesco en la evolución de la función del cerebro en relación con el comportamiento sexual. Desafortunadamente, no existe hasta el momento mucha más información en este sentido acerca del ser humano, pero las investigaciones en los animales del laboratorio avanzan, y aun cuando las hipótesis que se plantean en relación con el comportamiento humano no puedan probarse experimentalmente, como se acostumbra en neurobiología, es indudable que los estudios en animales pueden dar todavía mucha información.
Como en el caso de la mayoría de los temas tratados en este libro, la posibilidad de encontrar una relación entre el erotismo y la función cerebral, incluyendo la localización de alguna o algunas regiones específicamente responsables de este aspecto de la conducta humana, se complica por el hecho de que los estímulos que en el animal son muy simples y bien caracterizados (el olor de la hembra en celo, el color del plumaje o del pelaje de los machos, la expresión del canto en las aves de sexo masculino), en el hombre, además de la existencia de estos mismos estímulos sencillos, que le permiten funcionar en forma simple semejante a la de los animales, existe una multitud de otras motivaciones, externas pero más sutiles, como la representación escrita o plástica, y de manera muy importante, otras internas como la evocación o la imaginación. El problema para encontrar una contraparte orgánica de la actividad erótica es que no existe hasta ahora ningún indicio acerca de la localización anatómica o molecular de estas actitudes de evocación e imaginación.
Tampoco se ha dado, como en el caso de muchas funciones —la visión, el habla— que una lesión cerebral en un sitio específico, prive al hombre de la capacidad imaginativa y creadora que se manifiesta asociada con una conducta erótica.
Otra diferencia importante entre el comportamiento elemental de los animales en relación con el acto sexual y la complejísima conducta del humano en este sentido es el papel que desempeñan las hormonas sexuales en el proceso. Un amigo investigador, especialista en el tema, resume esta diferencia con esta simpática frase: "... no se puede confiar en los eunucos" (figura VII. 4). Mientras que en los animales la extirpación de las gónadas tiene como resultado la virtual desaparición de la actividad sexual, no ocurre así en el ser humano, en quien este procedimiento no sólo no elimina la capacidad para generar fantasías eróticas ni apetito e interés por materializarlas, sino que en muchas ocasiones permite el desarrollo de la actividad sexual en ausencia de las hormonas. El cerebro humano, entonces, mediante su plasticidad característica, puede, con base en la imaginación, suplir una carencia química tan específica como la de las hormonas circulantes. ¡Fantástico!

Figura VII.4. "...No se puede confiar en los eunucos..."
LATERALIZACIÓN DEL CEREBRO. ¿EXISTE UN CEREBRO FEMENINO Y UN CEREBRO MASCULINO?
Un tema que ha apasionado por igual a feministas, antifeministas y machistas, y sobre el que tendríamos mucho que aprender para comenzar a entender la compleja interacción sexualidad-cerebro, es lo que se conoce como dimorfismo sexual cerebral, es decir, la posibilidad de que muchas de las características de la conducta distintiva de los individuos (humanos) de distinto sexo tengan su origen en el cerebro y no tanto en las famosas influencias culturales y sociales que por siglos han distinguido (discriminado) en su trato a la mujer con respecto al hombre. Esta interesante perspectiva surgió del descubrimiento iniciado con timidez hace casi 150 años, de que las dos grandes mitades del cerebro, los hemisferios, que aparecen ciertamente como indistinguibles con la observación superficial, no son tan similares como aparentan.
La historia de este fascinante tema comenzó cuando en 1836, un oscuro doctor de pueblo, Marc Dax, presentó en la reunión anual de la Sociedad Médica de Montpellier un texto en el que reportaba el resultado de sus experiencias en su larga carrera como médico familiar. En muchas ocasiones, Dax había observado la pérdida de la capacidad de hablar, conocida como afasia, por diversos accidentes cerebrales, los más comunes aquellos derivados del rompimiento de arterias cerebrales. Lo que llamó la atención a Dax fue la frecuencia de la aparición de la afasia cuando el daño cerebral ocurría en uno de los dos hemisferios. En más de 40 pacientes con afasia, Dax descubrió que el daño había sucedido en el hemisferio izquierdo. No encontró ni un solo caso en el que el daño hubiera ocurrido en el lado derecho únicamente. En su escueta comunicación ante la Sociedad Médica, Dax presentó sus observaciones y su conclusión, en la que sugería que los dos hemisferios cerebrales podrían no ser idénticos y que algunas funciones estarían preferentemente controladas por uno de ellos, ubicando el control del lenguaje en el hemisferio izquierdo. La ponencia de Dax no suscitó mayor entusiasmo, y el modesto médico rural murió al año siguiente sin saber que había iniciado una de las áreas más fascinantes de la neurobiología moderna: la lateralización del cerebro.
El cerebro está formado por dos hemisferios, dos mitades simétricas y aparentemente idénticas. Sin embargo, la asimetría funcional es evidente en manifestaciones tan comunes como la mayor habilidad que todos los individuos tienen en una mano con respecto a la otra. En realidad, muy pocas personas son efectivamente ambidiestras. La mayoría tiene mayor habilidad con la mano derecha (diestras), mientras que unas pocas la tienen en la izquierda (siniestras o zurdas). Desde hace tiempo se sabe que el control de esta habilidad se encuentra en el hemisferio cerebral contralateral, es decir, en el izquierdo para los diestros y en el derecho para los zurdos. Desde las primeras observaciones de Dax antes referidas, los ejemplos de esta lateralidad se han multiplicado a medida que se hacen investigaciones cuidadosas con respecto a esta peculiaridad en la organización de nuestro sistema nervioso. Los individuos con lesiones en el hemisferio izquierdo claramente tienen dificultades para el manejo de la expresión verbal, que se refleja no sólo en la incapacidad para expresarse por medio del lenguaje sino, asimismo, para comprender el lenguaje de otros.
Al contrario de lo que sucede con el habla, los individuos que sufren daño en el hemisferio derecho tienen problemas para la orientación en el espacio y en la memoria de la relación objeto-espacio, la manipulación de figuras geométricas, la organización de rompecabezas y cualquier otro tipo de pruebas que involucren la relación forma-distancia-espacio. A nivel práctico, un individuo con una lesión de esta naturaleza puede tener dificultades para orientarse en un edificio que no conoce o aun puede tener problemas para reconocer un camino que ya le era familiar.
El interés por esta asimetría o lateralización del cerebro se incrementó cuando se comenzaron a examinar con esta óptica a pacientes que tienen lo que se llama cerebro escindido. Los dos hemisferios cerebrales se encuentran unidos mediante un grueso haz de fibras, denominado cuerpo calloso. En algunos pacientes esta vía debe cortarse y, en estas condiciones, la comunicación entre las dos mitades del cerebro queda interrumpida. Esta circunstancia ofrece al investigador una oportunidad excepcional de conocer las habilidades de cada uno de los hemisferios en forma separada. Con este tipo de investigaciones se ha podido determinar que el cerebro izquierdo está vinculado predominantemente con procesos analíticos, y en especial con la generación y la comprensión del lenguaje, mientras que el hemisferio derecho tiene a su cargo preferentemente el manejo de situaciones relacionadas con ubicación espacial, la capacidad para la música y el procesamiento de información de manera integrada. Basados en estos y otros estudios, algunos investigadores en neurobiología han especulado acerca de la posibilidad de considerar que toda dicotomía conductual, es decir, el ser racional versus intuitivo, deductivo versus imaginativo, radique en una determinada predominancia de uno u otro de los hemisferios cerebrales. El considerar que el intelecto y la lógica tengan su asiento anatómico predominantemente en el hemisferio derecho, en tanto que la intuición y la poesía lo tengan en el izquierdo, es una hipótesis atractiva pero dista mucho de haber quedado demostrada con el rigor que exige la investigación científica. Sin embargo, como sustento de una hipótesis de trabajo de esta naturaleza, está la información clara que indica que sí existe una diferencia entre los dos hemisferios en cuanto al tipo de información que procesan en forma general.
Después del concepto de lateralización del cerebro, una siguiente etapa fue el reconocimiento de que, generalmente, uno de los dos hemisferios es el que domina en cuanto a la dirección de las actitudes conductuales. De este concepto de dominancia cerebral se ha derivado la posibilidad de que en ciertos individuos una de las dos mitades del cerebro pueda ser dominante sobre la otra mitad y, en relación con el tema que nos ocupa, que esta dominancia puede ser distinta en los hombres y en las mujeres, trayendo como resultado diferencias en la forma de manejar situaciones, en actitudes emocionales y posiblemente también en aptitudes diversas para resolver problemas intelectuales. Desde el punto de vista de las reacciones emocionales, las diferencias entre los sexos son, al menos en teoría, bastante claras. El punto entonces reside en que, si como se ha venido diciendo, las emociones se generan en el cerebro las diferencias entre los géneros en cuanto a esta conducta, deben radicar igualmente en el cerebro. Este aspecto no se ha aclarado todavía, excepto tal vez para el caso de la agresividad, como se vio en el capítulo IV; pero sí se tiene alguna prueba acerca de diferencias entre los sexos en ciertos aspectos del manejo intelectual de situaciones sencillas.
Si un hombre y una mujer viajan en automóvil por una carretera, en una región que no conocen, y si el hombre va al volante y la mujer trata de indicarle la dirección que debe tomar analizando un mapa, hay un gran riesgo de que equivoquen el camino varias veces. La mujer no parece encontrarse muy a sus anchas examinando el mapa y es posible que el hombre se impaciente. Sin embargo, cuando la situación es tal que la misma pareja ya ha recorrido el camino una o dos veces, la mujer no tendrá dificultad en señalar la dirección adecuada tomando como referencia señales que ya ha visto antes: una casa con ciertas características, un grupo de árboles, serán otras tantas señales que recordará con facilidad y que le permitirán orientarse sin problemas. Estas son observaciones que provienen de la vida práctica, pero que dan resultados muy semejantes a las que los investigadores obtienen realizando experimentos muy bien controlados en el laboratorio. Liisa Galea, de la Universidad Ontario en Londres, llevó a cabo un estudio de esta naturaleza con estudiantes universitarios y observó que, efectivamente, los hombres superan a las mujeres en la velocidad para localizar rutas en un mapa. (¡Esperamos que estos experimentos contribuyan a conservar la armonía entre las parejas durante las vacaciones!) Además de estos estudios, un número importante de otras investigaciones sobre el tema han permitido concluir que el sentido de orientación en abstracto es, en general, mejor en los hombres, mientras que las mujeres suplen esa deficiencia relativa con una mayor atención a señales específicas. Los especialistas en los aspectos antropológicos de este tema han llegado hasta a considerar la posibilidad de que estas diferencias pudieran haberse derivado de las distintas ocupaciones que durante cientos de miles de años en los grupos primitivos debieron asumir hombres y mujeres —el hombre cazando en lugares muy alejados de los asentamientos, la mujer trabajando en terrenos cercanos al núcleo familiar— y que la habilidad derivada de esta necesidad hubiera quedado después como un carácter biológico adquirido.
Otras diferencias señaladas por los especialistas indican que las mujeres recuerdan mejor, por ejemplo, la colocación de los objetos en un recinto, son más hábiles para encontrar semejanzas y diferencias entre los objetos y tienen mejores resultados que los hombres en las pruebas de lenguaje, como en encontrar palabras que comienzan con una letra. Las mujeres también superan a los hombres en la realización de cálculos aritméticos sencillos. También las mujeres se desempeñan mejor en las tareas que requieren coordinación manual fina, lo que claramente han detectado los encargados de contratar empleados para la industria de ensamble de piezas finas, en las que la gran mayoría de los que allí trabajan son mujeres, simplemente por el hecho demostrado de que son mejores que los hombres para ese trabajo.
Los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres cuando se trata de resolver pruebas en las que el resultado implica imaginar un cambio en la posición espacial de un objeto; son mejores también interceptando proyectiles o dirigiéndolos hacia un blanco determinado (¿Qué tan buenos son, por ejemplo, los equipos de beisbol femeninos?) Finalmente, los hombres parecen resolver mejor pruebas matemáticas en las que se requiere un razonamiento lógico. Por supuesto, estamos hablando aquí de resultados estadísticos para el análisis del comportamiento de grupos de individuos. Es evidente que habrá individuos que se alejen más o menos de la respuesta promedio y que se acerquen mucho o poco a la respuesta del grupo con el que se establece la comparación. ¡Por supuesto, hay mujeres que pueden seguir magistralmente las indicaciones en los mapas!
Para los propósitos de este libro, estas pruebas sencillas que pueden medirse con bastante objetividad, son sólo un indicio de lo que nos interesa, que es la manera como el sexo puede determinar características anatómicas y funcionales en el cerebro, que a su vez incidan sobre el comportamiento emotivo de los individuos.
Las observaciones acerca de las diferencias entre los individuos de distinto sexo para resolver ciertas cuestiones, junto con el concepto de lateralidad del cerebro, parecen sustentar este punto de vista y han llevado a los neurobiólogos a buscar inicialmente posibles diferencias anatómicas o de organización celular en el cerebro de hombres y mujeres, o en animales hembras o machos. En relación con la anatomía, existen diferencias muy obvias en características, como el volumen y el peso del cerebro entre hombres y mujeres, pero esto no tiene mucho significado en relación con la inteligencia o con la emoción. El cerebro del elefante es docenas de veces más grande que el del ratón y sus respuestas no son correspondientemente ni más inteligentes ni tampoco cualitativamente distintas en cuanto a emoción se refiere. Las señaladas diferencias en el conjunto de las respuestas emocionales entre hombre y mujer podrían encontrarse entonces, tal vez, en pequeñas diferencias anatómicas que apenas estamos empezando a sospechar o, quizá más lógicamente, en la consecuencia de la más importante diferencia entre los sexos: la acción de las hormonas sexuales. Esto implicaría, para ser congruentes con lo que se ha mencionado constantemente a través de los capítulos anteriores, que las hormonas modifican la función cerebral. Y así es, en efecto, y tal vez más de lo que imaginamos. Los neuroendocrinólogos se han ocupado de esto y sus investigaciones son muy interesantes. Tal vez lo más novedoso es el hallazgo de que hay un cierto dimorfismo sexual, es decir, una diferencia en el cerebro de hombres y mujeres que se establece en etapas muy tempranas durante la gestación bajo la influencia directa de las hormonas y que va a determinar una conducta de tipo masculino o femenino en el individuo mucho antes de la pubertad.
Esto es interesante porque durante mucho tiempo se consideró que esta conducta era esencialmente una consecuencia de la influencia sociocultural, que espera del niño o de la niña un determinado patrón de comportamiento y que lo determina activamente mediante actitudes y expectativas muy claras y bien definidas. Los resultados de la investigación en neuroendocrinología muestran, sin embargo, que al menos en parte esta conducta está predeterminada por mecanismos biológicos que se desarrollan y se modulan en el cerebro. Por supuesto, las características biológicas y las que provienen del entorno no son independientes sino que se influyen recíprocamente, y la plasticidad del cerebro va a permitir modificar, bajo las circunstancias externas, las directrices que el individuo recibe de su ente biológico.
Existe información, aunque escasa, acerca de cómo las hormonas influyen en el desarrollo del cerebro para determinar las características femeninas o masculinas del individuo desde su nacimiento. En relación con cambios anatómicos, lo que se sabe hasta ahora es que una pequeña zona, el área preóptica del hipotálamo, es visiblemente mayor en los machos que en las hembras, y su extensión se incrementa bajo la influencia de las hormonas masculinas alrededor del nacimiento. En el embrión, los órganos sexuales masculinos y femeninos se forman bajo la dirección de los cromosomas sexuales —el cromosoma Y en el caso de los machos y el X en el caso de la hembras—, desarrollándose hacia las nueve semanas de vida intrauterina. Una vez diferenciados, los órganos sexuales masculinos empiezan a producir hormonas, las cuales a su vez van a influir en la diferenciación del propio sistema genital masculino y también en la diferenciación sexual del cerebro. Los embriones que llevan el cromosoma X femenino, desarrollan genitales femeninos, pero no producen hormonas femeninas, ya que la madre las proporciona en grandes cantidades. Se piensa, así, que la mayor influencia para la diferenciación sexual que tiene lugar en el cerebro en etapas tempranas del desarrollo está a cargo de las hormonas masculinas, las cuales dirigen la diferenciación sexual hacia el desarrollo de propiedades de tipo masculino. Si no tiene lugar la influencia de estas hormonas masculinas, el organismo se desarrollará en forma de un individuo de sexo femenino. Los experimentos hechos en animales de laboratorio muestran que la castración en individuos recién nacidos o en gestación, eliminando así las influencias hormonales tempranas, lleva a modificaciones profundas en el comportamiento sexual típico de los adultos. Estos efectos tempranos de las hormonas, que en cierto modo determinan el comportamiento sexual de los individuos adultos, se ejercen solamente en periodos muy restringidos del desarrollo del cerebro. Una vez pasados estos periodos críticos no tiene lugar la influencia de las hormonas y no es posible ya modificar las conductas sexuales.
Este tipo de observaciones, en particular las que derivan de la manipulación experimental, sólo pueden obtenerse, obviamente, en animales de experimentación. En el humano, sin embargo, hay situaciones anormales que en cierto modo son equivalentes a las condiciones a las que se someten los animales en el laboratorio, y que dan resultados muy similares. Se conocen ejemplos en los que, por diversas circunstancias, las madres gestantes tuvieron concentraciones muy elevadas de andrógenos circulantes, alcanzando al embrión en desarrollo. En estos casos, cuando los bebés eran niñas, se observaron, desde el nacimiento, alteraciones en los genitales, con ciertas características de masculinización que pudieron ser corregidas fácilmente y muy rápido mediante la administración de hormonas femeninas. Sin embargo, la influencia en el cerebro de las hormonas masculinas que las niñas recibieron durante la etapa de gestación no pudo ser revertida y muchas de estas niñas manifestaron una conducta de tipo masculino fácilmente evidenciable tanto en el comportamiento diario, regular, como en pruebas de tipo psicológico.
Los efectos de las hormonas en el cerebro se deben a la presencia de moléculas (proteínas) capaces de interactuar con las hormonas de la misma manera que lo hacen los neurotransmisores. Igual que en el caso de la transmisión sináptica, estas proteínas se llaman receptores, aunque una diferencia importante es que muchos de éstos no se encuentran en la superficie de la célula nerviosa sino adentro de ella, en ocasiones en la vecindad del núcleo. Cuando la hormona masculina interactúa con este receptor pueden producirse modificaciones en el material genético del individuo que se piensa son responsables de la diferencia en la organización del cerebro en los distintos sexos y que da como resultado las diferencias anatómicas observadas en el propio cerebro. Se piensa que la testosterona circulante podría ser la responsable del menor tamaño del hemisferio izquierdo observado en los varones, que a su vez favorece un mayor crecimiento del hemisferio derecho.
Un ejemplo interesante en relación con la influencia de las hormonas masculinas durante la diferenciación del cerebro es el que proporciona el llamado síndrome de Klinefelter, en el cual individuos del sexo masculino tienen dos cromosomas XX apareados con un cromosoma Y, en lugar de tener, como todos los otros varones, un solo cromosoma X y un cromosoma Y. Como resultado de esta alteración, los individuos no desarrollan adecuadamente los caracteres sexuales secundarios, como la aparición de barba o el enronquecimiento de la voz y muestran genitales anormalmente pequeños. Sin embargo, las características del dimorfismo sexual en el cerebro si corresponden exactamente a las de un individuo del sexo masculino, señalando que los andrógenos producidos durante el desarrollo por la influencia del cromosoma Y fueron suficientes para determinar las propiedades del cerebro como masculinas. La influencia del doble cromosoma femenino X sería responsable de las características de feminización, fuera del cerebro, desarrolladas por estos individuos durante la pubertad.
Las diferencias señaladas en el cerebro de hombres y mujeres han llevado a considerar la posibilidad de que exista un estado intermedio, correspondiente al de individuos con características de homosexualidad. Recientemente se ha iniciado la búsqueda de bases orgánicas en el cerebro para explicar la orientación sexual hacia individuos del mismo sexo que se presenta en un segmento de la población humana.
Los hallazgos más notables en este sentido son las diferencias anatómicas en el cerebro de homosexuales masculinos, en comparación con el de los heterosexuales, también masculinos, que se han encontrado en el laboratorio del doctor Simon LeVay, en los Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, Estados Unidos. El antecedente de los estudios del doctor LeVay en este campo, lo constituye un trabajo en ratas en el cual se observó que un grupo de células situado en la parte anterior del hipotálamo, conocida como área preóptica media, es varias veces más grande en el macho que en la hembra. Lo interesante, en relación con la diferencia encontrada en este grupo de células, es que, como se menciona en otra parte de este capítulo, precisamente esta minúscula región del cerebro es la que tiene a su cargo la generación del comportamiento sexual masculino. Recordemos que la interacción de las hormonas masculinas con receptores en el cerebro determina en un momento dado del desarrollo, las características "masculinas" o "femeninas" en el cerebro de los individuos.
Previamente al estudio de LeVay, un grupo de neurobiólogos de la Universidad de California descubrieron que uno de los núcleos neuronales del hipotálamo anterior, el INAH3 (figura VII.5), es claramente más grande en los hombres —hasta tres veces mayor— que en las mujeres. De acuerdo con lo que se mencionó en el párrafo anterior sobre la influencia de las hormonas masculinas en el desarrollo del cerebro, esta diferencia en las células INAH3 se produce como consecuencia de la exposición a los andrógenos del cerebro de un embrión del sexo masculino. Esta observación se ha confirmado después por muchos grupos de investigadores y resulta muy claro que, en efecto, este grupo de neuronas de la región preóptica del hipotálamo es más grande en los hombres que en las mujeres. La aparición del SIDA, y el reconocimiento de que la enfermedad causa alteraciones en el sistema nervioso, hizo que los neurobiólogos se concentraran en el estudio de las características del cerebro de los individuos muertos por la enfermedad. Como el síndrome se presentó con mayor incidencia en los grupos homosexuales, durante el estudio de las características del cerebro de los individuos muertos a causa de esta enfermedad, se examinó también el hipotálamo. Fue entonces que el grupo del doctor LeVay descubrió que el conjunto de neuronas en el área preóptica a la que nos hemos referido, el INAH3, tenía menor tamaño en los individuos homosexuales masculinos, en comparación con los hombres heterosexuales, aunque era en promedio todavía mayor que el de las mujeres (figura VII.6).
Otra diferencia interesante, en relación con este mismo tema, es la encontrada en el tamaño de la comisura anterior, un haz de fibras nerviosas que corre justo arriba del hipotálamo, que es menor en los heterosexuales que en las mujeres, y mayor en los homosexuales varones. Al hacer la corrección por el tamaño del cerebro, esta estructura es similar en tamaño en las mujeres y en los homosexuales.
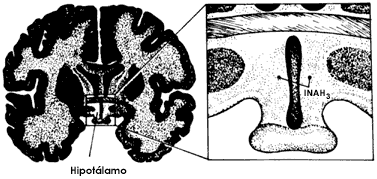
Figura VII.5. Un grupo de neuronas, el núcleo INAH3, situado en el hipotálamo anterior, es notoriamente mayor en los hombres que en las mujeres.
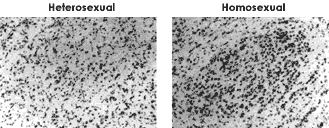
Figura VII.6. El núcleo INAH3 tiene menor tamaño en los hombres homosexuales que en los heterosexuales, según el estudio de LeVay.
Estas observaciones sugieren la posibilidad de que algunas características anatómicas del cerebro de los homosexuales varones sean intermedias, entre las de las mujeres y las de los heterosexuales hombres, y como consecuencia lógica de esto surgiría la pregunta de si estas características determinan o más bien son consecuencia de las diferencias en su orientación sexual.
El estudio de LeVay despertó gran interés, como es de suponerse, pero fue también sujeto de crítica muy rigurosa por parte de los científicos. Uno de los argumentos que resta solidez a la interpretación de LeVay es, esencialmente, que la mayor parte de los individuos en los que se observó el decremento en el núcleo hipotalámico habían muerto de SIDA, por lo que no puede excluirse la posibilidad de que el virus tenga influencia específica sobre ese núcleo. Esta crítica, sin embargo, no parece tener fundamento, a la luz de los hallazgos más recientes acerca de las características del daño neuronal causado por el virus del SIDA de las células que ataca preferentemente, no son del tipo de las que se encuentran en el INAH3. Otra crítica, que podría tal vez tener mayor solidez, es que la mayoría de los pacientes con SIDA, en las etapas terminales de la enfermedad, tienen niveles de testosterona circulantes mucho más bajos que los individuos sanos. Esta deficiencia hormonal podría, con el tiempo, llevar a la disminución del número de células en la región específica del hipotálamo en la que sí se sabe que las neuronas tienen un gran número de receptores de los andrógenos. La validez de estas críticas podrá ser evaluada en el futuro, cuando se examinen muchos más casos de homosexuales muertos por causas diferentes al SIDA y, en forma correspondiente, de heterosexuales varones muertos por SIDA. Como siempre ocurre en investigación, las interpretaciones se van consolidando cuando las observaciones se confirman en un gran número de muestras.
¿Cuál podría ser la razón de estas diferencias? Por una parte se ha pensado en posibles diferencias cualitativas o cuantitativas en la interacción de los andrógenos con receptores en el cerebro durante etapas tempranas del desarrollo. Otra posible causa que ha sido considerada por los científicos es una diferencia genética, aunque los estudios en este sentido están aún en etapas muy preliminares. De cualquier forma, es aún prematuro obtener algún tipo de conclusión acerca de estas diferencias. Podría pensarse, por una parte, que las diferencias observadas existen desde etapas muy tempranas del desarrollo del cerebro y que están relacionadas con la orientación sexual del individuo. Una segunda posibilidad, que no tiene sustento muy sólido por lo que conocemos acerca de la magnitud de los cambios anatómicos que se desarrollan como consecuencia de la plasticidad funcional del cerebro, es que el comportamiento y las reacciones sexuales y emocionales de los individuos con distinta orientación son las que originan estos cambios. Y una tercera posibilidad es que no existiera ninguna relación entre las diferencias observadas y los patrones de conducta sexual. Ésta es un área de investigación que apenas se inicia y que seguramente se desarrollará vigorosamente en los próximos años.
![[Inicio]](../img/begin.gif)
![[Anterior]](../img/prevsec.gif)

![[Siguiente]](../img/nextsec.gif)